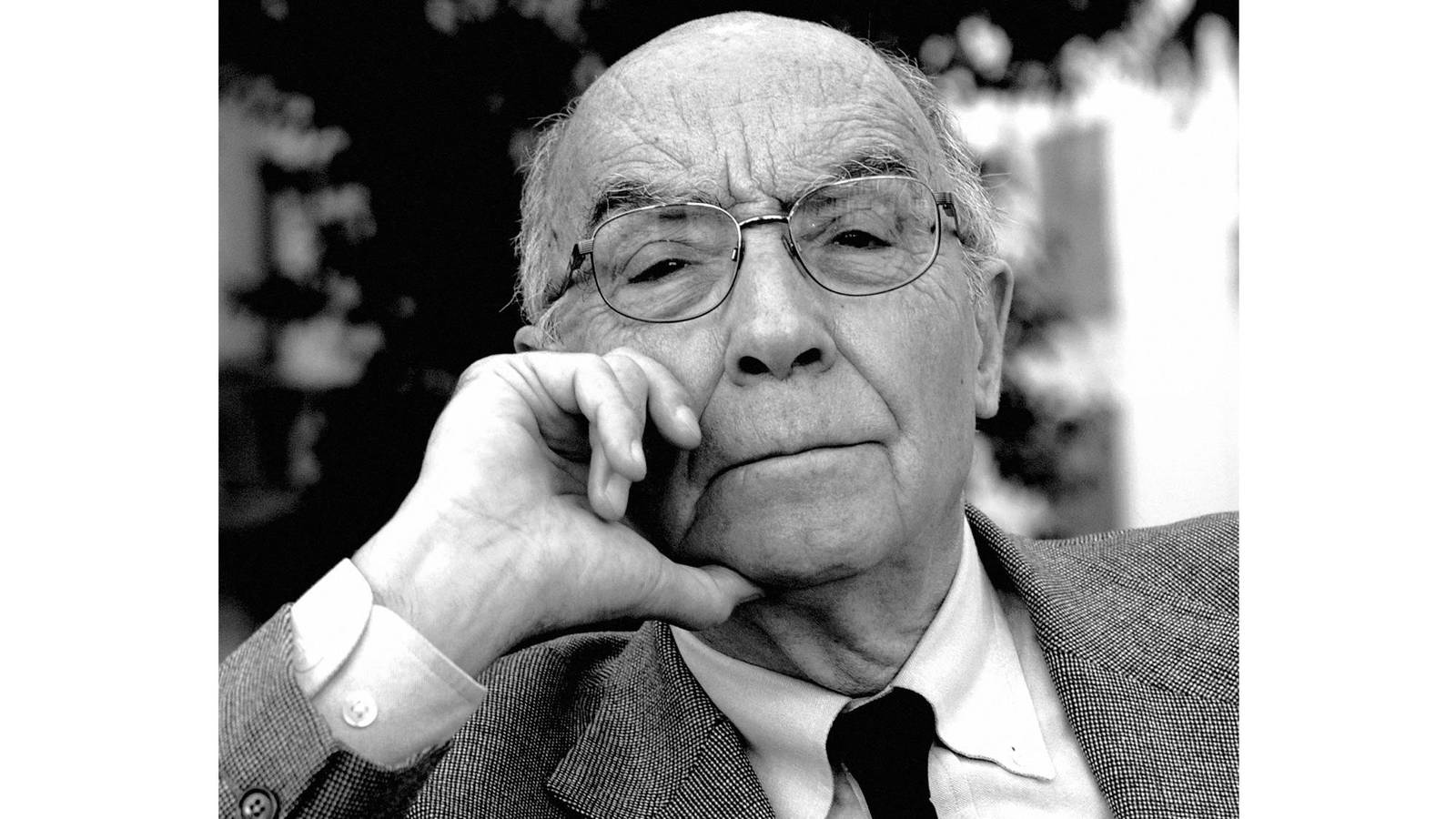Los millonarios de nuestra TV no reclaman justicia social. Reclaman una burbuja policial que les permita circular por donde quieran sin correr peligro, y que en la medida de lo posible sea extendida a sus familiares y amigos. Mientras ellos estén a salvo, el resto del mundo puede devorarse a dentelladas.
Cuando se quejan de que ‘ahora se mata por el pancho y la Coca’ están expresando una realidad terrible sobre la cual, por supuesto, no parecen haber pensado a fondo. Si es así en verdad, si alguien mata tan sólo para procurarse un bocado inmediato sin pensar siquiera qué comerá más tarde, es porque está viviendo en un estado de necesidad límite. Lo cual indicaría, y más aun si esto tiene –como los voceros de la Nueva Indignación pretenden- visos de tendencia, que existe demasiada gente que atraviesa una situación terminal.
En la abundancia de gente desesperada –porque no puede alimentar a sus hijos, porque no tiene un sitio decente para vivir, porque intuye que no le espera nada parecido a un futuro- no hay nada que las leyes puedan hacer, por draconianas que se las sancione. La gente desesperada no piensa en límites ni en leyes, porque su vida no vale nada. Apuesta cada día a una transacción muy simple: satisfacción momentánea o muerte, y la renueva una y otra vez porque, para qué engañarnos, no le queda nada que perder más allá de la moneda depreciada de sus días.
Si esta gente contase con lo mínimo indispensable, si recibiese a cambio de trabajo una retribución que le garantice su dignidad, no mataría por el pancho y la Coca. El delito volvería a ser cosa de profesionales, como ha sido y siempre será. Y sin embargo –insisto- nuestros millonarios no piden justicia social. ¿Por qué? Porque instalar el tema de la justicia social en vez de reclamar seguridad llevaría a analizar la estructura económica de nuestro país. Y a que el común de la gente –los seguidores de Susana Giménez, de Moria, de Tinelli- entienda al fin un concepto elemental: en un país agraciado como la Argentina, si hay tantos que son tan pobres se debe a que hay algunos que son demasiado ricos. Y eso llevaría a preguntarse quiénes son los que se quedan con el dinero que se le escamotea a los trabajadores. Lo cual conduciría a una lista donde figurarían, entre tantos otros, los dueños de los medios que instalan el miedo en los días previos –oh casualidad- al debate de la nueva Ley de Radiodifusión. Y también figurarían, por supuesto, las Susanas y las Morias y los Marcelos que cobran cifras siderales a cambio de un trabajo discutible, que sólo puede estar valuado como aquí se lo valúa porque la estructura económica del país se ha deformado hasta lo indecible.
Lo más patético es que esta gente piensa que puede patear el tinglado, voltearlo y salir indemne como tantas otras veces. Pero este tiempo no es aquel tiempo. Y este mundo no es aquel mundo. Así que, millonarios nuestros: si quieren saber cuál es su futuro probable en esas circunstancias, lean (yo sé que les cuesta, pero hagan una excepción y lean) La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. Y después hablamos.
[ADELANTO EN PDF]