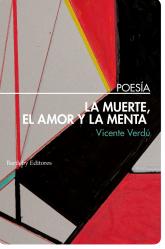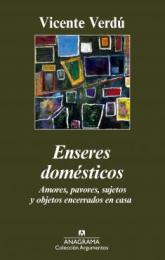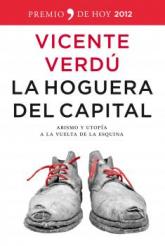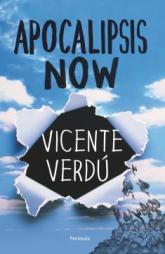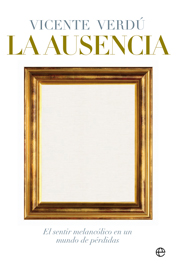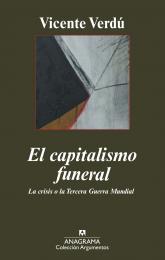La nueva política exterior de Obama basada en los acuerdos puede valer como el paradigma de un nuevo orden general que comprende desde la religión hasta el sexo y desde la estrategia empresarial hasta la guerra. El capitalismo y su áura en todos los subsistemas que giran dentro y alrededor de él ha tenido establecido como gran principio la competitividad. Gracias a la competitividad entre empresas se lograban mejores precios, mejor calidad, mayores adelantos tecnológicos. El principio, derivado de Adam Smith y tantos otros maestros pensadores, procede del siglo XVIII cuando los padres vanguardistas de una sociedad más justa (de una moral y una equidad más humanizada) situaban al individuo y sus derechos en el centro fundacional del mundo nuevo; el nuevo mundo industrial, posfeudal o burgués.
El individuo tenía reconocidos nuevos derechos, la libertad entre ellos, frente al dominio del otro, fuera el amo, el jerarca o el patrón. Es decir, el ciudadano que emergía tras la Revolución democrática contaba con reconocimientos jurídicos frente al abuso de lo Absoluto, fuera el Estado o cualquier otro Matón. De ese reconocimiento del valor individual se deducía un sistema en que las partículas sociales se articulaban a través de yo inalienable lo que representaba un avance trascendental respecto a la condición de súbditos o de esclavos que siguió en pie hasta más allá de la segunda mitad del siglo XIX y no se vino a materializar del todo nunca, derechos de la mujer incluidos.
La individualización revolucionaria del siglo XVIII y XIX desprendía al sujeto de hallarse sujeto a otro, a una institución, a un dogma, al gobierno arbitrario del poder por mandato de un supuesto Derecho Natural. La nueva Naturaleza de las cosas iba a ser la democracia y su sistema económico afín, el capitalismo. Iba a ser la igualdad de oportunidades, de orígenes, de sexo con su corolario de una imaginaria competencia perfecta. Así, una a una la serie de instituciones que compusieron ese nuevo mapa organizativo donde prosperó tanto la división de poderes y las leyes aprobadas por el parlamento (leyes dictadas por seres humanos para seres humanos y no leyes supuestamente provenientes de Dios, administradas por su Papa o su monarca) iban dirigidas a redondear la figura de la persona. El ser individual, libre: sujeto de derechos y de deberes, criatura enriquecida en las minas de la democracia encuadrada en el todo social a través de la dialéctica entre sus libertades y las de sus prójimos, entre sus derecho y los derechos (iguales) de los demás.
La afirmación de cada uno y el cumplimiento de su desarrollo seguía la dinámica derivada del todos iguales ante la ley, todos dignos de respeto y en condiciones similares para bregar en este mundo o entre sí. Esta utopía, siempre utópica puesto que ni la igualdad de los individuos ni la libre competencia existieron nunca, brindaba sin embargo la ocasión para un funcionamiento tan claro como de legítima apariencia. Tanto los trust empresariales al final del siglo XIX y los sindicatos obreros buscando bloques para contrarrestar ese poder podían considerarse otra cosa que desviaciones del sistema perfecto. Pero fueron siempre aceptados como fatalidades asociables a la incurable imperfección de los modelos y los hombres. De esa comptencia en fin siempre imperfecta y cada vez más desajustada se formaron los grandes oligopolios y con ellos un poder páralelo al del Estado que fue enseguida cómplice antes que árbitro imparcial, antes un subterfugio que una transparencia. La competencia perfecta, la equidad, la justicia o la igualdad entre los sujetos sociales no la huboo en ningún momento pero si al principio fue visible pronto fue, además universalmente trágica. A escala internacional , las invasiones ( y masacres) coloniales permitieron a los países más fuertes desplegar sobre el que se llamó más tarde "tercer mundo" el mismo expediente que los emperadores con sus tropas en el siglo XVI. De hecho los países, como Inglaterra, Francia o Alemania llamaron emperadores a sus dirigentes e imperios a los territorios que agregaron a sus metrópolis como conquistas. La competencia había demostrado la incompetencia de los más débiles para existir independientemente, equitativamente. Como consecuencia, los imperios no negociaban con ellos la extracción y el precio de las materias primas simplemente se las arrebataban, no discutían con ellos el régimen de sus nativos, sencillamente los esclavizaban en su tratamientos de especie inferior. De esta practica mundial se dedujo una imponente relación de y un aire de época del que se imbuyó la Realidad. La proclamada igualdad de derechos individuales no fue guía sino, por el contrario, la desigualdad de fuerzas y posiciones, de armas y conocimientos, que designaba además, por la razón última de la violencia, a quien sería más rico, más capaz, más decisivo y superior. A la imperfecta competitividad de las empresas en el interior del capitalismo se sumaba la competitividad de los imperios sobre el mercado exterior y esas disconjunciones convirtieron finalmente a la competencia en la coartada de poder, sin importar su clase y su grado. El poder obtenido a través de la competición desigual presidía el cambio o la regresión de situaciones en cualquier terreno.
Competir a gran escala era el designio colonial y la competitividad calando hasta las formas de vida, decidió el espíritu de esa época, el espíritu del capitalismo. Capitalismo y competitividad son hermanas siamesas, órganos de la misma idea. Empresario y espíritu de competencia en el mercado vienen a ser conceptos inseparables en la idea matriz de la economía de mercado, desde arriba debajo y desde principio a fin. Se compite en la empresa, se compite en el deporte y se compite también en la escuela, en el amor, en los automóviles, la felicidad o el puesto de trabajo. Parece ya un modo obvio y natural de estar en el mundo pero ¿no podría ser una circunstancia histórica propia del secular y profundo asentamiento capitalista y su estrategia de desarrollo hasta ahora.
Con la competitividad, correlato de la supuesta igualdad en la pelea, se legitimaban los beneficios sin importar su desafuero. Los ricos llegaron a serlo gracias a triunfar en la liza contra sus supuestos pares, tal como se representa, de otra parte, en la promovida imagen del deporte, siendo esta imagen el paradigma puro de lo social, la fachada funcional del juego limpio, competencia sin trampas y partiendo del cero a cero, que se ha trasladado imaginariamente a los demás asuntos y haciendo de la ambición, la codicia y la derrota del otro el emblema general del progreso y la progresión. Casi cualquier cosa es una disputa deportiva en el universo infantilizado del pensamiento social.
La política exterior de Obama, las joint ventures entre empresas, las web sociales, los saberes porocurados por la outsourcing o saberes y soluciones obtenidos por la colaboración de multitudes de todas las condiciones y desinteresadamente, permiten vislumbrar el nacimiento de otra clase de época. Un momentoo histórico donde la competencia tira hacia arriba de todos (clientes y productores, maestros y alumnos, chicos y chicas, rusos y americanos) para acabar con el dilema de ganadores y perdedores y obtener la eficiencia (y la satisfacción y la creatividad y el dinero) no de la competencia sino de la cooperación, no del resultado de vencer sino de ganar todos o lo que ya empresarialmemte se denomina win-win. No hay perdedores, ganadores todos. Tanto en la política interior como exterior, en el comercio nacional como internacional, en la medicina, en la religión oo en el sexo, el lema es colaboración. Un modelo de la ganancia que hace anacrónica la idea de ser feliz a costa del otro, de mejorar a costa de empeorar algo (sea el medio ambiente, sea la paz del medio) y, por el contrario, fomenta el deseo de la cooperación gracias en buena medida al mundo que ha ido enseñando la experiencia de la Red, los logros en red. China y Taiwán, Palestina e Israel, Estados Unidos y Rusia, obtendrán más provecho mutuo de la colaboración que de la contienda. Igualmente la innovación muestra sus mayores rendimientos de la comunicación de conocimientos que de atesorarlos como exclusivas marcas de poder. La propiedad intelectual se deshace como primer paso en el universo de la red. El panorama general en no importa qué modalidad va transformando su naturaleza desde la orden jerárquica a la combinatoria horizontal y desde el poder confinado al poder compartido. Y este paradigma alternativo no ha nacido de la predicación moral sino del mero interés económico en sentido amplio y en sentido estricto. Posee el mismo origen que primitivo que el deseo de subsistencia y posee como motor la consecución de lo mejor para uno mismo. La gran diferencia respecto al patrón anterior es que ese bien individual se logra mejor ahora -ahora que tecnológicamente se puede- no demediando o abatiendo al otro a través de la máxima competencia sino manteniéndose los dos enteros y de pie. Para el trabajo, para la pareja, para el sexo, para las religiones, para el diseño, par la política, para el marketing o para el saber y el placer, en general, se encuentra en marcha un nuevo sistema que ha descubierto su eficacia incomparable en la cooperación, la colaboración y la armonía con el otro y no en la vetustez de la violencia, el tóxico de los desprestigios y el grosero desequilibrio del poder.
[ADELANTO EN PDF]