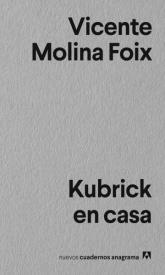Dublín es la ciudad favorita de dos secciones muy específicas de la población europea: los que estudian inglés y los que se van a casar. Les veo más sentido a los segundos. Dublín (en general Irlanda) es un lugar de gran hermosura natural, relativamente pequeño y abarcable y habitado por personas locuaces; tiene además para el viajero católico practicante la oferta de sus muchas iglesias, no tan hermosas como las de Italia pero siempre abiertas. Constituye un misterio para mí, sin embargo, que tanta gente de la Europa no anglosajona piense que el mejor sitio para aprender inglés es la capital de Irlanda: algo así como si se hubiera extendido la convicción de que el destino idóneo para aprender español fuese Lugo. No dudo del nivel docente de las numerosas escuelas de lengua que se ven en Dublín, además de las que no se ven, repartidas por la campiña y anunciadas profusamente en la prensa española. Lo que tampoco es posible negar es el acento de los dublineses, tan señaladamente distinto del inglés ‘standard' como lo puede ser el castellano de los lucenses (el gaélico, lengua de arcana y dulce música, se oye poco en la ciudad). Pero ahí están, en corros o pandillas dicharacheras, los chicos de ambos sexos, españoles, franceses, italianos, a la salida de las academias de la zona céntrica situada entre el río y el Gran Canal, cargados de cuadernos y gramáticas y con el cigarrillo preparado; esto último no llama tanto la atención en un país de gran densidad fumadora.
El segundo segmento humano al que me refiero se observa sobre todo los fines de semana y está compuesto de ingleses que, en formaciones estrictamente masculinas o femeninas, recorren las calles cercanas a Temple Bar uniformados y llevando en la cabeza artilugios vibrátiles: grupos organizados de amigos y amigas que han elegido la acogedora ciudad para sus despedidas de soltero. Me dicen los que saben de asuntos matrimoniales que también Girona (bien servida por una compañía aérea ‘low cost'), aparte de Palma de Mallorca, son destinos preferentes de estas celebraciones; en Dublín llaman grandemente la atención, en mi caso desde que llegué al aeropuerto, si bien no dejé de verlos en los siete días de estancia, ellas con camisetas alusivas a la condición gallinácea (las despedidas de chicas se llaman en inglés "hen parties", fiestas de gallinitas) y ellos con similares ‘tee-shirts' y un aderezo de cuernos de plástico para afirmar que están en medio de una "stag party", una fiesta de ciervos machos. La cercanía entre el Reino Unido e Irlanda, la cantidad de los ‘pubs' dublineses y la alta calidad de la cerveza local, la negra sobre todo, se dan como los principales motivos de esta proliferación del turista pre-nupcial.
Para el soltero no-casadero o para los ya casados, Dublín dispone de muchos otros atractivos, bastantes de ellos ligados a la letras. Es sintomático que el primer cartel de propaganda que el recién llegado ve al bajar del avión sea una bienvenida al "país (pequeño país, eso no lo dice el anuncio, pero lo sabemos: poco más de 4 millones de habitantes en total) de los cuatro premios Nobel de literatura". Los cuatro son Bernard Shaw, Yeats, Beckett y, el más reciente, el poeta Seamus Heaney, pero la lista de nombres con los que la República de Irlanda ha enriquecido la literatura en inglés es deslumbrante: desde pensadores como Berkeley o Burke a dramaturgos (Sheridan, Synge, O´Casey, Behan) y novelistas (Jonathan Swift, Oliver Goldsmith, Bram Stoker, Flann O´Brien, James Joyce, hablando sólo de los muertos, y no de todos). Y luego está, naturalmente, Oscar Wilde. La ciudad los resalta, los honra y los tiene abundantemente esculpidos, por mucho que en su día los viera partir sin poner remedio, camino de Gran Bretaña, el oscuro objeto de un amor y un recelo nunca del todo bien compensados. El escritor británico V.S. Pritchett, en su excelente y a menudo muy ácido libro sobre Dublín, dijo que los irlandeses son los peores enemigos del escritor irlandés, y "éste sólo puede triunfar fuera de ella, en Inglaterra o en América".
En el corazón de la zona georgiana de la ciudad, Merrion Square, el curioso puede dar la vuelta a la plaza, rodeando uno de los muchos parques de Dublín, St. Stephen´s Green, y siguiendo la estela de los escritores que allí nacieron o vivieron: Oscar Wilde, el autor de relatos góticos Le Fanu o el primer Nobel irlandés, Yeats, descrito en la placa correspondiente como "senador, poeta y dramaturgo". En la mansión de esquina, 1 North Merrion Square, donde Oscar pasó una buena parte de su juventud, contienden dos placas en el muro, la del escritor y la de su padre, el eminente cirujano y oculista de la reina Victoria Sir William Wilde, un caballero de vida amorosa agitada y hábitos de higiene puestos en duda por sus contemporáneos. Siendo justos, podría haber habido una tercera placa conmemorando a la madre y esposa de los dos hombres, Lady Wilde, poetisa refinada y animadora, vestida siempre con un toque excéntrico, de un salón literario de gran relieve. La mansión de los Wilde, hoy ocupada por el Colegio Americano, se puede visitar, aunque su interior carece de interés; mucho más popular entre los turistas es cruzar la calle y buscar en un recodo del parque la estatua de alabastro que se le erigió al autor de ‘De Profundis' en la pasada década. Aunque las columnas de granito y figuras aladas que le acompañan son de una notable cursilería, hay ocurrencias ‘wildeanas' grabadas en la piedra, y una de ellas, "Ser natural no es más que una pose", cuadra perfectamente a la languidez irónica y estudiada que tiene su cuerpo de ‘dandy' recostado, no se sabe muy bien porqué, en un peñasco.
La ciudad gira en torno a dos puntos cardinales, el río y la universidad. Dublín tiene cerca del centro su puerto marítimo, pero el Liffey es un río tan ameno y caudaloso que el amante de las aguas puede conformarse navegándolo (hay cruceros fluviales de distinta extensión) o paseando por sus dos orillas urbanas. La ribera sur bordea la llamada área medieval, donde se encuentran el Castillo y la no muy impresionante catedral de Christchurch, y también la zona de bares de Temple Bar, refugio favorito de las concentraciones avícolas y venatorias de los británicos. La ribera norte exhibe la fachada más monumental de la ciudad, con los macizos pero elegantes edificios neoclásicos del arquitecto James Gandon, el Palacio de Justicia, conocido como las Cuatro Cortes, y la Aduana o Custom House. También es atractiva, aunque más tardía, la sede central de Correos, subiendo por O´Connell Street desde el río, un lugar lleno de connotaciones históricas para los irlandeses, pues desde su escalinata de acceso leyó el patriota Pádraig Pearse la declaración de la república, dando así comienzo a los sangrientos sucesos de la Pascua de 1916; ardió en el asedio de las tropas inglesas, y volvería a ser escenario de combates armados durante la guerra civil de 1922, dejando las balas huellas aún hoy visibles en las altas columnas dóricas de su pórtico.
Pasear por un Dublín nocturno, no sólo alrededor del Liffey, es un ejercicio placentero; los Romanos nunca llegaron a la isla, pero la ordenación urbana de la capital dio paso a mitad del siglo XVIII a un "Comité para hacer calles anchas y cómodas", y el posterior desarrollo de la ciudad las ha respetado. Tan sólo las noches de los viernes y sábados estas amplias calles se ven un tanto abarrotadas, sobre todo en la cercanía de los locales con música en vivo; el ‘folk', incluso para un turista con buenas intenciones étnicas, puede llegar a hacerse, por omnipresente y por chillón, empalagoso.
Los ‘pubs' de Dublín tienen fama, y se visita mucho el más antiguo de todos, The Brazen Head (la Cabeza Bronceada), situado junto al río, enfrente de las Cuatro Cortes, y activo desde el siglo XII, antes de que fuera legal vender alcohol públicamente. A mí me gustaron sobre todo los bares tradicionales de dos hoteles con historia, el Shelbourne, junto al citado parque de St. Stephen´s Green, y el más modesto del Hotel Lincoln´s Inn, al lado del Instituto Cervantes pero más significativo aún porque en él se conocieron James Joyce y Nora Barnacle, que trabajaba allí de camarera. Dublín ofrece ahora muchos recorridos y mementos ‘joycianos'; mi homenaje más fiel fue la pinta de cerveza Guinness en el astroso pero atmosférico ‘pub' de Jack Kavanagh, donde aún hoy beben los enterradores del cementerio de Glasnevin, uno de los escenarios del ‘Ulysses'.
Decir universidad en Dublín equivale a decir Trinity College, un conjunto académico que ocupa una extensa parte del centro desde su fundación a finales del siglo XVI gracias a una cédula de la reina Isabel I, interesada en impedir que sus jóvenes súbditos irlandeses fueran a estudiar a Europa y se contagiasen del papismo. La universidad fue durante siglos un reducto exclusivo de protestantes, si bien hoy los estudiantes son en su mayoría católicos. La arquitectura que vemos paseando por su agradable entorno abierto al público es casi toda decimonónica; una de las construcciones menos vistosas en su exterior alberga sin embargo uno de los ‘musts' absolutos de la ciudad, la biblioteca. La gente hace cola para ver el Libro de Kells, con sus páginas bellamente iluminadas en el siglo VIII por unos monjes escoceses; la exposición montada a propósito del libro es algo vulgar, y las láminas abiertas pocas. La gran recompensa a la larga espera es subir después a la biblioteca, una especie de nave catedralicia donde los volúmenes, los anaqueles, las ingeniosas escaleras y la bóveda cubierta de madera nunca, como en otras grandes bibliotecas, arredran. Aunque grandiosa, tiene algo de teatro de cámara donde uno gustosamente se pondría a hablar con los libros.
Hay muchos museos en Dublín, y tres inolvidables. La Galería Nacional de Irlanda ofrece una vasta colección de muy buena pintura británica e irlandesa y una serie apabullante de obras maestras de la escuela italiana y española, con un extraordinario retrato de la actriz Antonia de Zárate pintado por Goya. El estimulante Museo de Arte Moderno, dirigido por el poeta y crítico mallorquín Enrique Juncosa, ocupa el antiguo Hospital Real, quizá el más noble edificio de la ciudad. Al norte del río, y desdeñando el tontísimo Museo de los Escritores, no hay que perderse, dos puertas más allá, la Hugh Lane Gallery, también conocida como la Dublín City Gallery. Los cuadros impresionistas que se muestran fueron coleccionados por el magnate Sir Hugh Lane antes de morir torpedeado en el Lusitania, pero el visitante tiene que guardar tiempo suficiente para enfrentarse, al fin del recorrido, a un sublime paisaje de catástrofe: la reconstrucción minuciosa del estudio de Francis Bacon, que sus herederos legaron a la ciudad natal del gran pintor fallecido en Madrid. Amontonados en un desorden casi inverosímil ("Trabajo mucho mejor en el caos", dijo Bacon), las cajas, recortes, maletas y lienzos acuchillados tienen un poder hipnótico, y en la sala contigua hay obra suya poco conocida y toda magistral.