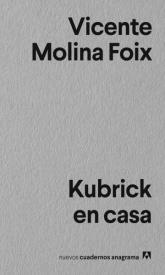Anunciada en su día -y tal vez ocurrida sin darnos cuenta- la muerte de la novela, que seguía a la del teatro, a la de la pintura de caballete y la música tonal, en agonía el cine visto en los cines y los periódicos leídos en papel, asistimos ahora boquiabiertos a los últimos estertores del cochinillo asado, la fabada, la oreja a la plancha y la morcilla frita. El cocinero de firma es el artista de la vida moderna, y los restaurantes entendidos sólo como el lugar ameno del buen yantar se le han quedado pequeños. Ferràn Adrià, tal vez el más artístico de los nuestros, lo ha dicho bien claro y lo ha corroborado anunciando para el año próximo el cierre de El Bulli, que renacerá al cabo de tres años de reflexión profunda convertido en un Centro de Creatividad. Adrià, que es un hombre de inteligencia (su comida la he degustado poco), estuvo como recordarán de artista invitado en la Documenta de Kassel del 2007, ha dado cursos en Harvard y fue objeto el año pasado de ‘Food for Thought, Thought for Food' (‘Alimento para pensar, pensamiento para comer', así podríamos traducirlo), unos de los libros más portentosamente vacuos que jamás se hayan publicado, aunque sus autores-compiladores fuesen dos hombres también muy inteligentes y admirados por mí: el pintor (de caballete, en este caso) Richard Hamilton y el crítico y museísta Vicente Todolí.
Envalentonado quizá por las 348 páginas (en la edición inglesa que conozco) de disparatado encomio que hay en dicho libro y por los seminarios y cátedras de gastronomía que brotan como hongos por doquier, el cocinero Adrià dijo recientemente en la ciudad norteamericana de Cambridge que "Lo normal es que nadie le discuta a un científico sus teorías o sus ecuaciones, pero en la cocina todo el mundo se atreve a opinar". Cada vez -y no son muchas- que alguna amiga aventurada me lleva a cenar a uno de estos templos de la nueva cocina, me acuerdo de las citadas palabras de Adrià en Cambridge cuando, tras el pago de la abultada cuenta, la amiga me pregunta qué me ha parecido la exquisita y rebuscada comida; me callo por prudencia, o por cortesía, si invita ella. Se acabaron los tiempos en que aún era legítimo salir de un figón juzgando bien o mal la densidad de la salsa de unas albóndigas, el punto de sal del bacalao ajoarriero, la dulzura de un arroz con leche elaborado con el cereal no estrictamente liofilizado.
Si cunde el ejemplo de esta casta de artistas que antes sólo eran grandiosos artesanos de las cosas de comer, y se extiende el temor sagrado a pasar dictamen sobre la reconversión alquímica de una tortilla paisana o el proceso de esferificación de los pimientos morrones, no tardará en llegar el día en que el cliente tampoco se atreva a opinar contundentemente sobre el corte de la chaqueta de moda que se está probando o sobre la inestable pero bellísima silla de diseño ofrecida en la tienda de muebles. Hoy (o quizá mañana) poca gente desea verse circunscrita a la artesanía, una de las palabras más nobles, más antiguas y más gratificantes del cualquier idioma y de cualquier historia de la civilización. El cocinero quiere hacer ciencia con la comida, y esta pretensión ha alcanzado a algunos maravillosos profesionales como Juan Mari Arzak, que se ha metido, en colaboración con Jon Rodríguez, asesor para Estrategias Futuras de la casa Philips, en una llamada "cocina extrasensorial", lo que traducido para el lego significa que algunos de sus platos comestibles llevan luz dentro, encendiéndose así en un momento dado ante el comensal las bombillas implícitas en una carne de corzo o un lomo de pescado. El citado Jon Rodríguez, hombre emprendedor, ha anunciado que sus investigaciones van a llegar hasta el logro de una "cocina diagnóstica", algo, por cierto, que ya se pudo barruntar cuando la página de Tendencias de este periódico reprodujo hace pocas semanas la colección de muestras del Banco de Sabores de Arzak: una foto de contenedores trasparentes alineados en tres alturas que daba una grima espantosa, tan parecidos esos productos a los especimenes de tejidos internos del cuerpo humano enfermo que hay en los hospitales oncológicos.
¿Es esto el nacimiento de una innovadora sensualidad gustativa que mi paladar, por zafio y por antiguo, es incapaz de apreciar en lo que vale? La idea la he considerado yo mismo, por supuesto, sobre todo relacionándola con la sensación parecida que me producen algunas exposiciones de artes plásticas (no todas), algunas novelas y ensayos anunciados como de ruptura y algunas películas provenientes, con su abultada carga de premios, de Grecia, de Irán o de Sundance. Parte de mi argumento en este artículo, consiste, sin embargo, en sostener que por mucho camelo que haya en cierta cocina y cierto arte de vanguardia, la esfera del juicio no coincide, como tampoco lo hacen los procedimientos ni las finalidades. Comer no es todavía, aunque se empeñen los estudiosos y los ‘chefs', una actividad del espíritu trascendental.
Ferran Adrià ha sido acusado en más de una ocasión de la peligrosidad de sus ingredientes ‘moleculares', y un reputado crítico gastronómico, el alemán Jörg Zipprick, denunció por ejemplo el uso sistemático por el genio de El Bulli de colorantes, emulsivos y polisacáridos que podrían causar cáncer intestinal. Adrià lo ha negado, y la sospecha inherente a estas acusaciones que siempre han acompañado el nacimiento de lo nuevo es que se trata de gestos reaccionarios, una llamada al orden de lo convencional y lo trillado. Soy el primero en reconocer las bondades de una sana alimentación, más allá incluso de la dieta mediterránea, pero, sinceramente, no veo más progresista el escamoteo de laboratorio de unas berzas que llegan a la mesa con efectos de "piedra pómez flotante" que el mojar el pan alguna que otra vez en el caldillo dejado por unos callos con garbanzos.
Por no hablar de la pérdida de la convivialidad desenfadada en favor de la ‘gravitas' experimental propia de esos centros del arte culinario donde hay que hacer cola de años para acceder, como a los festivales de Bayreuth o las cuevas de Altamira. La idea de comer vigilado por un ojo artístico me angustia, y siempre que estos grandes cocineros, con la mejor intención, salen de los fogones y recorren su restaurante para recibir los plácemes del festín ofrecido, pienso en la pesadilla que supondría ver aparecer de detrás de los anaqueles de una biblioteca pública donde quince o veinte personas estuviesen leyendo las últimas producciones de la novela española, a tal autor o autora queriendo saber qué te ha parecido a ti ese uso de la segunda persona narrativa en el capítulo 3, todo sin puntuar y con notas a pie de página, de su reciente libro.