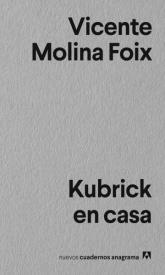De todas las malas de la antigüedad romana, Popea ha dejado seguramente una estela menos mefítica que Mesalina, Herodías, Agripina, Volumnia (la semi-legendaria madre destructiva del ‘Coriolano' de Shakespeare), o, a su distante modo faraónico, Cleopatra. Popea Sabina (hija de otra Popea Sabina de vida sólo algo menos turbulenta que la suya) fue glosada, sin eufemismos, por los grandes cronistas latinos, Cornelio Tácito, Dión Casio, Suetonio, y fuera de esa alta literatura histórica también figura destacadamente en una superproducción cinematográfica que amenizó nuestra infancia y las cadenas públicas siguen pasando religiosamente en Semana Santa. Me refiero, claro está, a ‘Quo Vadis?', la película filmada en 1951 por Mervin LeRoy con un reparto de grandes nombres, Robert Taylor, Deborah Kerr, Peter Ustinov, Leo Genn, Marina Berti, y en el que el rol de Popea lo encarnaba una actriz menos estelar pero de calidad, Patricia Laffan, procedente de los escenarios londinenses. Al igual que la emperatriz de la historia, pero con las libertades de Hollywood, la Popea fílmica se siente muy atraída por los ejércitos, representados en este caso por el tribuno Marco Vinicio (Robert Taylor), que vuelve victorioso de una campaña y, al enamorarse de la meliflua cristiana Ligia (la Kerr), despierta los celos vengativos de Popea, que lo desea. La trama de amor y sadismo, con incursiones en el género gladiador (célebre fue la escena del buen salvaje Ursus enfrentado a pecho descubierto a un toro bravo) trascurría, como muchos recordarán, sobre el trasfondo de una Roma aparatosamente incendiada, los recitados lánguidos del Nerón de Ustinov y la flema, realmente británica, del Petronio de Leo Genn.
Pese a esos oropeles del celuloide, Popea desempeña un gran papel de ficción gracias a la música, ya que, sin llegar a la abundancia operística de su augusto cónyuge, ha dejado gracias a Monteverdi y Haendel un surco inolvidable. Ausente del ‘dramatis personae' de la más que interesante ópera de Arrigo Boito ‘Nerone' (que se centra en las disputas con Simón el Mago) y del ‘Nerone' de Mascagni, de la que sólo conozco arias sueltas, Popea tiene por el contrario una gran relevancia en la ‘Agrippina' haendeliana (su segunda ópera italiana del periodo 1706-1710, estrenada casualmente en Venecia) y por supuesto en esa obra capital que es ‘L´incoronazione di Poppea'. En ambas se subraya su casquivana personalidad, tal como la relataron aquellos ilustres historiadores, pero los libretistas de Haendel y Monteverdi le rebajan grados de iniquidad; tal vez solo el teatro isabelino coetáneo y algo posterior a Shakespeare habría sido capaz de poner en escena las truculencias romanas que Cornelio Tácito y Suetonio nos han hecho llegar.
El de Popea fue un tiempo marcado por las sevicias, las conspiraciones y los asesinatos más atroces, tan frecuentes en los reinados de Tiberio, Calígula, Claudio, Otón y, por supuesto Nerón, cuyo formidable catálogo de concupiscencias y psicopatías incluyó el canibalismo y las ansias matricidas respecto a Agripina, que amaba a su hijo sin recato ni tabúes. De Agripina se cuenta, con todos los visos del dicho fabuloso, que, al vaticinarle unos augures caldeos que su adorado hijo Nerón llegaría a reinar pero antes la mataría a ella, respondió: "Que me mate, con tal de que reine". Ya emperador, y tal vez apremiado por Popea, que veía en su futura suegra a una rival en la cama regia, Nerón dictaminó y organizó la muerte de su madre, dudando sólo en el método: envenenamiento o degüello. No era una empresa fácil, pues, como escribe Cornelio Tácito en el libro XIV de sus ‘Anales', Agripina "estaba prevenida contra las asechanzas por su mucha práctica del crimen" (cito por la traducción de José Luis Moralejo en Gredos). Fracasado el intento de acabar con la vida de la madre en un naufragio ingeniosamente preparado, al final se optó por la matanza directa a cuchillo tras haber sido golpeada en la cabeza con un mazo. "Que Nerón contempló a su madre exánime y que alabó la belleza de su cuerpo, hay quienes lo cuentan y quienes lo niegan", añade con pundonor periodístico Cornelio Tácito.
En ese mundo desaforado y extremadamente lúbrico de la Roma de la decadencia aparece Sabina Popea, que usaba el patronímico de su bien reputado abuelo materno Popeo Sabino. "Tenía esta mujer todas las cualidades, salvo un alma honrada", escribe Tácito, quien asimismo destaca su hermosura, heredada de la de la madre, sus riquezas familiares, su conversación brillante y su cultivada inteligencia; el retrato de lo que el Renacimiento italiano llamaría, sin desdoro, una cortesana. Popea, que no distinguía entre maridos y amantes, "trasladaba su pasión adonde se le mostraba la utilidad", y estando ya casada con el noble romano Rufrio Crispino, lo cambió por el más joven y poderoso Otón, amigo de Nerón y posterior emperador. Y habría sido precisamente la alabanza constante que Otón hacía ante Nerón de la belleza y dotes amatorias de Popea lo que precipitó el nuevo emparejamiento, que, según Tácito, estaba lejos de hacer sufrir de celos al postergado, que veía en la posesión compartida de Popea un modo de reforzar el vínculo con el poderoso Nerón.
La imagen que da Tácito de Popea es demoledora; la joven patricia, una vez introducida en el palacio imperial, se habría valido de las estratagemas para seducir al emperador, quien, ya caído en sus redes, tuvo que sufrir los desplantes y remilgos de la amante, sólo calmada cuando al fin Nerón repudió a su mujer Octavia, acusándola de esterilidad, y se casó con Popea. Suetonio cuenta la historia de ese amor de modo más sucinto y con mayor simpatía hacia la mujer: "A los once días de haberse divorciado de Octavia, tomó por esposa a Popea y una vez casado con ella la amó como a ninguna otra mujer; pero con todo la mató también a ella de una patada, porque, un día que regresaba tarde de una carrera de coches, Popea, que se hallaba enferma y encinta, le cubrió de improperios. Tuvo de ella una hija, Claudia Augusta, pero la perdió cuando aún estaba en pañales." (cito la ‘Vida' de Suetonio por la traducción de Mariano Bassols de Climent en Alma Mater). Al tratar de la terrible muerte de Popea, Tácito vuelve a ser algo más benevolente hacia el emperador; admite la patada mortal casi como un accidente, negando que el marido la hubiese antes tratado de envenenar, "aunque tal es la versión de algunos historiadores, dictada más por el encono que por la convicción; de hecho Nerón estaba ansioso de hijos y prendado de amor por su esposa".
Los libretistas de Monteverdi y Haendel no sólo rebajaron, como ya hemos dicho, el grado general de las tropelías y arrebatos; se mostraron ambos más dulces con Popea, como si la silueta de esta mujer tan ‘rompecorazones' les hubiese a ellos mismos seducido. Francesco Busenello, jurista veneciano y antiguo embajador de la Serenísima en la corte de Mantua, le fue presentado al compositor, según ciertas fuentes, por su discípulo Cavalli, quien le sugirió que en Busenello encontraría al escritor idóneo para rematar, a la edad de 75 años, su repertorio operístico; fue en efecto la última escrita por Monteverdi, y a mi juicio su gran obra maestra. Busenello mezcla entre los personajes una trama celeste, que inicia la ópera, en un delicioso aunque tal vez innecesario prólogo con intervenciones de la Fortuna, la Virtud y el Amor. La acción terrenal empieza pronto, con un Otón anhelante ante la casa cerrada de Popea, a lo que sigue, en una de las escenas vocales de más carácter y atrevimiento del compositor cremonense, el diálogo entre los soldados que vigilan la casa de la amante del emperador. Hartos del permanente trasiego erótico del que son testigos y no parte, maldicen al amor, que no les deja dormir "ni estar ociosos ni una hora", mientras su señor descuida los asuntos de estado, roba a los ciudadanos, hace únicamente caso de los consejos del "pedante Séneca", y es "el perverso arquitecto que construye su casa sobre los sepulcros de los otros".
Busenello, que siguió el libro XIV de los ‘Anales' de Tácito, no traza ningún personaje enteramente positivo, algo que le permite a Monteverdi mostrarse sardónico, como en los retratos del filósofo Séneca y la nodriza Arnalta (cantada por un contratenor en la grabación de Harnoncourt y por el tenor José Manuel Zapata en la estupenda producción del Teatro Real ahora presentada en Madrid), y deliciosamente faltón cuando presenta a Nerón y a su ‘poeta en residencia' Lucano exultantes al saber el suicidio de Séneca en la bañera, una muerte ordenada por el propio emperador. Con Popea, protagonista de una obra con muchos personajes de importancia, tanto el libretista como el músico parecen rendirse y esmerarse, perdonando (dentro de lo posible) incluso su desorden amoroso. El ‘Tornerai?' ansioso con el que despide a Nerón en la tercera escena del primer acto es conmovedor y suena sincero, por mucho que a continuación sepamos que Popea tiene una capacidad de amar inagotable. Por supuesto no hay patada mortal a la mujer gestante ni túmulo funerario en ‘L´incoronazione di Poppea'. La obra acaba con la apoteosis que sugiere su título, en uno de los pasajes de más refinado lirismo de toda la (extensa) ópera, quedándose sus autores en una fase de feliz hechizo que olvida o difiere la histórica verdad de la tragedia y el crimen.
Vincenzo Grimani, al escribir más de sesenta años después para Haendel su ‘Agrippina' hace casi un vodevil galante, una comedia de enredos sin veneno ni incesto ni matanza. Tampoco hay coronación. Popea es una mujer libre que entona himnos voluptuosos (son estupendas y llenas de brío sus arias ‘Vaghe perle, eletti fiori' y ‘Se giunge un dispetto'); sólo quiere gozar junto al hombre amado, en este caso más Otón que Nerón, mientras Agripina, que aquí no muere por las malas artes de su hijo, sólo se preocupa de intrigar para que Nerón llegue al trono. La ‘Agrippina' de Haendel, en la que se ha querido ver un intento de sátira política encubierta (la figura ridiculizada del emperador Claudio sería así un trasunto del papa Clemente XI, enemigo político de Grimani), queda como anticipo de un drama jocoso que, unas cuantas décadas después de su estreno veneciano en la navidad de 1709, entronca con el espíritu más festivo de Cimarosa y Donizzetti.