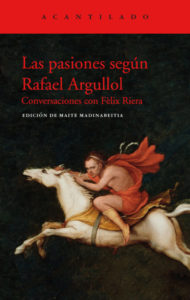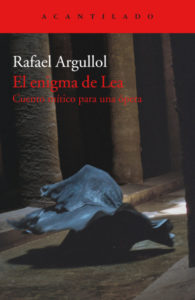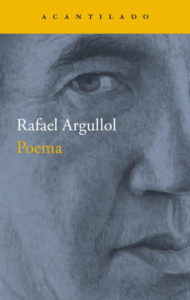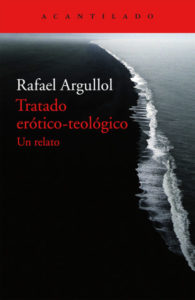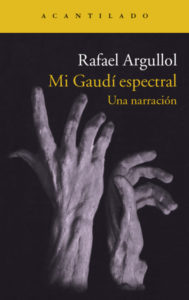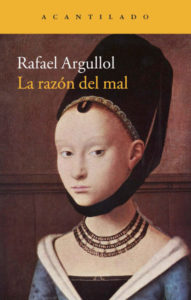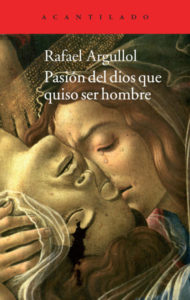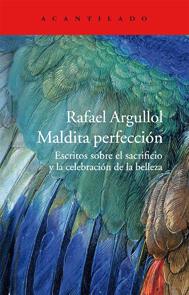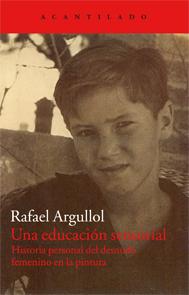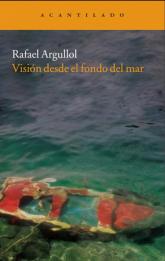Tampoco. Tampoco en esta ocasión, con motivo del escándalo del Palau de la Música de Barcelona, se ha producido, al menos hasta el momento, dimisión alguna. Me refiero, claro está, a dimisión entre los responsables políticos y no de la inevitable retirada de quienes, aunque con años de retraso, han sido pillados con las manos en la masa.
Todo el mundo espera que Fèlix Millet y compañía vayan a la cárcel y, a juzgar por sus declaraciones, los primeros que lo esperan son aquellos políticos que, con sueldos pagados por el erario público, tenían como misión vigilar que el dinero de los ciudadanos no fuera robado por desaprensivos. En el asunto Millet los corresponsables del expolio pertenecen a tres administraciones -Ayuntamientto, Generalitat, Estado-, a diversos partidos, a varias legislaturas. Sin embargo, por lo que advertimos, ninguno se siente eso: co-responsable del expolio. Los que ostentan cargos en la actualidad señalan hacia el pasado; los que ostentaron en el pasado se escudan en el presente. Unos y otros aguardan el olvido que deparará el futuro.
Tienen razones sobradas para adoptar esta estrategia puesto que viven en un escenario en el que esta actitud siempre acaba por dar buenos dividendos. Si observamos la larga cadena de corrupciones que se ha enroscado en nuestra historia reciente comprobaremos que el número de divisiones entre los políticos que debían velar para que no se produjeran aquéllas ha sido ínfimo.
¿Cuántas dimisiones de ministros, de subsecretarios, de alcaldes ha provocado la especulación urbanística o financiera? ¿Alguien se ha sentido obligado a dimitir por la génesis de una Crisis, así en mayúsculas, que, ha sido considerada como un monstruo impersonal del cual nadie era individualmente responsable? No tenemos noticias de que ningún cargo público se considerase demasiado inepto, demasiado avergonzado, demasiado escrupuloso para dar un paso al frente y anunciar su dimisión.
Una democracia en la que nadie, jamás, dimite -a no ser que tenga la pistola en el cuello- es un sistema monolítico y sin porvenir. Parece, según cuentan algunos historiadores, que este problema fue ya entrevisto con claridad en la joven democracia de Pericles de manera que se exigía a los elegidos por los votantes una suerte de permanente disponibilidad a dejar el cargo si cometían irregularidades y errores antes de finalizar el plazo de su mandato, y otro tanto sucedía en los menores momentos de la república romana.
Si lográramos trasladar esta precaución a nuestra época, el responsable político, además de jurar o prometer el cargo debería comprometerse al abandono anticipado del mismo en caso de faltar a sus obligaciones. En la carte
-ra ministerial, por ejemplo, siempre se llevaría la carta de dimisión bien redactada, dejando un espacio para indicar el motivo. El arte de la dimisión, que no debería implicar necesariamente hechos vergonzosos, e incluso podría representar una protesta contra ellos, otorgaría permeabilidad a la democracia y confianza a los ciudadanos.
Pero no es el caso, al menos aquí. El anquilosamiento de las instituciones y la desconfianza ciudadana tienen mucho que ver con la sensación de enclaustramiento de la llamada clase política. Ante muchos ciudadanos los partidos aparecen como opacas estructuras en cuyo interior se ayudan mutuamente a ganar, mantener o recuperar el poder. Quedan restos ideológicos, sí, adheridos a los programas que se proclaman en las citas electorales, pero el peso del poder de las ideas es percibido como infinitamente menor al ansia de poder de los integrantes del grupo.
Puede que esta percepción sea en parte injusta pero es la que prevalece en el momento de acusar que, en la actualidad, la "carrera política" es un buen medio -de igual eficacia que el que ofrecen determinadas sectas religiosas-, para hacerse con una posición económica, un trabajo estable y hasta una profesión. Sin apenas debates internos de envergadura, los partidos políticos exigen crecientemente a sus miembros secreto y silencio. O, tal vez, esta exigencia ni siquiera es necesaria, puesto que los afiliados tienden a una sumisión voluntaria a la que, desde luego, tratarán de sacar partido.
No deja de ser elocuente a este respecto que en las últimas semanas se haya aludido en la prensa repetidamente al mutismo que rodea las reuniones de los dos grandes partidos españoles. En apariencia, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular tienen sobradas razones como para discutir encarnizadamente acerca de las estrategias seguidas. ¿Cómo puede ser que estos partidos no tengan en su interior distintas tendencias que se expresen en libertad y luchen entre sí en relación a asuntos de tanta envergadura como la crisis económica, la corrupción o el desplome educativo? ¿Cómo puede ser que los miles de cargos públicos que suman entre ambos partidos comporten tanta unanimidad en el momento de defenderse contra tanta tentación de dimitir? Es verdad que vociferan unos y otros, pero la credibilidad de los gritos es escasa, pues los ciudadanos han oído tantas veces esas sonadas acusaciones sin apenas consecuencias que ya no creen en la sinceridad del exabrupto.
Tras perpetrarse esta actitud la escena democrática ha quedado profundamente quebrantada: a unos partidos ensimismados, transformados en aparatos de poder autosuficiente, les corresponde una ciudadanía apática y desconfiada, alejada de cualquier pasión política, que desprecia las instituciones públicas, como repetidamente se pone de relieve en las encuestas que publican los medios de comunicación. A un paisaje así lo llamamos democracia porque no se nos ocurre otra cosa o porque siempre tenemos miedo de que vuelva algo peor. Una democracia, sin embargo, con alarmante síntoma de inanición. Reinstaurar -o instaurar, porque aquí lo cierto es que poca tradición hay- el arte de la dimisión podría reanimar al enfermo.
Ahora, a raíz del caso Millet, tenemos una nueva oportunidad, una más de las muchas que hemos gozado en estos últimos años. Como se ha escrito reiteradamente en los periódicos el señor Fèlix Millet, astuto camaleón, ha sido pujolista, aznarista con Aznar y tripartidista con el tripartito. Su trayectoria supuestamente delictiva ha atravesado cuatro lustros, como mínimo, arrastrando a decenas de responsables políticos que tenían la obligación de impedir aquella trayectoria. Los hay de todos los colores y todos tienen cara, nombre y apellidos.
Es el momento de que algunos tengan la grandeza de sacrificarse por la democracia y exclamar ¡soy responsable! o ¡fui responsable! Es el momento de dimitir de los cargos actuales o de los puestos propiciados por antiguos cargos. Ya sabemos que el señor Millet es un presunto ladrón. Lo que queremos saber es quién dejó que lo fuera. Bastaría que alguien, no necesariamente presionado por los medios de comunicación, se presentara voluntario para asumir su rol en el escenario. Un acto semejante daría aire a la democracia.
Pero soy el primero que dudo que algo así pueda producirse, ni en éste ni en los demás casos. Pedir grandeza cuando se ha instalado la mediocridad es pedir peras al olmo. Y aún más cuando se trata de una mediocridad satisfecha. Escuchen, si no, esta anécdota. Este verano me encontré por la calle a un compañero de la universidad al que no había vuelto a ver en todos estos años. No se le tenía, entonces, por una lumbrera. Le pregunté cómo estaba y, sin transición y sin matices, me contestó que le había ido extraordinariamente bien en la vida. Para resumirme esta satisfacción vital me contó que era segundo en las filas de determinado partido. "Yo que, como sabes, no era ninguna lumbrera", argumentó, medio bonachón, medio malicioso. Estuve a punto de decirle que también Calígula nombró senador a su caballo. Pero me callé puesto que, al fin y al cabo, no conozco a nadie más con una opinión tan elevada acerca de lo que ha sido su vida.
El País, 04/10/2009
[ADELANTO EN PDF]