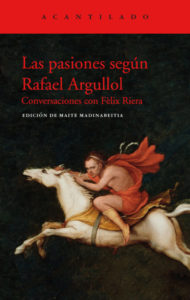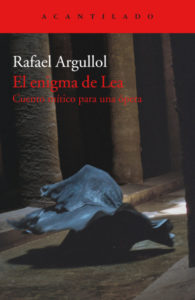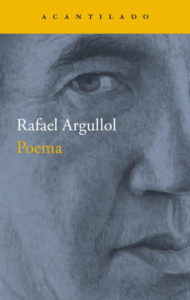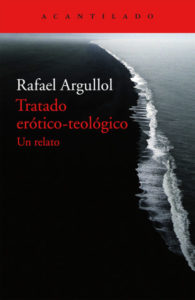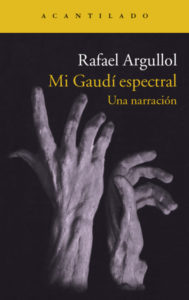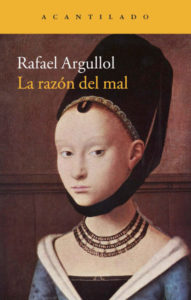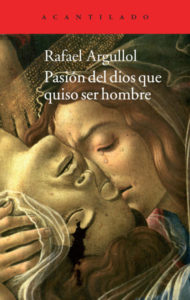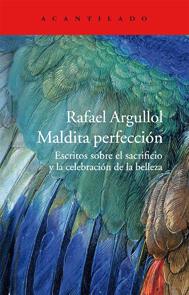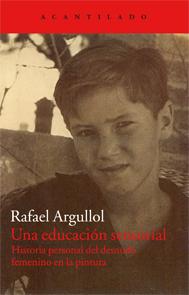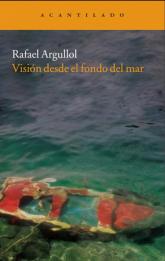Si usted atraviesa la población de Murg, en Saint Gallen, al norte de Suiza, en un coche que bordee el hermoso lago, tiene posibilidades de ver a Dios paseando tranquilamente entre las nubes, o esto es lo que ha informado, como es bien sabido, el servicio cartográfico de Google, dando detalles, incluso, de las coordenadas exactas del morador divino. Es cierto que esa noticia ha llegado en medio de informaciones asombrosas de la rival Apple, en cuyos mapas, recién estrenados, podía encontrarse una estación del metro de Buenos Aires en el desierto, el río Ebro en Río de Janeiro o la Costa Brava en Sudáfrica, datos sensacionales todos ellos pero menos, si somos justos, que encontrar la morada del Creador y, además, obtener una imagen de su paseo. Lo que se le negó al pobre Moisés, allá en el monte Sinaí, cuando solo pudo contemplar una zarza ardiente, se nos ha otorgado a nosotros, gracias a nuestros modernos profetas.
La imagen está ahí, atrapada en la red, como la mosca en la telaraña, y ya no va a desvanecerse, por mucho que se rían los escépticos. En lugar del monte Sinaí, o del Ararat, o del Olimpo -sede de su rival Zeus- el Dios bíblico de Google ha sido localizado inesperadamente en un lugar mucho más apacible, en un país rico, neutral y sin guerras. Pronto se ha dicho que eso que se veía en la imagen no era Dios sino una mancha, o una distorsión óptica, y que, por tanto no había que darle ninguna credibilidad, pero lo decisivo es que mañana -o quizá ya ha ocurrido hoy- un estudiante incorporará la información y su imagen a la sucinta bibliografía con que acompañará su trabajo de fin de curso, con la ulterior aprobación, tal vez, del profesor.
Lo más paradójico es que esta simpleza espiritual convive perfectamente con la sofisticación tecnológica. Y ahí es donde Dios -una de las formas humanas de enunciar lo misterioso- resulta un ejemplo pertinente. O bien no interesa en absoluto, o bien se confronta con una linealidad terrorífica. En el primer caso Dios es un trasto inútil al que ya no vale la pena dedicar atención alguna porque su territorio está perfectamente colonizado por otros intereses y saberes más adecuados al hombre de hoy. No caben, pues, los grandes interrogantes que la tradición anterior asociaba con el nombre de Dios, como la trascendencia y la inmortalidad, sin que valga la pena continuar discutiendo sobre asuntos improbables e inservibles. Escasea, en consecuencia, la figura del agnóstico, e incluso del ateo, que expresa dudas sobre los misterios de la existencia, aun en forma literaria o filosófica, como si cualquier reflexión de este tipo fuera irrelevante por superflua. Por lo general el que no cree en Dios se encoge de hombros cuando se le pregunta por lo que esto significa. Los templos están vacíos, y basta. En esta desocupación se han desvanecido, también, los ritos y los mitos que alimentaban más o menos espectralmente el recinto sagrado.
En el bando opuesto, con excepciones claro está, el creyente en Dios es de un candor agresivo y automático, sobre todo cuando nos alejamos de las grandes tradiciones religiosas y nos aproximamos a una suerte de tecnoespiritualidad en la que todo es tajante, transparente y cuantificable. Una tarde pasé un rato en la sede de la Iglesia de la Cienciología, en Madrid. Hojeé unos folletos, vi un par de películas: todo era admirablemente pulcro, nítido, una espiritualidad aséptica que aseguraba la salvación. El lugar parecía un laboratorio dotado de las últimas tecnologías donde el alma fluía hacia el cielo a través de las pantallas. El conjunto era de una exactitud implacable. Ningún rastro de angustia, ningún rastro de sangre. Dios era, desde luego, algo naif pero la eficacia para la eternidad resultaba agresiva e incuestionable.
No obstante, a este respecto, la visita más memorable es la que hice al Gran Templo Mormón en Salt Lake City, donde todo está preparado para que Dios se aloje, una vez deje su rincón suizo. Es más, juraría que en el templo mormón había un fresco en el que el Creador aparecía como la silueta que los exploradores de Google han encontrado en el cielo de Saint Gallen. Pero esto último no puedo asegurarlo pues quizá se trata de una trampa de la memoria que juega con algún fragmento de aquel Génesis mormón que, precisamente, en cuanto a calidad artística, poco tiene del de Miguel Ángel.
Esta última afirmación podía ser desconcertante a primera vista, pero encaja perfectamente con el progreso del creacionismo en muchas universidades americanas, no todas de tercer orden, en las que se explica la formación del universo en términos muy similares a los expuestos en el museo del Gran Templo Mormón. Con toda probabilidad, en su licenciatura, mi guía había estudiado la física cuántica y la teoría de la relatividad, y utilizaba las últimas tecnologías, y, no obstante, encaraba los interrogantes sobre el origen echando mano de la contabilidad bíblica, con una simpleza extraordinaria. Es la actitud habitual en el tecnoespiritualismo: grandes efectos especiales al servicio de una credulidad acrítica por entero.
Las librerías están llenas de textos en los que se prometen fáciles fórmulas para acceder a lo espiritual, y aún más lo están las pantallas: desde esos grotescos hechiceros que aparecen cada noche en los televisores repartiendo augurios a diestro y siniestro, hasta los innumerables mesías que anuncian su reino por los demasiado trillados caminos de Internet.
Curiosamente, en paralelo a los grandes avances del conocimiento, hemos creado un mundo en el que un sabio difícilmente se hará oír y en el que cualquier necio lo tiene fácil para gritar. Con el agravante de que las estupideces de este último, congeladas en la red, serán eternas, o casi, como lo será esa imagen del paseo de Dios por encima de un lago suizo. Al fin y al cabo, así domesticado, Dios es el ídolo bien digerible que siempre gusta a los crédulos. Nada que ver con las apasionantes preguntas sin respuesta, con la maravillosa fecundidad del enigma.
El País, 14/10/2012
[ADELANTO EN PDF]