Ayer Serpiente Suya me recordó con su gentileza habitual la situación por la que atraviesa la gente de Gaza. Una lengua de territorio tan diminuta como superpoblada, en la que sobrevivir es un desafío cotidiano dado el aislamiento a que el gobierno israelí la somete hoy por tierra y por mar.
Imposibilitados de trabajar y por ende de mantener a sus familias, hay cientos de miles de palestinos cuya alimentación depende de programas de ayuda extranjera: 860.000 viven gracias a las vituallas que le proporciona la United Nations Relief and Works Agency, otros 270.000 cuentan con el World Food Program. Los responsables de estas operaciones ya han anunciado que, de seguir el actual bloqueo deberán suspender la distribución de alimentos el jueves o viernes a más tardar, porque el gobierno israelí cortó el suministro de gasolina y eso impide a los camiones hacer sus rondas habituales.
 También han limitado el suministro de electricidad, dejando al pueblo entero en penumbras y produciendo una crisis humanitaria sin precedentes: los pocos alimentos que aún tienen no pueden ser conservados y los hospitales ya no pueden prestar servicio. El funcionario del Ministerio de Salud local Moaiya Hassanain está en las vísperas de verse obligado a tomar una decisión digna de La elección de Sophie. Según declaró ayer al corresponsal del New York Times, deberá escoger entre cortar la energía que les queda al ala de maternidad, o cortársla a los pacientes coronarios que se enfrentan a una intervención quirúrgica -o bien a los quirófanos mismos.
También han limitado el suministro de electricidad, dejando al pueblo entero en penumbras y produciendo una crisis humanitaria sin precedentes: los pocos alimentos que aún tienen no pueden ser conservados y los hospitales ya no pueden prestar servicio. El funcionario del Ministerio de Salud local Moaiya Hassanain está en las vísperas de verse obligado a tomar una decisión digna de La elección de Sophie. Según declaró ayer al corresponsal del New York Times, deberá escoger entre cortar la energía que les queda al ala de maternidad, o cortársla a los pacientes coronarios que se enfrentan a una intervención quirúrgica -o bien a los quirófanos mismos.
El hecho mismo del sitio militar evoca situaciones tan salvajes como milenarias. Las palabras con que Moisés le recuerda al pueblo judío lo que le ocurrirá si no respeta las leyes de Dios ("...y cuando hayas sido encerrado en los pueblos de la tierra que Dios te asignó, comerás de tu misma carne, la carne de los hijos y de las hijas que Dios te ha concedido, a causa de la desesperación a que tu enemigo te reducirá") están sin duda alguna inspiradas en la terrible experiencia del sitio a que los babilonios sometieron a Jerusalén en el año 587 antes de Cristo. Una experiencia que el pueblo judío volvería a sufrir con variantes, en el encierro y la hambruna y el ulterior genocidio producido en los campos de concentración del Holocausto. Ahora que los funcionarios y soldados israelíes se encuentran del otro lado del muro, sitiadores en vez de sitiados, deberían preguntarse si la justificación de sus actos no se parece peligrosamente al deseo de conquista de los babilonios o a las excusas de autodefensa contra la rapiña que en su momento arguyeron los nazis.
Poner a cualquier ser humano en la situación de tener que elegir entre la vida de un bebé o la vida de un enfermo es sencillamente repugnante, un acto que debería avergonzar a la especie toda.


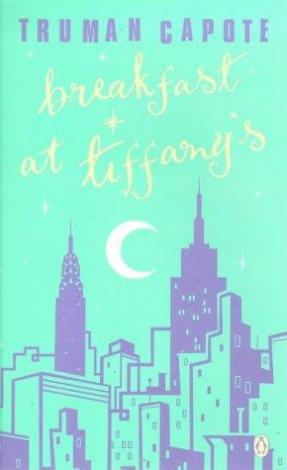 Ahora que leí el texto original, se me ocurre que sin Sally Bowles no habría habido Breakfast at Tiffany's, por lo menos tal como hoy conocemos el relato de Truman Capote. El biógrafo de Capote Gerald Clarke pretende que la inspiración para el personaje de Holly Golightly fue Doris Lilly, pero Capote conocía a W. H. Auden -tenían un amigo común, George Davis- y Auden fue íntimo de Isherwood toda la vida: la relación entre Holly y el narrador a quien llama Fred, también él escritor, está llena de ecos de la relación entre Sally y el narrador Chris, velado alter ego del mismo Isherwood.
Ahora que leí el texto original, se me ocurre que sin Sally Bowles no habría habido Breakfast at Tiffany's, por lo menos tal como hoy conocemos el relato de Truman Capote. El biógrafo de Capote Gerald Clarke pretende que la inspiración para el personaje de Holly Golightly fue Doris Lilly, pero Capote conocía a W. H. Auden -tenían un amigo común, George Davis- y Auden fue íntimo de Isherwood toda la vida: la relación entre Holly y el narrador a quien llama Fred, también él escritor, está llena de ecos de la relación entre Sally y el narrador Chris, velado alter ego del mismo Isherwood.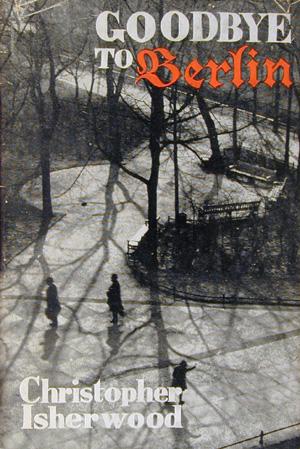 Hace ya mucho, pero mucho tiempo que una experiencia artística no me conmovía tanto como la versión teatral de Cabaret que vi hace pocas horas aquí, en Buenos Aires. Basada en el libreto original de Joe Masteroff, que se inspiró en el libro de Christopher Isherwood Goodbye to Berlin, y con la propulsión de las inolvidables canciones de John Kander y Fred Ebb, esta puesta de Cabaret sigue en términos generales las marcaciones con que Sam Mendes reinventó el musical en los 90, dos décadas después del inolvidable film de Bob Fosse. En un Teatro Astral reconfigurado como un cabaret verdadero, con mesas, camareros y vías abiertas para el contacto entre intérpretes y público -la dirección de escenografía de Jorge Ferrari es simplemente sublime-, Buenos Aires se transformó en Berlín circa 1930, heredera directa de su divina decadencia y también de su karma.
Hace ya mucho, pero mucho tiempo que una experiencia artística no me conmovía tanto como la versión teatral de Cabaret que vi hace pocas horas aquí, en Buenos Aires. Basada en el libreto original de Joe Masteroff, que se inspiró en el libro de Christopher Isherwood Goodbye to Berlin, y con la propulsión de las inolvidables canciones de John Kander y Fred Ebb, esta puesta de Cabaret sigue en términos generales las marcaciones con que Sam Mendes reinventó el musical en los 90, dos décadas después del inolvidable film de Bob Fosse. En un Teatro Astral reconfigurado como un cabaret verdadero, con mesas, camareros y vías abiertas para el contacto entre intérpretes y público -la dirección de escenografía de Jorge Ferrari es simplemente sublime-, Buenos Aires se transformó en Berlín circa 1930, heredera directa de su divina decadencia y también de su karma.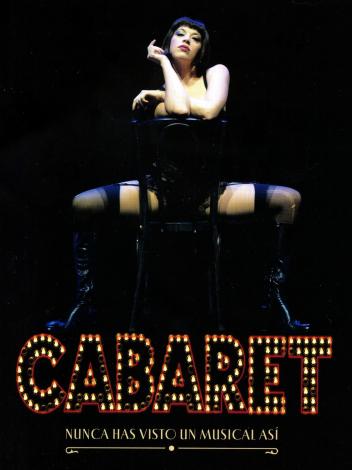 El final de esta versión de Cabaret es escalofriante. Cada uno de los personajes repite las frases con que se ha justificado en su momento, resonando ahora como epitafios. Sally dice que todo se reduce a política, y que la política no tiene nada que ver con uno. Frau Schneider dice que hará lo que deba hacer para sobrevivir. Schultz dice que la cordura prevalecerá. Frau Kost verbaliza la excusa de tantos alemanes: ¿o acaso los judíos no estaban quedándose con todo el dinero? Entonces todos los artistas del cabaret se transmutan en prisioneros de un campo de concentración, y el espejo que baja sobre el escenario convierte al público por entero en espectador pasivo -la palabra clave aquí es inequívoca: pasivo- de la tragedia. Cabaret no ofrece respiro ni siquiera a la hora de los aplausos. Cuando Alejandro Paker sale a saludar ya no lo hace vestido como emcee, sino con uniforme gris y estrella amarilla en el pecho con la leyenda Jude. Ni falta que hacía. Los nazis lo hubiesen liquidado por el simple hecho de parecer homosexual.
El final de esta versión de Cabaret es escalofriante. Cada uno de los personajes repite las frases con que se ha justificado en su momento, resonando ahora como epitafios. Sally dice que todo se reduce a política, y que la política no tiene nada que ver con uno. Frau Schneider dice que hará lo que deba hacer para sobrevivir. Schultz dice que la cordura prevalecerá. Frau Kost verbaliza la excusa de tantos alemanes: ¿o acaso los judíos no estaban quedándose con todo el dinero? Entonces todos los artistas del cabaret se transmutan en prisioneros de un campo de concentración, y el espejo que baja sobre el escenario convierte al público por entero en espectador pasivo -la palabra clave aquí es inequívoca: pasivo- de la tragedia. Cabaret no ofrece respiro ni siquiera a la hora de los aplausos. Cuando Alejandro Paker sale a saludar ya no lo hace vestido como emcee, sino con uniforme gris y estrella amarilla en el pecho con la leyenda Jude. Ni falta que hacía. Los nazis lo hubiesen liquidado por el simple hecho de parecer homosexual.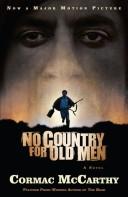 No pude ver aún la adaptación de los Coen, pero acabo de leer la novela No Country for Old Men, de Cormac McCarthy, y todavía estoy temblando.
No pude ver aún la adaptación de los Coen, pero acabo de leer la novela No Country for Old Men, de Cormac McCarthy, y todavía estoy temblando.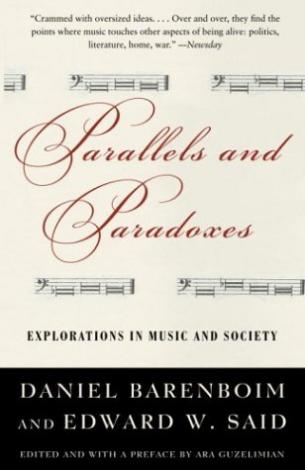 Además de desarrollar una carrera brillante como artista, Barenboim no ha dejado de trabajar en pos del entendimiento de ambos pueblos. A comienzos de los 90, un encuentro con el hoy fallecido Edward Said fue el origen de una amistad que se tradujo en obras: libros como Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society, que recoge sus conversaciones con el intelectual palestino, y emprendimientos como el West Bank Divan Workshop, que convocó a jóvenes músicos de Egipto, Siria, Líbano, Jordania, Túnez e Israel, apostando a que el arte construiría entre ellos los puentes que el fanatismo destruye a diario. Una amiga querida, Katrina Bayonas, me dijo que existía un documental maravilloso que registraba el trabajo del Workshop. Ojalá pueda verlo algún día. O mejor aún: ojalá pueda estrechar la mano de Barenboim algún día.
Además de desarrollar una carrera brillante como artista, Barenboim no ha dejado de trabajar en pos del entendimiento de ambos pueblos. A comienzos de los 90, un encuentro con el hoy fallecido Edward Said fue el origen de una amistad que se tradujo en obras: libros como Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society, que recoge sus conversaciones con el intelectual palestino, y emprendimientos como el West Bank Divan Workshop, que convocó a jóvenes músicos de Egipto, Siria, Líbano, Jordania, Túnez e Israel, apostando a que el arte construiría entre ellos los puentes que el fanatismo destruye a diario. Una amiga querida, Katrina Bayonas, me dijo que existía un documental maravilloso que registraba el trabajo del Workshop. Ojalá pueda verlo algún día. O mejor aún: ojalá pueda estrechar la mano de Barenboim algún día.
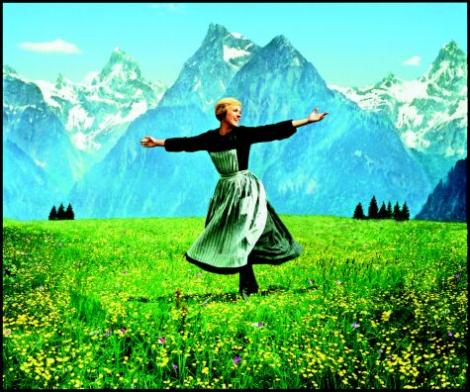 En cada película que veo hay un eco del amor al cine que me inoculó desde aquella visión de The Sound of Music. Yo siempre supe lo que quería hacer de mi vida, así que nunca encaré la creación de ficciones como un tributo. Pero también es cierto que mi madre murió antes de que yo publicase mi primera novela. Imagino que le habría gustado leerme, ver las películas que hago. Yo que tengo hijas grandes que estudian y hacen cine, conozco la satisfacción de que los hijos se dediquen a algo que nos produce un placer que estamos en condiciones de apreciar. Me habría gustado proporcionárselo a mi madre, también.
En cada película que veo hay un eco del amor al cine que me inoculó desde aquella visión de The Sound of Music. Yo siempre supe lo que quería hacer de mi vida, así que nunca encaré la creación de ficciones como un tributo. Pero también es cierto que mi madre murió antes de que yo publicase mi primera novela. Imagino que le habría gustado leerme, ver las películas que hago. Yo que tengo hijas grandes que estudian y hacen cine, conozco la satisfacción de que los hijos se dediquen a algo que nos produce un placer que estamos en condiciones de apreciar. Me habría gustado proporcionárselo a mi madre, también.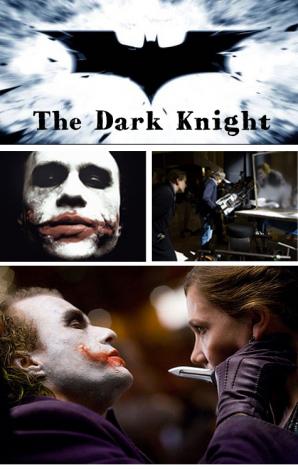 Supongo que sigo enganchado al personaje porque creció conmigo. Por supuesto que cuando era pequeño me gustaba el Batman de la serie, al que me tomaba muy en serio a pesar de su -hoy evidente- vis cómica. Y consumía cada nueva edición de la historieta impresa en México, tan colorida y pop como la serie. El quiebre llegó para mí en los años 80 con The Dark Knight, no la película que aun no se ha estrenado sino la historieta de Frank Miller, hoy famoso gracias a Sin City y 300. El Batman de Miller era prácticamente un psicópata, bestial y violento. La transformación del personaje siguió adelante con la posterior edición de Batman: Año Cero, que cuenta los primeros pasos del personaje con seductor realismo: es un Batman que se equivoca, al que le salen mal las cosas, que lastima a gente ajena sin poder evitarlo. (Un Batman al que Christopher Nolan le robó mucho para Batman Begins, la primera película de esa nueva saga protagonizada por Christian Bale.) Y en lo que a mí respecta la transformación terminó de cuajar con The Killing Joke, obra del genio del siempre aquí reverenciado Alan Moore. No es casual que el protagonista de The Killing Joke sea más bien el Joker: allí queda claro de forma meridiana que Batman y el Joker son dos caras de la misma moneda -y que sus locuras se complementan.
Supongo que sigo enganchado al personaje porque creció conmigo. Por supuesto que cuando era pequeño me gustaba el Batman de la serie, al que me tomaba muy en serio a pesar de su -hoy evidente- vis cómica. Y consumía cada nueva edición de la historieta impresa en México, tan colorida y pop como la serie. El quiebre llegó para mí en los años 80 con The Dark Knight, no la película que aun no se ha estrenado sino la historieta de Frank Miller, hoy famoso gracias a Sin City y 300. El Batman de Miller era prácticamente un psicópata, bestial y violento. La transformación del personaje siguió adelante con la posterior edición de Batman: Año Cero, que cuenta los primeros pasos del personaje con seductor realismo: es un Batman que se equivoca, al que le salen mal las cosas, que lastima a gente ajena sin poder evitarlo. (Un Batman al que Christopher Nolan le robó mucho para Batman Begins, la primera película de esa nueva saga protagonizada por Christian Bale.) Y en lo que a mí respecta la transformación terminó de cuajar con The Killing Joke, obra del genio del siempre aquí reverenciado Alan Moore. No es casual que el protagonista de The Killing Joke sea más bien el Joker: allí queda claro de forma meridiana que Batman y el Joker son dos caras de la misma moneda -y que sus locuras se complementan.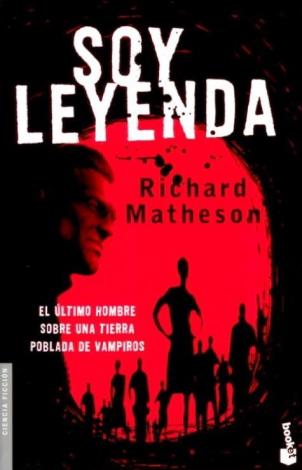 Lo que vi fue Soy leyenda, una película que podría haber estado muy bien si se hubiese atenido más a la novela original de Richard Matheson, pero que se desbarranca en la segunda mitad al convertirse en un vulgar film de vampiros. Pero la presentación de esa New York deshabitada quita el aliento, al menos en el IMAX: es como estar allí, contemplando los pastos que crecen en las rajaduras de la Quinta Avenida. Lo que me fascinó fueron los seis minutos de The Dark Knight que proyectaron, a modo de bonus, antes de Soy leyenda. Cuando dos ladrones cruzaron una calle por lo alto mediante un cable, sentí que me caía. (La presentación del Joker interpretado por Heath Ledger me encantó, dicho sea de paso. Sobre todo el momento en que se quita una careta para revelar su verdadero rostro -con la pintura a que estamos acostumbrados pero totalmente borroneada, lo que le da un aspecto siniestro- y parafrasea a Nietzsche de esta manera: "Lo que no nos mata nos hace más... extraños".)
Lo que vi fue Soy leyenda, una película que podría haber estado muy bien si se hubiese atenido más a la novela original de Richard Matheson, pero que se desbarranca en la segunda mitad al convertirse en un vulgar film de vampiros. Pero la presentación de esa New York deshabitada quita el aliento, al menos en el IMAX: es como estar allí, contemplando los pastos que crecen en las rajaduras de la Quinta Avenida. Lo que me fascinó fueron los seis minutos de The Dark Knight que proyectaron, a modo de bonus, antes de Soy leyenda. Cuando dos ladrones cruzaron una calle por lo alto mediante un cable, sentí que me caía. (La presentación del Joker interpretado por Heath Ledger me encantó, dicho sea de paso. Sobre todo el momento en que se quita una careta para revelar su verdadero rostro -con la pintura a que estamos acostumbrados pero totalmente borroneada, lo que le da un aspecto siniestro- y parafrasea a Nietzsche de esta manera: "Lo que no nos mata nos hace más... extraños".)