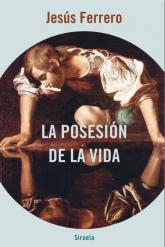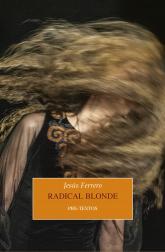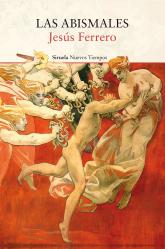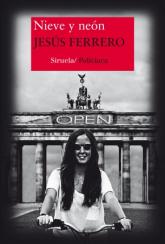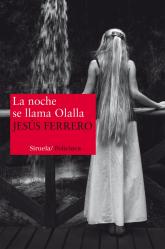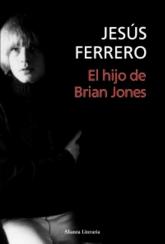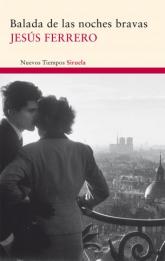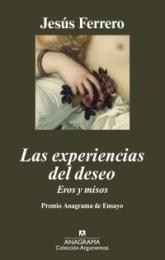1. "Las guerras son duelos a gran escala", decía el teórico de la guerra Clausewitz, creyendo que estaba formulando una gran verdad. No era cierto en su época, pues si analizamos un poco la dialéctica del duelo y de la guerra, vemos que los duelos suelen ser voluntarios, pero pocos son los soldados que van a la guerra por su propia voluntad. Sin embargo sí que parece cierto ahora, cuando el liberalismo se ha quedado sin enemigos. “La carencia de enemigo propicia la perduración indefinida del sistema”, dice Juan Luis Conde en su libro, a la vez que nos prepara para afrontar una verdad trágica: la de la desaparición de la luz de la verdad en el agujero negro del sistema. ¿Estamos todos enrolados en un viaje al fin de la noche? Ahora sí que la guerra total en la que está sumido todo el planeta parece un duelo a gran escala, con unos patrocinadores que permanecen en las sombras, y que prefieren no tener nombre ni apuntarse a ninguna ideología, como muy bien nos indica Juan Luis Conde.
Banalizar el saqueo, la usurpación (y la guerra), o darle un tono necesario y natural es una ideología de la iniquidad que arrastramos como mínimo desde Roma, viene a decir Conde, pero es ahora cuando sentimos el aliento pestilente de la codicia en estado puro, emergiendo de lo más profundo del sistema, enmascarado además tras esa jovialidad que los americanos usan como pintoresco mascarón de proa de sus conquistas.
Las fronteras entre el bien y el mal nunca han estado claras, y puede que ambos emerjan de una idea equivocada de la moralidad, como creía Nietzsche, pero ya en Homero podemos ver con cierta claridad la diferencia entre la clemencia y la violencia desatada, entre la bondad y la atrocidad. Sí, hay fronteras muy leves y llenas de niebla, de ahí que sea tan necesario el ejercicio de pensar, y eso es lo que ha hecho Juan Luis Conde en Armónicos del cinismo: discurso, mito y poder en la era neoliberal.
2. La reflexión que acabo de de mostrar, me surgió tras la lectura del ensayo de Juan Luis Conde, y puede considerarse una derivación libérrima, pero también ajustada, de lo que leí en él, pues el libro de Conde trata de la guerra que el neoliberalismo ha emprendido contra toda forma de bondad estatal, y contra toda forma de bondad personal. El cinismo derivado del neoliberalismo quiere armonizarlo todo: la sociedad con la evasión fiscal y el lucro a gran escala, la desarticulación del Estado del bienestar con una idea falseada y bárbara de la libertad, la sangre con la mostaza. Aunque una de sus batallas más perversas la está librando contra toda forma de pureza en el lenguaje, contra toda forma de verdad verbal.
Todo se difumina en su gramática de la confusión y la ambigüedad, y es como volver al estadio de la guerra primordial de Hobbes. La sociedad misma se desvanece, y se desvanecen sus lenguajes, corrompidos como las nubes de gas radiactivo por las que viaja el dinero, muy por encima de los sistemas fiscales de los estados, muy por encima de las desdichas diarias de una ciudadanía cada vez más empobrecida y envilecida.
Como buen latinista, Juan Luis Conde lleva a cabo todo un trabajo arqueológico sobre la codicia, desde el planteamiento cínico e hipócrita que ya hicieron los romanos, cuando luchaban bélica y teóricamente contra los griegos, hasta nuestros días. En muchos aspectos, su breve y sustancioso ensayo es una historia general de la codicia, haciendo paralelismos muy oportunos entre el imperio romano y el americano (como ya hiciera en su anterior ensayo La lengua del imperio: la retórica del imperialismo en Roma y la globalización), analizando la maniobra ideológica que consiste en llamar reto, duelo y competencia a lo que es una guerra feroz, y paz a lo que es una matanza, y bien a lo que es la imagen más descarnada de la maldad, y pragmatismo a la más contundente brutalidad, y daños colaterales al dolor generalizado. La confusión semántica siempre nos abre de par en par las puertas del infierno. Como dice el mismo Conde, uno de los elementos claves de neoliberalismo es su falta de definición, en cierto modo su abstracción. Es el gran ectoplasma cuya pertenencia nadie reclama, y de paso también el gran Moloch tocando su estridente armónica.
El capítulo que más me ha interesado es el referido a la corrupción de nuestras lenguas por la influencia que está ejerciendo el inglés. Roland Barthes dijo en su momento que la inclusión de palabras inglesas en el francés o el español no era grave si no se alteraba la sintaxis, que es el alma de las lenguas. En el epílogo titulado Castellano doblado: interferencias del inglés en el español contemporáneo, Juan Luis Conde demuestra que el inglés está alterando considerablemente la sintaxis del español. Como dice el autor en el último párrafo de su luminoso ensayo, ahora “necesitamos pensar primero en un idioma ajeno, para permitirnos hablar, después, en nuestra propia lengua”. Sus reflexiones sobre el fin del mito de Babel abren alucinantes perspectivas a la reflexión y convierten el libro de Conde en un texto esclarecedor. Desde su triple oficio de novelista, pensador y latinista, Conde está capacitado para descodificar perfectamente el lenguaje neoliberal y conectarlo con la antigüedad greco-romana, abriendo ampliamente su espectro e iluminando largos períodos de nuestra historia con brevedad, con velocidad, con inteligencia.
Armónicos del cinismo: discurso, mito y poder en la era neoliberal, Juan Luis Conde
Reino de Cordelia, 2020