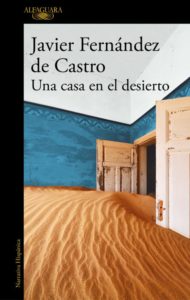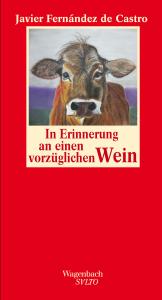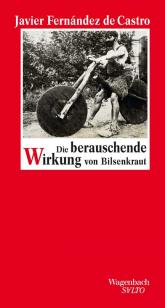Esta novela que ahora reedita la editorial Los libros del lince ganó en 2009 el Premio Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón, pero no tiene mucho que ver con lo que uno espera encontrar cuando empieza a leer una novela de detectives. Para empezar, no sigue la moda de los relatos nórdicos de crímenes, que de forma tan merecida se han ganado un aprecio prácticamente universal. Y tampoco es un remedo de los grandes escritores de género estadounidense. Por no haber ni siquiera hay policías violentos, detectives en vísperas de alcoholizarse, comisarías ruinosas y polvorientas ni laboratorios científicos en los que desentrañar habilidosamente la verdad. A decir verdad, Sé lo que dice mi padre no se parece a nada de lo que habitualmente se acumula en las estanterías reservadas a la novela negra. No tiene referentes. Resulta ocioso traer a colación a gente como Patricia Highsmith, Jim Thompson o Fred Vargas porque no hay parangón con ninguno de ellos.
Lo que más llama la atención es la absoluta y radical falta de juicio moral acerca de los personajes, sus actos o la sociedad que los ampara. Ni siquiera a la hora de describir a Jon Asecas, un pistolero que empieza por verse implicado azarosamente en la trama y acaba erigiéndose en uno de los actores principales, se utiliza el rasgo que hubiera permitido definirlo nítidamente y de un solo trazo, es decir, su condición de miembro de ETA, unas siglas que sólo aparecen una vez y por un motivo equivocado y por completo ajeno a la trama. Aunque mi conocimiento de la literatura producida en el País Vasco en los últimos años no es tan exhaustivo como para poder afirmarlo con toda seguridad, yo diría que es la primera vez que en un relato de ficción aparece un miembro de esa organización sin que, directa o indirectamente, se le juzgue por su militancia o se le cuelgue algún tipo de etiqueta moral, ya sea a favor o en contra. El tal Jon Asecas actúa como actúa y son sus actos quienes le sitúan a uno u otro lado de la línea moral que cada lector tiene en su conciencia. Y lo mismo podría decirse del resto de personajes, que vaya otros. Si acaso, el juicio emana de los propios actores del conflicto. Por ejemplo Ismael Ochoa, el narrador, es reiteradamente negado en insultado por todos cuantos le rodean, empezando por su propio padre, debido a su condición de ex legionario. Si deseaba romper con su pasado, e incluso si buscaba negar sus orígenes y empezar desde cero en otro sitio (vienen a decirle su concuidadanos), ¿no tenía a su disposición un montón de opciones antes que enrolarse en la legión?
La trama, en su planteamiento, no puede ser más sencilla. Ese ex legionario que lleva muchos años dando tumbos por ahí, recibe de su ex mujer las pruebas necesarias para hacer un chantaje que les solucionará la vida a ambos. Todo lo que debe hacer es presentarse ante su único amigo de la infancia, mencionarle las pruebas de su intolerable y culposa doblez y sacarle un montón de pasta a cambio de su silencio. Pero nada sale como está previsto, entre otras cosas porque tampoco nadie es lo que parece, ni tampoco actúa como debería. Con notable habilidad, Willy Uribe teje esta historia de traiciones, derrotas, cobardías, crímenes y miserias en la que resultaría difícil trazar la vieja distinción entre buenos y malos, o entre ganadores y perdedores. Y como en toda buena historia, adivinamos que la palabra Fin no significa que todo quede resuelto y perdonado, o que cada uno vaya a conformarse con su suerte, pues incluso los supuestos ganadores acabarán recibiendo su merecido.
Otro aspecto notable de la novela es su localización: transcurre casi íntegramente en Bilbao y con personajes locales, pero contra todo pronóstico resulta de una verosimilitud muy de agradecer. Tal vez en gran parte elloc se deba a que Willy Uribe es un alumno aventajado de Ramiro Pinilla, un hombre que ha hecho del País Vasco un universo narrativo de gran riqueza y lleno de matices. Y que se empiece a poder hablar de ETA (o incluso de los pistoleros de ETA) sin atrincherarse tras una andana de denuestos o beatificaciones es, me parece a mi, un síntoma de salud, o un primer paso hacia la normalización. La Historia acabará situando a ETA donde corresponde. Y ya va siendo hora de que los ciudadanos (y quienes escriben ) vayan haciendo lo propio.
Sé que mi padre decía
Willy Uribe
Los libros del lince
[ADELANTO EN PDF]