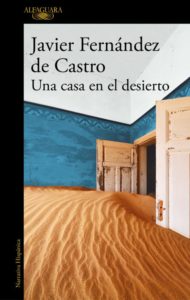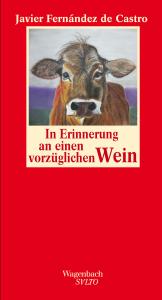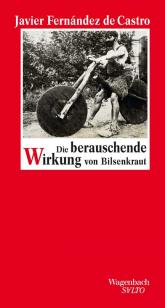Parece felizmente sobrepasada aquella figura del guerrero italiano que dejó una huella inolvidable en el imaginario popular español al ser encarnada por los brigadistas enviados por Mussolini para ayudar a Franco durante la Guerra Civil. Entonces se forjó una leyenda según la cual, inmediatamente antes de ser lanzados a un asalto cuerpo a cuerpo, al escuchar el grito de "¡ A las bayonetas!", los voluntarios fascistas saltaban invariablemente a las camionetas para salir zumbado hacia la retaguardia. Resulta evidente que se trata de una falsedad propalada por el servicio de propaganda de la República, de la misma forma que los numerosos chistes de la época protagonizados por dos soldados absolutamente cretinos y llamados Otto y Fritz tenían por objeto ridiculizar a los integrantes de la Legión Cóndor enviada por Hitler para ayudar asimismo a Franco.
Sin embargo, y aun siendo de una falsedad absoluta, las "hazañas" de los soldados voluntarios fascistas reflejaban con bastante exactitud la imagen que se tenía aquí del ardor guerrero de los italianos. Una imagen por otra parte eficazmente alimentada por el neorrealismo en general y elevada a la categoría de metafísica por dos extraordinarias películas 1959 tituladas La Gran Guerra y El general de la Rovere, en las que Vittorio Gassman (en la primera con la inestimable ayuda de Alberto Sordi) encarnaba al pobre desgraciado cuya única aspiración era salir vivo de un conflicto que él no había desencadenado y que recurría a todas las tretas y triquiñuelas aprendidas en el arroyo para no verse arrastrado a la fatalidad sabiendo que, ganase quien ganase la guerra, él no estaría en el bando de los vendedores y no le alcanzarían las prebendas, por lo que en fondo se sentía totalmente ajeno al destino común. En ambos casos, y después de apelar a todas las humillaciones e iniquidades que le permitían seguir vivo, el desgraciado encontraba en una cuestión aparentemente baladí un inesperado apoyo moral que le permitía hacer frente a la muerte con una entereza que le devolvía de golpe toda su dignidad como ser humano.
Nada que ver con la imagen de la guerra y el soldado que ofrece Paolo Giordano en El cuerpo humano. Después de siete años de silencio y trabajo, y una vez acallados los ecos de su tan celebrada La soledad de los úmeros primos, Giordano reaparece con un apasionante relato en el que el cuerpo humano, sometido a unas condiciones tan extremas como las que se pueden dar en una polvorienta y olvidada esquina de la guerra de Afganistán, se convierte en una fuente de experiencia y sabiduría que pone en su justa dimensión la escala de valores que conforman al hombre contemporáneo.
Por descontado que la docena larga de personajes que sustentan el relato son inequívocamente italianos, como por ejemplo ese cabo Iestri, tan adsorbido por la Mamma que en sus fantasías eróticas favoritas se imagina a sí mismo retozando en la cama de su casa con una compañera de cuartel mientras en la cocina su progenitora les prepara una deliciosa pasta. Tampoco pueden ser menos típicos el chulesco Cederma, que finalmente no tiene en la cama un comportamiento digno de su chulería, o el subteniente René, el guaperas que redondea el sueldo militar con los extras que les cobra a las mujeres maduras a cambio de un rato provechoso bajo las sábanas. Y las broncas cuarteleras, las pesadísimas bromas al débil Vicenzo Mitrano o el acoso continuo a la recluta Zampieri se parecen sin problemas (quiero decir que no hay el menor intento de originalidad o de tomar por sorpresa al lector) a los infinitos ejemplos de historietas de la mili que antes de que ésta dejase de ser obligatoria todo el mundo tenía en su haber.
Sin embargo hay un elemento claramente diferencial: los pobres chicos de la compañía Charlie han sido enviados a un peligroso rincón del valle de Gulistán, en Afganistán, supuestamente pacificado por los marines americanos aunque todo el mundo es consciente de encontrarse en territorio hostil, vigilados por unos feroces e implacables talibanes que tienen todas las bazas a su favor y que, aun siendo como siempre un factor azaroso, la supervivencia depende en gran parte de la propia fortaleza y la capacidad de superación. Antes o después, y ya sean oficiales o soldados de tropa, todos acaban viéndose enfrentados a sí mismos en una situación extrema. Una novela de aprendizaje, pues, bien escrita, dirigida a un lector fundamentalmente masculino y con una sola pega que a lo mejor es sólo una manía personal mía: está escrita en presente, un presente continuo, podría decirse, que a la larga acaba haciéndose un tanto monótono, aparte de ser del todo innecesario.
El cuerpo humano
Paolo Giordano
Salamandra
[ADELANTO EN PDF]