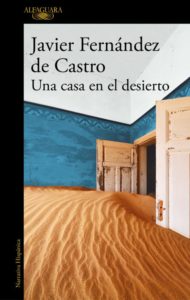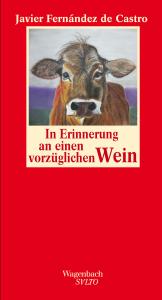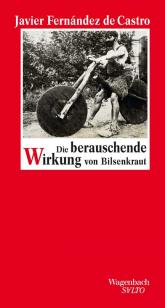Es seguro que escribir la biografía de Leopardi es una de las empresas más arduas que le caben a un estudioso. El propio Citati ha declarado que terminó el libro tan agotado que su máxima preocupación era evitar transmitir al lector su propio cansancio. Gran parte de la dificultad se debe a que Leopardi, que no llegó a los cuarenta años de edad, tuvo una trayectoria exterior tan exigua que a su lado incluso Montaigne parece un aventurero. Por el contrario, su trayectoria interior fue gigantesca, con una obra poética tan importante, y tan influyente incluso hoy en día, que muchos la comparan con la de Dante.
Durante los primeros veinte años de su vida Leopardi no sólo no salió nunca de Recanati, un pueblo de las Marcas relativamente cercano a Roma, sino que vivió en un doble encierro pues aparte de no salir nunca de su pueblo apenas si tuvo vida fuera de la excelente biblioteca creada por su padre, un noble excéntrico y manirroto que si por una parte arruinó a la familia con sus extravagantes iniciativas económicas, al mismo tiempo supo aprovechar el paso de Napoleón comprando a manos llenas, y a precios irrisorios, las bibliotecas de los conventos desamortizados por el expeditivo guerrero corso. Si en tiempos de Leopardi niño esa biblioteca llegó a albergar 10.000 volúmenes, en años posteriores sobrepasó los 20.000 y actualmente forma parte del Centro de Estudios Leopardianos ubicado cerca del palacio familiar.
Como vía de escape frente al doble confinamiento impuesto por el padre, Leopardi se lanzó desde muy joven a la búsqueda de horizontes muy lejanos en el espacio, y ahí está esa Historia de la astronomía escrita a los quince años, y también horizontes lejanos en el tiempo, por ejemplo el mundo Clásico que él convirtió en algo cotidiano aunque fuera a costa de aprender por sí mismo el griego antiguo. Lógicamente, el aprendizaje personal de secretos del mundo tan insondables como el amor se vio obligado a efectuarlo de forma azarosa y un tanto a la que salta, y de ahí la tempestad de sentimientos que provocó en él la breve pero intensa visita al palacio familiar de una prima de su padre llamada Gertrude Cassi-Lazzari, mujer joven y hermosa capaz de despertar en el enfermizo adolescente unas apasionadas sensaciones hasta entonces sólo intuidas y cuya evolución puede ser seguida paso a paso en su Diario del primer amor, líricamente sintetizado en el poema “El primer amor” que forma parte de los Cantos.
Y esta es un poco la tónica que le cabe seguir a quien desee adentrarse en los pormenores de una vida interior múltiple, apasionada y contradictoria pero que apenas ofrece apoyatura exterior. Por fortuna para los biógrafos, y de paso para el lector en general, existe el Zibaldone de pensamientos, generalmente subtitulado Diario intelectual y vital, un compendio de ensayo filosófico, prosa poética y aforismos de carácter moral que ocupa más de 4.500 páginas manuscritas y que apenas encuentra parangón en la cultura europea.
En su minuciosa, y en algunos pasajes admirable biografía, Pietro Citati recurre de continuo al Zibaldone porque en él encuentra el hilo conductor que le permite buscar en los momentos cumbre de la poesía de Leopardi, el origen de una sensación, una idea, una intuición o como se quiera definir el chispazo inicial que pone en marcha un proceso – casi siempre agotador y muy doloroso – que puede acabar plasmándose en una composición lírica tan intensa y sugerente como es el poema “El infinito”, pero también en tantos otros hallazgos reseñados por Citati.
Obviamente esta biografía no es un libro para leerlo de una sentada. La secuencia lógica sería: una inmersión total en la obra poética de Leopardi, y una vez asimilado todo aquello que puede captar un lector normal (un no especialista, quiero decir), es aconsejable ir al libro de Citati y rastrear con él la génesis y evolución de aquellos poemas que más profundamente hayan impactado durante la lectura ingenua o inocente. Aunque Citati da toda clase de pistas, los más capaces tienen a su disposición el tesoro del Zibaldone. Pero no creo necesario insistir en que si Leopardi, incluso con la ayuda de trabajos críticos tan notables como esta biografía de Citati, continua siendo una fuente inagotable de placer, también ofrece un misterioso fluir de sensaciones e intuiciones líricas que por fortuna son inexplicables y que quedan a disposición del lector para que les saque por su cuenta todo el partido del que sea capaz.
Leopardi
Pietro Citati
Traducción de Juan Díaz de Atauri
Acantilado
[ADELANTO EN PDF]