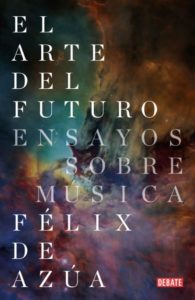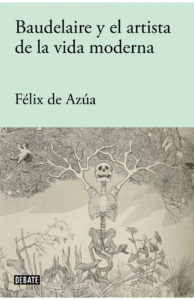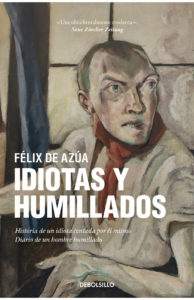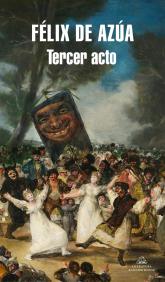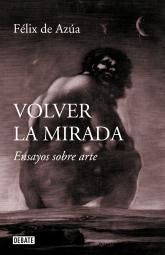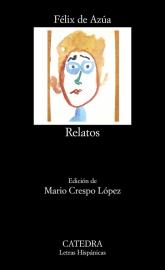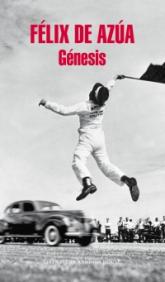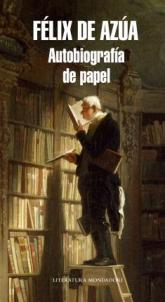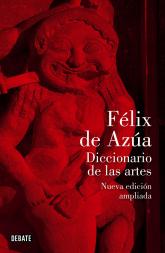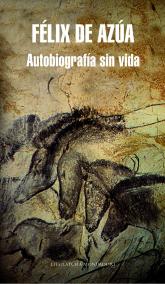Las dotes persuasivas de Basilio Baltasar y la permanencia de asiduos en el blog me inclinan a cometer un acto de obscena vanidad. Para celebrar este 2007 que no ha podido comenzar peor, los de la casa vamos a ir colgando los artículos y demás parafernalia que publique por aquí y por allá, de modo que el bar permanezca abierto para los más jaraneros.
Veréis que en ocasiones son cosillas muy locales y en otras, quizás, material de derribo universitario. Uno nunca sabe si esta noche compartirá su copa con un drag queen o con una directiva de Agbar. Esa es la magia de los bares para trasnochadores, sin duda.
Vuestras críticas han sido un bálsamo del que no puedo prescindir.
¡Esplendor o muerte!
ENTREVISTA A FÉLIX DE AZÚA:
a) ¿Qué valor ha tenido la libertad en su experiencia como poeta y novelista? ¿Se ha sentido usted libre en todo momento de presiones externas o internas? ¿Qué ha buscado, insertarse en una tradición o intentar apartarse o ir más allá de ésta?
No creo que exista nadie en el mundo que esté libre de presiones externas o internas. Como escritor nunca he pretendido apartarme de una tradición, ya que no sabría cuál elegir, ni tampoco insertarme. Incluso bajo regímenes abyectos como el franquismo o el estalinismo se pueden escribir espléndidos libros. El último que he leído, por ejemplo, Vida y destino, de Grossman, es una obra maestra que tuvo que esperar a publicarse, pero se publicó. El dolor de Grossman por no ver su obra impresa es un asunto anecdótico, como que su autor no viera nunca editados los Cantos de Maldoror.
b) ¿En qué medida la, digamos, “poética” de sus anteriores obras, la coherencia de la totalidad de su obra creativa, le coarta en sus obras futuras aún por escribir o en proceso de escritura? En relación con sus primeras publicaciones, ¿es posible ser más libre que cuando uno aún no se ha publicado nada, cuando aún no se ha empezado a fijar el estilo y a crear unas expectativas (en el editor, en el público, en uno mismo)?
La cuestión de la “libertad” es irrelevante para la redacción de una obra literaria, como acabo de decir. Y las poéticas no pueden coartar a nadie, ya que son la expresión de ese “alguien”. En todo caso mostrarán una evolución, que es lo propio de todo organismo vivo.
c) Usted se ha significado en los últimos tiempos apoyando la creación de un partido político, que, por cierto, en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, ha conseguido representación. Se ha hablado de este partido como el de los intelectuales, pues fueron escritores y profesores los que lo auspiciaron. ¿Ese apoyo forma parte de su responsabilidad como intelectual?¿Es producto de una vocación por lo político y los dilemas del poder? ¿Qué le sugiere el concepto de intelectual comprometido?
Se dijo que los fundadores éramos intelectuales, pero yo lo dudo mucho. Unos son periodistas, otros profesores, otros economistas, hay incluso alguno que no ha trabajado en su vida. El concepto de intelectual comprometido me parece paleolítico. Si nos reunimos para ese fin fue porque nos parecía que el ambiente político en Cataluña era irrespirable y más próximo al peronismo que a otra cosa. Una reacción normal en cualquier persona, pero que sólo llevan a cabo unos cuantos, seguramente los que tienen más tiempo libre.
d) ¿Cómo interpreta retrospectivamente su evolución política desde Bandera Roja hasta el apoyo a Ciutadans? Es inevitable mencionar a Sartre en este contexto y su concepto de intelectual comprometido. Sastre era un intelectual cuya máxima, y casi se diría que única, preocupación es acabar con la sociedad de clases y con la injusticia social. ¿Qué queda de este intelectual comprometido? ¿Debemos hablar ahora de intelectuales liberales? ¿Comprometidos con la defensa de las libertades individuales?
La figura de Sartre me es profundamente antipática. No creo que le preocupara en absoluto la sociedad de clases o la justicia social. Si hubiera que poner una etiqueta a lo que hicimos aquellos fundadores sería desde luego algo relacionado con las libertades individuales. Sin embargo, me molesta esa imagen romántica y conservadora de unos “intelectuales” salvando a la especie humana.
e) ¿Revive, por oposición, la noción de compromiso político el actual “relativismo posmoderno”? Según usted, ¿en nombre de qué convicciones fuertes cabe comprometerse hoy?
No sé yo si la palabra “compromiso” tiene ya algún sentido. Cada cual actúa, creo yo, buscando una cierta decencia. Excepto aquellos que hacen profesión de cinismo, claro. El relativismo me parece execrable, pero es tan sólo una corriente académica de algunas facultades americanas dedicadas a la literatura, a las cuales aburre la literatura.
f) Para los literatos esta cuestión puede ser aún más compleja. El mismo caso de Sartre lo es, pues defendía de una parte el compromiso de los escritores, mientras que la otra sostenía que su creación literaria debía ser de algún modo ambigua, no claramente propagandística. Por otra parte, en el libro que Vargas Llosa dedica a José María Arguedas, leemos que la obra de éste pierde en calidad literaria, según VL, a causa de su excesiva implicación política. ¿Cree que es cierto que existe una tensión entre estas dos actividades: la política y la literatura? ¿Puede la literatura hoy –en el pasado quizá los ejemplos sean numerosos- comprometerse con objetivos políticos sin dejar de ser literatura?
Esa función política de los escritores es un asunto circunscrito a la guerra fría. En la actualidad me parece que ya no tiene ningún sentido. Y desde luego, aquellos escritores que más trabajaron al servicio de los partidos políticos, como Bert Brecht, por ejemplo, son los que peor envejecen.
g) Usted ha colaborado en la prensa escrita con artículos de opinión y columnas periódicas, y de un tiempo a esta parte escribe también un blog. ¿Con qué grado de libertad ha ejercido estas tareas? ¿Qué responsabilidad cree que tiene ejerciéndolas? ¿En qué medida esta responsabilidad coarta su libertad a la hora de escribir?
Yo sería partidario de cambiar ese léxico. Lo que hacemos los escritores es trabajar, como cualquier otro ciudadano. Nuestra tarea no tiene mayor importancia que la de un carpintero o un maestro de Instituto. A mi entender, hay que ir vaciando de grandeza y solemnidad un lenguaje que otorgaba grandes responsabilidades (y también mucha vanidad) a unos vulgares trabajadores. Las novelas de Flaubert son corrosivas con la sociedad de su tiempo, pero dudo mucho de que él pensara en un “compromiso”. Las de Malraux son muy mediocres, pero él sí que pensaba en un “compromiso”. Y lo que es peor: Malraux hoy nos parece políticamente reaccionario, por muchas fotos que se hiciera en la guerra de España. En cambio, Flaubert sigue siendo vitriolo.
h) ¿Influyó su experiencia en la Universidad del País Vasco, con Savater, Gómez Pin y otros, en su actitud en relación con la política, de una parte, y con la institución académica, de la otra?
Claro que influyó, pero no más que lavar platos en Londres durante tres años o leer a Hegel durante dos. Sólo me añadió algo que no es fácil de obtener: conocí directamente a los esbirros de ETA de aquella época. Unos auténticos psicóticos. Así pude percatarme de que sólo acabaría el terrorismo cuando estuvieran hartos de matar. Si las actuales negociaciones fracasan será porque hay nuevos patriotas vascos con ganas de asesinar al vecino. Pero eso no puede ser entendido desde la política, sino desde el psicoanálisis.
i) Por lo que se refiere a su actividad docente en la universidad, ¿en qué términos entiende su responsabilidad? ¿Qué uso hace de su libertad de cátedra? ¿No piensa que las críticas que eventualmente pueda hacer al orden establecido, al Estado, por ejemplo, quedan desactivadas siendo usted en cierta medida un representante institucional de este mismo orden?
Pero, ¿hay alguien que critique algo tan abstracto como “el Estado”, o “el orden establecido”? Me parece que es un lenguaje obsoleto. En mis clases nunca se me ha pasado por la cabeza que podía yo alarmar a nadie, por muchas barbaridades que dijera. A nadie le importa lo que digan los profesores. No es que haya tal cosa como “libertad de cátedra”, es que la universidad es un inmenso aparcamiento de parados, y a nadie le importa lo que se diga en un aparcamiento. Las autoridades universitarias catalanas apenas intervienen, como no sea para premiar a los patriotas. A los demás nos dejan en paz.
j) Hace unos años, usted fue nombrado director del Instituto Cervantes de París. ¿Pudo usted ejercer este cargo con independencia, libre de pleitesías políticas? ¿Cree que un intelectual puede mantener su independencia si acepta cargos oficiales, si trabaja para instituciones del Estado, si es un funcionario, en definitiva?
Sí, lo creo. Es más, la mayor parte de las voces radicales, pertenecen a funcionarios. Incluso podría decirse que ser funcionario conlleva convertirse en un peligroso propagandista de ideas radicales. En el Instituto Cervantes hice lo que pude teniendo en cuenta que trabajaba para la Administración. Lo de la independencia y otras zarandajas es perfectamente secundario cuando de lo que se trata es de establecer contratos de trabajo dignos, conseguir presupuesto para instalar electricidad en un edificio caótico, o lograr que se ponga al teléfono un imbécil gubernamental.
k) ¿Qué importancia le concede usted a la “fuerza” del argumento y de las buenas razones en el debate público en el que participa o puede participar el intelectual? ¿Piensa que, en ocasiones o tal vez siempre, la provocación o la ironía pueden ser más efectivas?
Depende de con quién se hable. Si el interlocutor es razonable, puede argumentarse. Si el interlocutor es un irracional o un sentimental, es inútil razonar, como sucede con los nacionalistas. La provocación y la ironía sólo están justificadas como fórmulas literarias, nunca en una conversación. Es de pésima educación burlarse de alguien que está tratando de hablar contigo.
l) ¿Cree usted que hay alguna diferencia entre la responsabilidad que cabe atribuir a los intelectuales y la que tienen (y deberían ejercer) los ciudadanos en general en las democracias, esto es, la responsabilidad de debatir públicamente sus opiniones y de colaborar a favor del bien común?
No hay ninguna diferencia, por eso el partido que ayudamos a fundar (y que hoy es absolutamente independiente) se llama así: Partido de los Ciudadanos. Por esta razón he insistido a lo largo de la entrevista que es un error idealista considerar que los escritores, artistas o intelectuales tienen mayores responsabilidades que los zapateros o los dueños de una agencia de turismo. Por fortuna, la gente lo va entendiendo y cada vez hace menos caso de los periodistas.
Entrevista realizada por Mario Campaña para la revista Guaraguao (nº 23).
Centro de Estudios y Cooperación para América Latina.