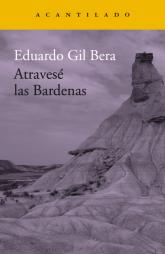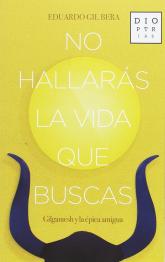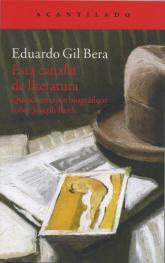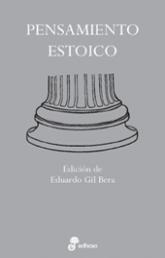El otro día, en una cena de amigos, surtió la gran cuestión que divide a la intelectualidad del momento: ¿Subió o no Petrarca al Mont-Ventoux? Por casualidad llevaba conmigo unas notas al respecto y, sin miramientos por el abuso, las leí después del postre, y ahora reincido escribiéndolas para ti:
Alejandro no habría sido Magno, si no hubiera tenido noticia de los héroes homéricos. Los hombres aprenden lo que pueden ser, cuando son aleccionados sobre las más eminentes posibilidades humanas. Las historias de dioses, héroes y artistas, han promovido nuevos modelos ejemplares que, a su vez, han dado que hablar.
Filipo V de Macedonia tenía que emular a Alejandro Magno, que sometió al mundo, y a Aníbal, que entonces atacaba a los romanos en el mismo corazón de su imperio. Así que concibió el propósito nunca oído de ascender, con todo su ejército, a la más elevada cima de Tesalia, el monte Haemus, desde donde era fama que se divisaban el mar Negro, el Adriático, los Alpes y el Danubio. Allá, teniendo ante la vista el mundo, pensaba celebrar consejo para escoger la mejor ruta y auspiciar la gloriosa guerra contra Roma.
Como le dijeron que no era posible que un ejército tan numeroso subiera a la cumbre, decidió hacerlo con unos pocos escogidos y apartó de la expedición a su hijo Demetrio, sospechoso de simpatizar con los romanos, y con ello lo condenó a muerte. Tras la subida penosa y el regreso, el rey Filipo no desmintió la creencia común sobre lo que alcanzaba a verse desde el Haemus, y tampoco narró la experiencia. Tito Livio supone que no vio más que nubes, y que no lo admitió para no ser objeto de burla por la vanidad de haber hecho semejante camino creyendo que efectivamente había un lugar desde donde podían verse tantos mares, montes y ríos.
Petrarca, que conoció la versión de Tito Livio y también la descripción geográfica de Pomponio Mela insistente en el extraordinario panorama mundial visible desde el gran Haemus, decidió atribuirse una ascención memorable. Pero habiendo aprendido, de la experiencia del rey Filipo, las consecuencias perniciosas que puede tener para la reputación el descuidar la descripción de una hazaña real, puso toda su solicitud en la narración de una experiencia imaginada. Además, debía tratarse de una vivencia desarrollada en dos ámbitos: el interior, donde se libra el drama de la salvación del alma, y el exterior, donde tiene lugar la caducidad mundana. Se trataba por lo tanto de emprender una obra con aspiraciones de totalidad y no menos ambición que, por ejemplo, la Divina Comedia. Porque Petrarca, aunque ya era poeta oficialmente laureado y rondaba los cuarenta años, aún no había compuesto nada digno de su fama. El primer esbozo de la carta que narra la subida al Mont-Ventoux lo hizo en Aviñón en 1342-3, hizo una primera remodelación en 1349, y una postrera en 1353, cuando ya vivía en Italia y hacía años que había muerto el destinatario de la epístola, el fraile Dionigi de San Sepolcro, amigo que le gestionó la coronación laureada y le regaló el libro de Agustín. Mientras redactaba la versión final de la subida al Mont-Ventoux, trabajaba en otra carta poética y montañera sobre Montgenèvre.
Para el ascenso al Mont-Ventoux, primero escogió una fecha adecuada. El día 26 de abril de 1336, designado para pisar la cima, fue viernes, día de redención, por aquello de la muerte de Cristo en la cruz. La fecha fue sugerencia de Agustín de Hipona, selecto acompañante de Petrarca en el ámbito interior, y cuya experiencia de conversión también sucedió justo antes de entrar en su trigésimo tercero año de vida, la misma edad que tenía Petrarca el día de su poética expedición, y también la de Cristo cuando ascendió al Gólgota, reputado sepulcro de Adán, el viejo hombre superado.
La vertiginosa caída en el ámbito interior queda esbozada con la primera palabra de la carta que se refiere al dramático ascenso en el ámbito exterior: altissimum, superlativo de altus, que en latín conlleva el doble significado de “alto” y “profundo”. Es una carta con doblez, que habla simultáneamente de ascenso y descenso, de pasado y presente, de mundo y alma.
Petrarca pretende hacernos creer que ha llevado el texto al papel con mano aún temblona por la emoción y el cansancio de la excursión, en una habitación apartada del albergue, mientras los criados preparan la comida reparadora. Las vivencias interiores puestas por escrito de modo espontáneo, o sea, traspasadas al ámbito exterior, antes incluso de sedimentarse como recuerdo y reflejo. Ese rasgo es un reflejo de su descubrimiento de las cartas ciceronianas en 1345, las mismas que propiciaron la conversión de Agustín e hicieron que Petrarca decidiera distinguirse en el género epistolar. Además de las reminiscencias de los modelos ciceroniano y agustiniano, hay guiños a Tito Livio, como cuando mira desde la cumbre y de entrada no ve más que nubes: Respicio: nubes erant sub pedibus.
El escogido acompañante en el ámbito exterior es su hermano Gherardo, que para entonces ya se había hecho cartujo, de ahí que ascienda hacia la cumbre con recta facilidad y sin zizagueos, mientras Petrarca busca el trazado más fácil y se distrae. Casualmente lleva consigo el libro décimo de las Confesiones agustinas y abriéndolo al zar da con el pasaje: “Van los hombres a admirar las alturas de los montes, los ingentes oleajes marinos, el flujo de los amplísimos ríos, el ámbito del océano y las órbitas de los astros, y se dejan a sí mismos”. Petrarca vuelve entonces hacia sí los ojos interiores y asegura que ya nadie le oyó hablar hasta completar el descenso, o sea, hasta que nos escribe la experiencia.
De entre quienes leyeron lo doble y premeditado como si fuera simple y espontáneo, el historiador Burckhardt fue sin duda el más influyente. Su Petrarca subió al Mont-Ventoux para ver el paisaje, igual que si se hubiera asomado a un cuadro de Friedrich. Aquella mirada petrarquiana era una novedad absoluta, que rompía con el medioevo y significaba la irrupción de la modernidad. Como consecuencia de la interpretación de Burckhardt y en un rápido ascenso hacia la excelsitud, Petrarca fue nombrado padre del humanismo, del alpinismo y del ciclismo.
En noviembre de 1901, tres admiradores de Burckhardt y Nietzsche emprendieron una expedición memorable al monte Urbión. El líder era Paul Smichtz, suizo de Basilea, enamorado del tipismo español y nietzscheano entusiasta. Con él iban los hermanos Baroja. Por entonces, Pío empezaba a colaborar en Los Lunes del Imparcial, púlpito literario del momento, y el motivo elevado de la excursión era escribir un reportaje. Como lectores de Burckhardt y románticos rezagados, no solo creían a pies juntillas que Petrarca subió al Mont-Ventoux, sino también que era el venerable inventor del paisajismo. Y así como Petrarca llevó consigo un libro de Agustín, por su parte Baroja llevó un Séneca para redondear el reportaje con alguna reminiscencia lectora.
Llevaban una carta de recomendación para la Guardia Civil de Covaleda, de modo que les acompañó una pareja de la Benemérita, lo que daba a la expedición un perfil absolutamente español para especial satisfacción de Schmitz. Subieron primero al Muchachón, el espolón de la sierra que mira a Covaleda, y luego al Urbión. Baroja estaba exhausto y quería pararse a comer y descansar. Los guardias civiles y Schmitz, experto alpinista que había ascendido al Jungfrau, le decían que ni hablar, porque iban a quedarse pasmados, y que era preciso bajar hasta algún lugar de abrigo.
Por fin llegaron al Raso de Zamplón, que los expertos de la expedición habían designado como lugar para detenerse y descansar. Ateridos de frío, recogieron algunas ramas y se aplicaban a encender el fuego, cosa nada fácil por la humedad reinante. Entonces, Baroja sacó su Séneca y lo quemó en la base del montón de leña, ante la admiración de los presentes. Tuvo así lugar “una alta hoguera religiosa en medio de un bosque de pinos”, según informa Los Lunes del Imparcial del 16 de diciembre de 1901. Y de ese modo se cumplió otro lance de la cadena de emulaciones que venía de los héroes homéricos, de Alejandro Magno, del rey Filipo de Macedonia, de Cicerón, de Agustín de Hipona y de Petrarca.