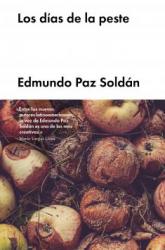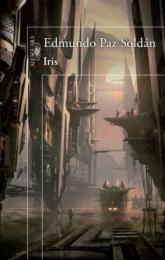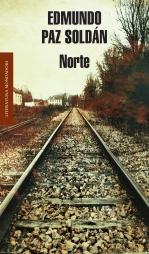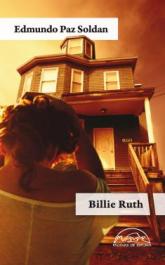Hacia fines de 1979, en un viaje de negocios a La Paz, Roberto Suárez se reunió de manera privada con el coronel Alberto Natusch Busch. Después de ese encuentro, Natusch Busch invitó a Suárez y a su esposa, Ayda Levy, a una cena en el Círculo de Oficiales del Ejercito. En la cena, la joven Ayda resplandecía de orgullo al ver a su marido destacar entre la concurrencia. Estaba sentada al lado de un alemán llamado Klaus Altmann, que aplaudió la decisión que había tomado ella de no ir a estudiar a Hamburgo para poder casarse con Roberto. Poco después, en Cochabamba, Roberto invitó a cenar a Altmann y a su esposa Regina, y le pidió a Ayda que preparara algunas de las recetas de su madre. Esa noche hablaron de la inseguridad ciudadana, del débil gobierno de Guevara Arze, y Altmann dijo, convencido: "ustedes los bolivianos no están preparados para vivir en democracia, necesitan un gobierno de mano dura, como los que gobiernan los países vecinos". Ayda no recuerda mucho más de la cena, excepto la "mueca despectiva" de la esposa de Altmann cuando Ayda contó la historia de su padre Shalom Levy, un judío nacido en Haifa que en 1913 emigró a Sudamérica para escapar de "la tradición y obligatoriedad de contraer matrimonio con una parienta suya".
La anécdota del encuentro con el "carnicero de Lyon" es una de las tantas historias impactantes que se encuentra en El rey de la cocaína: Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narcoestado (Mondadori-Debate, 2012), el testimonio de Ayda Levy sobre sus años con el legendario narcotraficante. Ayda Levy mezcla registros y pasa del relato ingenuo, casi informal, de cómo vio en primera fila el desfile por su casa de prominentes hombres metidos en el negocio -entre ellos Pablo Escobar--, y el nexo devastador entre narcotráfico y Estado, a un análisis geopólitico cuando menos problemático de las complejas fichas que se mueven en el escenario mundial de la droga. Cuando se concentra en las cosas que ha visto personalmente, Ayda Levy dota a su libro de un fuerza notable, incluso sorprendente para un país en el que las cosas no suelen decirse por su nombre (en El rey de la cocaína hay muchos nombres). Una vez que pase el aura sensacionalista que un libro como este trae consigo, son esas páginas las que quedarán. Incluso con sus partes débiles, El rey de la cocaina es de lectura imprescindible para conocer cómo se vivió desde adentro una de las épocas más oscuras en la historia contemporánea del país.
Hay muchas formas de entramar una historia personal. La de Ayda Levy es, sin paliativos, una tragedia. Ayda se enamora "con locura" del apuesto Roberto, hijo de un socio de su padre, descendiente directo del hermano del mítico Nicolás Suárez Callau, uno de los grandes empresarios de la goma. Pese a la oposición de su padre, que no se equivoca al ver a Roberto como un "mujeriego empedernido", Ayda le da el sí a Roberto en abril de 1958, a sus 23 años. Las décadas de los sesenta y setenta serán de franca expansión comercial en el negocio ganadero y convertirán a Suárez en un poderoso empresario; nacerán los hijos -Roby, Heidi, Gary, Harold- y habrá una relativa armonía conyugal, aunque, con la perspectiva cambiada por lo que ocurrirá a partir de fines de los setenta, cuando Suárez toma la decisión de meterse en el negocio del narcotráfico, incluso los momentos de mayor felicidad serán coloreados por el dolor: de su primer día de noviazgo en playa Mansa (Punta del Este), Ayda recuerda haber probado agua salada, que se confunde en el recuerdo con "la amargura" de sus lágrimas, "una premonición de lo que me deparaba el destino al lado del amor de mi vida".
Para los que todavía tenían dudas sobre la alianza narcotráfico-Estado a principios de los ochenta, el testimonio de Ayda Levy las disipa: Klaus Barbie fue el vínculo para que Suárez decidiera financiar con cinco millones de dólares el golpe de Luis García Meza. En principio, Ayda entiende que la causa es patriótica: se trata de frenar el avance del comunismo en Bolivia. No tarda, sin embargo, en darse cuenta de los extraños negocios de su marido. Cuando lo cuestiona acerca de las numerosas aeronaves -algunas de ellas militares-- que aterrizan en una propiedad en Rurrenabaque, Suárez habla de un supuesto proyecto agropecuario en sociedad con el gobierno. Hacia enero de 1981, el narcotraficante colombiano Pablo Escobar aparece en la fiesta de cumpleaños de Suárez y es un nuevo socio; para entonces, Ayda desconfía de su marido y el matrimonio está en crisis. Cualquier cuestionamento se responde de manera mesiánica: el dinero recaudado es para "sacar al país de la pobreza". La separación (no el divorcio) llega pronto, y comienzan los años de inestabilidad familiar, de arrestos y allanamientos que terminan con el asesinato de Roby, el hijo mayor y el favorito, en 1990. Suárez puede decir más de una vez que "el fin justifica los medios", pero el libro de Ayda Levy tiene como moral didáctica precisamente lo contrario.
Suárez es retratado como un hombre generoso, capaz de enviar un cheque de cincuenta mil dólares a un neoyorquino que, ante el incendio de su casa, le pide ayuda por correo; su leyenda de "Robin Hood" queda confirmada por la forma en que distribuye su dinero entre comunidades necesitadas en el país y prácticamente cualquiera que toca a su puerta, aunque, a diferencia del verdadero Robin Hood, a Suárez le queda suficiente como para una vida de lujos y excesos (hay propiedades por todas partes, y para las fiestas privadas es capaz de traer a su hacienda al cantante español Manolo Otero y al encargado de postres del famoso chef francés Paul Bocuse). Para el puesto en el que está, Suárez aborrece de la violencia -la celebración de la muerte de uno de sus rivales por parte de Escobar lo llevará a distanciarse de su socio colombiano--, y sus objetivos no parecen ser solo de acumulación económica, aunque tampoco queda claro del todo por qué un próspero empresario se metió a este negocio.
La debilidad de Suárez fue la fama. Como dijo la revista The Economist y recuerda el libro de Ayda Levy, "para gozar de inmunidad, los narcotraficantes deben ser discretos. A Roberto Suárez Gómez le gustaba presumir lo suyo". A Suárez le importaba no solo el poder sino que se supiera que lo tenía; hay curiosas puestas en abismo en El rey de la cocaina, como cuando se estrena la película Scarface, en la que hay un personaje basado en Suárez, y este ve la película junto a Escobar en un sala de cine privada en una casa de Suárez en El Poblado (Medellín) y la festeja. Esos años muchos festejan: Suárez se convierte en la figura dominante del narcotráfico en Bolivia, y "lo extraño de todo esto es que nadie lo reprochaba ni criticaba. Al contario, la admiración, el cariño y el respeto que la gente sentía por él crecían con desmesura y hasta nuestros familiares y amigos lo aplaudían". Seguro que hubo gente con dudas, pero, ¿quién es capaz de ejercer de voz de la conciencia ante la presencia intimidatoria del Rey de la Cocaína? Lo mejor, entonces, parece ser cómo sacar tajada de su cercanía.
La parte más débil del libro tiene que ver con las conexiones de Suárez con la CIA y el gobierno cubano a partir de1982. Según El Rey de la Cocaína, en octubre de ese año el teniente coronel Oliver North habría contactado a Roby Suárez para ofrecerle la protección de la CIA. En una reunión con Roberto, North habría mostrado el interés de la CIA "para comercializar en el floreciente mercado americano americano quinientas toneladas de clohidrato de cocaína, que ellos transportarían e introducirían dentro de su territorio en sus propios aviones"; las ganancias serían distribuidas para que la CIA pudiera seguir financiando de manera ilegal a los Contras. Además de ese encuentro, Ayda Levy relata una visita de Suárez y Escobar a Fidel Castro en La Habana, en enero de 1983, con el objetivo de conseguir ingresar a las aguas territoriales y espacio aéreo cubano para hacer más eficiente el ingreso de la droga a los Estados Unidos; a cambio, La Habana obtendría un millón de dólares diarios.
El libro de Levy muestra cómo el dinero del narcotráfico logró corromper todos los estamentos de la policía, las fuerzas armadas y la política nacionales. También muestra cómo muchos agentes de la DEA y de la CIA cayeron en la tentación y terminaron recibiendo jugosas comisiones por participar del tráfico o, simplemente, mirar a otra parte. Está comprobado que muchos de quienes montaron la operación Irán-contra se ensuciaron con dinero del narcotráfico; sin embargo, de ahí a asegurar que la misma CIA haya estado involucrada oficialmente, hay un buen trecho (no se trata de defender la inocencia de una institución conocida por involucrarse en muchos líos ilegales; se trata, simplemente, de que, pese a muchas investigaciones, no hay pruebas concretas de esta específica participación de la CIA en el narcotráfico). Lo mismo con el tema Castro: es cierto que muchos militares cubanos, encabezados por el general Arnaldo Ochoa, recibieron pagos del cártel de Medellín por mover la droga a través de territorio cubano (Ochoa y otros tres militares terminaron siendo ejecutados); es más complicado decir que el mismo Fidel Castro estaba involucrado en la operación. Es posible, pero, como Ayda Levi no ha sido testigo del encuentro con Castro y para contarlo se basa en el testimonio de su marido, se puede dudar del relato. Lo único que queda claro de todo esto es que, pese a sus supuestas convicciones ideológicas y a su sensibilidad social, en esta situación Suárez le terminó haciendo más caso al poder y al dinero. Tener alianzas al mismo tiempo con la CIA y con Cuba no muestra mucha consistencia ideológica.
Pese a todos esos reparos que se le pueden hacer al libro, Ayda Levy ha escrito un valioso testimonio de sus años junto al Roberto Suárez. Con un cuidadoso trabajo editorial, el relato de Ayda Levy viene acompañado por numerosos artículos periodísticos de la época ( de medios internacionales como El País, Time o The Guardian), que ayudan a contextualizar la historia. La ironía de todo esto es que todavía no hay fecha del lanzamiento del libro en Bolivia, el país más interesado en leerlo. Puede que uno de los libros bolivianos más importantes del año termine sin distribuirse en el país este año.
(El Deber, 25 de noviembre 2012)
[ADELANTO EN PDF]