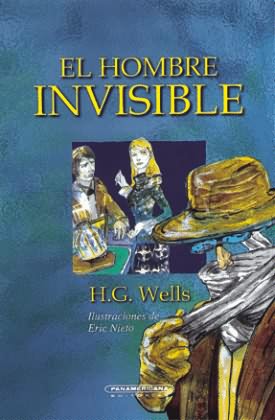
Sergio Ramírez
El hombre invisible se publicó en Inglaterra en 1897, en plena época victoriana, una era que fue pródiga en inventos tecnológicos, aunque no todos prácticos. 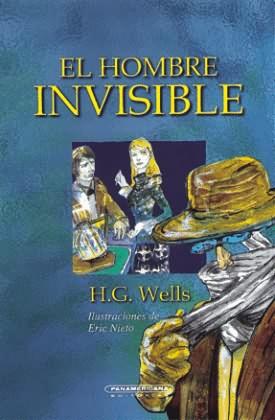 Multitud de inventores, no digo que acuciados por los novelistas, se dedicaban a patentar toda especie de novedades, desde las aceras móviles para los peatones, a las alas individuales para que los hombres de negocios pudieran volar sobre los techos, rumbo a sus despachos, a los ramilletes de flores artificiales alimentados por ocultos surtidores de perfumes inmarcesibles.
Multitud de inventores, no digo que acuciados por los novelistas, se dedicaban a patentar toda especie de novedades, desde las aceras móviles para los peatones, a las alas individuales para que los hombres de negocios pudieran volar sobre los techos, rumbo a sus despachos, a los ramilletes de flores artificiales alimentados por ocultos surtidores de perfumes inmarcesibles.
La novela apareció por entregas en el Pearson´s Magazine, como era el caso de la gran mayoría de las obras de ficción en el siglo diecinueve, que se publicaban primero por capítulos en diarios y revistas, antes de pasar a la forma de libros, y su trama inusitada despertó ansiedad entre los lectores. No era extraño. Comienza como deben hacerlos los verdaderos libros de suspenso, con lo inusitado: Un misterioso personaje llega una noche a una fonda, en busca de albergue, oculto de la manera más extraña por sus ropajes, sombrero, abrigo, guantes, y, además, vendas en la cara, única manera de dar forma a su cuerpo. Es el hombre invisible y, por supuesto, causa miedo y asombro.
Pero quiero ir a la comparación entre los procedimientos científicos para lograr la invisibilidad, imaginados por Wells, y los imaginados en el siglo veintiuno por el doctor Xiang Zhang y su equipo.

