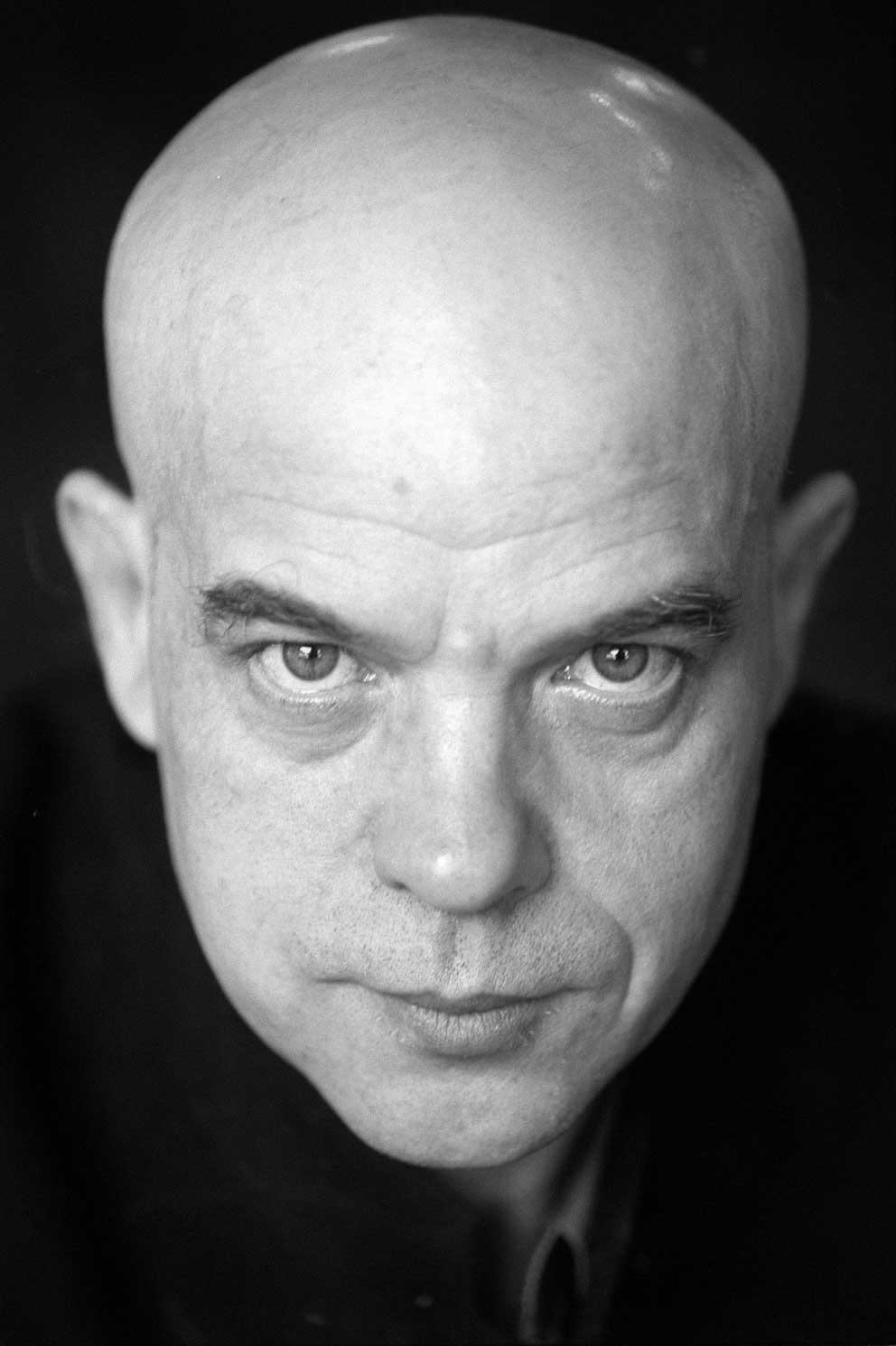El destino tiene diversos rostros, el de la miseria irreductible, y también el de la violencia, a la cual estos jóvenes temen: ser reclutados o agredidos por las pandillas, o acabar como víctimas suyas en una morgue. Y la única manera de librarse es huyendo de sus garras poderosas: para ellos, la mitad de los cuales nunca ha ido a la escuela ni irá nunca, y peor las muchachas, cuya cota de falta de educación se acerca al 60%, la única oportunidad posible de salvarse es emigrar: esta proporción de exiliados en potencia, que alcanza también la mitad de los encuestados, se extiende en Popotlán al 70%; nada extraño, si un millón y medio de salvadoreños viven fuera de las fronteras, sobre todo en Estados Unidos.
Pero el destino tiene aún otro rostro, el del poder, frente al que los jóvenes se sienten aún más inermes, y lo aceptan tal como es, lejos de atreverse a imaginar que pueden enmendarlo: hay que obedecer a los padres aunque no se hayan ganado el respeto para ejercer su autoridad familiar; y de este molde paternalista derivan otras formas de sumisión: obedecer a las autoridades del gobierno, aunque tampoco tengan la razón. Y la mano dura como mejor remedio para enfrentar los problemas del país.
De allí que no resulte nada extraño que más del 80% de estos jóvenes considere que no importa si un gobierno es o no democrático si resuelve esos problemas; que da lo mismo un gobierno democrático que uno autoritario; y que, en algunos casos, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Los jóvenes del Dimitrov en Nicaragua, que piensa que un gobierno democrático es preferible a cualquier otro, quedan reducidos al 8%, y a 10% en Popotlán, El Salvador; mientras en La Carpio, Costa Rica, país de larga tradición democrática, llegan, con costo, al 20%.
Es el ideal de un estado que no depende de las leyes y puede dispensar prodigalidad, o represión, como los alcaides de las cárceles. Pero, más llamativo aún, un estado que en los territorios miserables donde esos jóvenes sobreviven, no tiene, por lo común, rostro visible, más que el de la acción policial.
El asentamiento Nueva Capital, a media hora de Tegucigalpa, fue fundado por un sacerdote, no por el estado, y sus habitantes acarrean en carretones el agua potable. Ese estado es así un padre irresponsable y desamorado. Y como anda ausente, tiene sustitutos eficaces en cuanto a la vida espiritual de los jóvenes.
La palma se la llevan las iglesias cristianas protestantes, con un promedio del 40%, mientras la iglesia católica sólo llega a un 18%. La mayor afiliación protestante se da en El Limón, Guatemala, con un 51%, y le sigue el Dimitrov, Nicaragua, con 43%.
¿Y los partidos? Apenas al 7% declara pertenecer a alguno, y es curioso ver cómo en Nicaragua, donde el partido oficial busca meterse en todos los resquicios de la sociedad, la incorporación política de los jóvenes del Dimitrov no pasa de esa exigua media del 7%; mientras en Popotlán, El Salvador, donde gobierna la antigua guerrilla del FMLN, sólo el 3% declaran ser parte de alguna agrupación partidaria.
Otras encuestas entre gente de diversos estratos económicos y edades, demuestran que sobre el descrédito de los partidos, la emergencia de las iglesias cristianas, que ganan cada vez más peso político, y la creencia en las virtudes del autoritarismo en desprecio de la democracia, las opiniones son parecidas. Y que la fuerza del destino, es la fuerza de la pasividad.