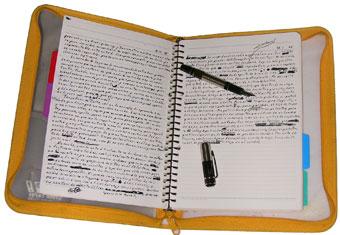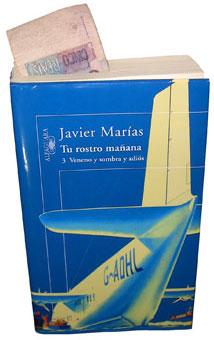Cierto es que fueron más los buenos que los malos. No quiero ni pensar en esos bestias que a mis padres les repartían reglazos y hasta bofetadas. (Mi padre alguna vez, con diez años, recibió una bien puesta de su profesor, misma que respondió con certera patada en la espinilla y carrera inmediata a la oficina del director, donde obtendría al cabo indulgencia plenaria.) Pasados los tres años en la asquerosa escuela lasallista donde la delación solía ser estimulada y recompensada, sólo padecí ya a uno que otro aburrido e hice cierta amistad con varios de ellos, incluso los que aún me reprobaban.
Me importaban bien poco, para entonces, los números de mi aprovechamiento escolar. Recibía para entonces cada mala nota con el talante de un enemigo de Batman. Ya en la universidad, los mejores maestros solían ser vetados por los alumnos más cuadrados, que preferían tomar el dictado a ser objeto de cuestionamiento alguno. Aunque al final aquella universidad -la Iberoamericana, cuya carrera de Letras tenía apenas unos cuantos matriculados, la mayoría desafectos a la escritura- ofrecía perspectivas inmejorables en los pasillos y la cafetería, donde las musas eran legión y ya eso me bastaba para colmar la vida de intensas perspectivas literarias. Hasta que conocí al poeta Hugo Gola.
Detestaba perderme una sola de sus clases, tanto que hasta dejaba alegremente la cafetería y olvidaba sus musas para acudir puntual a esa vibrante cita que era la clase de Poesía y Poética, misma que Hugo impartía en rigurosas minúsculas, pues detestaba tanto el academicismo que se reía de mi gusto por la poesía de Octavio Paz. ¡Vallejo!, contraatacaba con la sonrisa luminosa y voraz del niño que recién ha descubierto un tesoro debajo de una piedra. Tal era el tono de la clase entera: un hombre deslumbrado que habla, escucha y lee con los ojos de fuego y una sonrisa de amplio escaparate.
Se carcajeaba de esos lectores pudibundos que no se atreven a leer en voz alta, entendía la poesía como música y se refocilaba en sus ecos, resuelto a confundir a la enseñanza con el contagio. Una vez nos sacó de la clase para sentarnos en un jardín, frente al crepúsculo del cual, aseguró, recibiríamos las mejores lecciones de poesía; otra nos desafió a decir el nombre de un árbol cercano, que por supuesto nadie atinó a adivinar. ¿Y así queríamos hacernos poetas?
Algunos nunca lo pretendimos, pero Hugo ya insistía en la necesidad de escribir una prosa preñada de música, y esas solas palabras eran música para los oídos del narrador que yo quería ser. Por eso recibí como un regalo extraordinario su invitación a presentarme en dos de las sesiones de su club de poetas disfrazado de taller literario, que ocurrían de noche, en su casa invadida de payadores -así era como le gustaba llamarnos- a los que repartía consejos entusiastas y deslumbrantes. Fue gracias a su recomendación expresa, luego de que escuchó con atención quirúrgica la lectura de uno de mis embriones de novela, que leí Corrección, de Bernhard. Me haría bien, sentenció con ojo colmilludo, no sé si imaginando que sus observaciones me llevarían a dar tantos virajes como embriones dejé por el camino.
Cierto es que nunca antes me vi tan lejos y tan cerca de hacer literatura. Quedaba la impresión, luego de tantas risas compartidas, de que aquel profesor que parecía todo menos profesor era la encarnación de la escritura. Por eso aquí y ahora lo recuerdo a él, bueno entre buenos, y al hacerlo regresan los demás. El que en muy buena hora sugirió que dejara esa carrera de mierda y abrazara a la vida con todos sus riesgos. La que me soportó por simpatía y me bajó los humos por deber. El que me plantó un siete y me aclaró que merecía el diez, pero no se le daba la gana ponérmelo porque quería verme hacer algo más. Y aquella que, muy niño, me abrazó a medio llanto hasta que una sonrisa triste lo reemplazó. Es para ellos que aquí mismo me robo un trozo de poema de Hugo Gola (cuyo rastro he perdido desde entonces, pero jamás, sin duda, su memoria fresquísima):
y si el vuelo
blanco
fuera la mano de dios
y el mar
su alcoba?