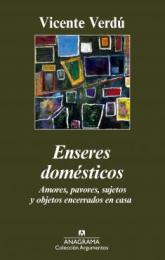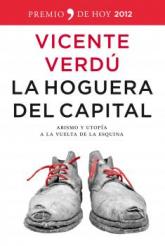El sentimiento melancólico que tanto predicamento posee, constituye el estado más propicio para componer meticulosamente el veneno personal, exclusivo y caro.
Toda melancolía es del orden de los fluidos capitales y así originalmente la bilis se asociaba a este talante alicaído que caracterizó con tanto ahínco a los románticos del siglo XIX.
Gracias a la melancolía se viaja dulcemente hacia el pasado sin quedar por ello amarrado a las columnas del pretérito. Es una inclinación postural que sorbe de ese paisaje cultural un regusto amargo pero sin hacerse repugnante sino tan adictivo que la atracción melancólica se incluye entre las más altas categorías de la seducción y el amor.
Ser duraderamente cautivado por la memoria de lo perdido podría parecer una rara orientación pero, sin duda, la complejidad del movimiento que el alma interpreta hacia ese punto lejano consigue, mediante su arco, transformar la tristeza en una airosa estética de la tristeza y la pena en una plateada peana del yo.
El ser melancólico se ama del modo perverso que dicta el narcisismo pero con la diferencia de que lejos de procurar alguna exultación del yo logra su efecto, precisamente, en su precisa declinación. Se trata en fin de una conquista de sí mismo en la sede de la decadencia siendo entonces la decadencia no una penosa degradación sino un elegante punto de vista. El narcisismo a secas es obsceno pero el narcisismo bañado en melancolía puede ser brillante. Todo lo melancólico se parece, en general, a una lámina de agua levemente turbia sobre una superficie pulimentada e impermeable. No hay incursión alguna del sentimiento propio en los poros de otro cuerpo sino que la emoción resbala sobre el objeto y el sujeto de mí tal como si nos bañara una delicada pócima que, obviamente, será venenosísima y en su peligro contiene el obsequio de máximo valor. El juego, en fin, con la muerte y sus distintas versiones ocupa el centro del caldo melancólico. No se trata nunca de la muerte concreta, sólida ni ordinaria sino por el contrario del barniz mortal entra fulgurante e inaprensible. O bien, se trata, en niveles de mayor riesgo, de la muerte tibia y destilada extraída de una cuidadosa reelaboración del charol letal, del alquitrán fúnebre o del final falso y travestido en un principio creador, una vacuna que envenena para no morir nunca de aquello, un vicio que nos hace incomparablemente mucho más santos que cualquier conjura de la virtud.


 Me confiesa un joven amigo pintor que se encuentra en un punto de su vida en que todo marcha bien. En mis sesenta y cinco años no recuerdo un sólo día en que todo estuviera en su debido lugar, menos aún en su bienestar. La admiración que me despiertan sus palabras, incuestionablemente sinceras, se corresponde con el asombro que para mí significa la posibilidad de que un ser humano, vivo y consciente, no detecte ningún punto triste o negativo, aún por instantes. Esta capacidad es máxima pero todavía significa un mayor prodigio si se corresponde efectivamente con ese presente real al que no cabe poner una pega. La pintura le fluye ante el lienzo o la tabla, el amor le asiste mientras crea, el sexo compartido le enloquece en la alcoba, las expectativas profesionales son insuperables. Este futuro no ya despejado sino recamado de nácar constituye el mejor ámbito para su ánimo henchido. Su ojo otea el horizonte y en su bandeja le esperan las manos divinas, recién lavadas apara acogerlo y perfeccionar su suerte.
Me confiesa un joven amigo pintor que se encuentra en un punto de su vida en que todo marcha bien. En mis sesenta y cinco años no recuerdo un sólo día en que todo estuviera en su debido lugar, menos aún en su bienestar. La admiración que me despiertan sus palabras, incuestionablemente sinceras, se corresponde con el asombro que para mí significa la posibilidad de que un ser humano, vivo y consciente, no detecte ningún punto triste o negativo, aún por instantes. Esta capacidad es máxima pero todavía significa un mayor prodigio si se corresponde efectivamente con ese presente real al que no cabe poner una pega. La pintura le fluye ante el lienzo o la tabla, el amor le asiste mientras crea, el sexo compartido le enloquece en la alcoba, las expectativas profesionales son insuperables. Este futuro no ya despejado sino recamado de nácar constituye el mejor ámbito para su ánimo henchido. Su ojo otea el horizonte y en su bandeja le esperan las manos divinas, recién lavadas apara acogerlo y perfeccionar su suerte.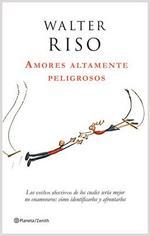 He leído un libro, no demasiado importante, de Walter Riso que se titula Amores altamente peligrosos. Su subtítulo explica cumplidamente el contenido: "Los estilos afectivos de los cuales será mejor no enamorarse: cómo identificarlos y afrontarlos".
He leído un libro, no demasiado importante, de Walter Riso que se titula Amores altamente peligrosos. Su subtítulo explica cumplidamente el contenido: "Los estilos afectivos de los cuales será mejor no enamorarse: cómo identificarlos y afrontarlos".