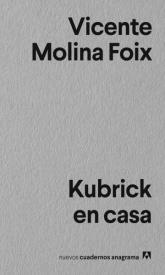Debo de ser uno de los pocos seres humanos -fuera del universo de la microbiología- que ha visto un ‘anisakis' vivo. Adelanto que se trata de uno de los bichos más repugnantes que puedan imaginarse, pese a su nombre, dotado, tras el prefijo espirituoso, de un cierto predicamento japonés. La palabra podría, de hecho, dar título a una película de terror bacteriológico procedente de la cantera oriental, tan proclive tanto a ese tipo de cine como al pescado crudo, al que debe su fama (si no su propia existencia) el ‘anisakis'.
Lo vi en un piso bien puesto del madrileño Barrio de Salamanca donde recibe el médico al que acudí, en segunda consulta, por unos leves pero persistentes picores en los tobillos. El dermatólogo, el especialista al que en buena lógica había recurrido en primera instancia, no detectó ningún mal puramente dérmico en mi persona, pero, hombre prudente y experimentado, pidió unos análisis que revelaron, junto a una aceptable sanidad de mi piel, indicios de un contacto esporádico interno, no se sabe de qué intensidad y en qué fechas, con el parásito que anida en los peces que más nos gustan.
Como el aprensivo, levemente hipocondríaco, que soy, fui a ese segundo médico, el primer alergólogo de mi vida sanitaria, para asegurarme de que -a pesar de que desde la infancia he sido un desaforado comedor de pescado sin haber tenido nunca la menor reacción alérgica a las criaturas marinas- no era portador ignorante del maléfico gusano. Con los dos brazos plantados de agujas esperé una media hora larga en la consulta, entre otros ‘eccehomos' igual de anhelantes que yo. El resultado dio a conocer que, efectivamente, yo tuve (sin saberlo y sin consentirlo) relaciones íntimas con algún alevín de ‘anisakis', pero el alergólogo, al ver pintados en mi rostro el estupor, la incredulidad y el larvado deseo de seguir comiendo, mientras no fuera víctima de un sarpullido letal, los frutos del mar, hizo dos cosas. La primera fue la más sensacional.
Se levantó de la mesa de despacho, fue a un mal iluminado laboratorio adjunto, abrió un cajón y volvió hasta donde yo me sentaba, al otro lado de su mesa, con un pequeño recipiente lleno de un líquido semejante al agua donde nadaba a sus anchas, en la relativa estrechez del bote, un ser filiforme y exiguo, aunque coleante, de inmaculada blancura. "Ahí lo tiene usted. Eso es un ‘anisakis'. Recordé las lombrices de nuestra infancia, que aparecían a veces revueltas en el conglomerado de las deposiciones; ¿tienen por cierto hoy los niños lombrices en sus pequeños intestinos, o la lombriz histórica ha sido colonizada, como sucede con los caracoles del delta del Ebro, por el más poderoso monstruito de nombre vagamente japonés?
Porque, y aquí viene el segundo acto, la revelación del alergólogo, el ‘anisakis' no sólo prospera en las vísceras de la merluza, del abadejo, el salmón o la sardina cuando estos deliciosos comestibles aún están, por decirlo en palabras de Shakespeare, en sus "salad days", o sea, crudos. El bicho, y lamento compartir mi angustia con todos ustedes, y en particular con los ictiófagos como yo mismo, puede trasmitirse al humano también en la carne asada o hervida del pez fresco.
Lo que quiere decir que la mala noticia se contrarresta con otra buena. Los que nos deleitamos con el ‘carpaccio' de atún o los tiraditos de lubina que ofrece la creciente y excelente nómina de restaurantes peruanos o nikkei, estaremos a salvo del parásito, ya que, según la ley, todo pescado servido sin cocción previa ha de ser congelado anteriormente, como usted o yo hacemos en nuestras casas. Y también el molusco y una buena parte de los crustáceos son, por lo visto, inmunes al ‘anisakis', por lo que sin angustia podremos comer ostras y otras ‘delicatessen' del mar, ahora que llegan los meses fríos. ¿Y qué pasa con el exquisito pescado fresco de nuestras costas? Todo placer conlleva, ya lo sabíamos, un riesgo.