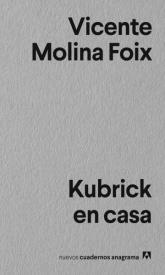He tenido la suerte de experimentar en esta vida algo que pertenece al reino de la leyenda: una saga. No una saga islandesa de grandes proporciones, con invencibles héroes y muertes truculentas, sino algo más hogareño, menos trepidante, dotado sin embargo de lances de emoción y buena literatura. Mi saga, que no es una exclusiva, consiste en haber tratado a tres generaciones de escritores de una misma familia y apellido. El primero que conocí fue el eslabón intermedio, aunque a la larga fuese -tal vez- su factor más romántico y desmelenado. Se llamaba Gonzalo Torrente Malvido, y he de confesar que, por la inconsecuencia de la adolescencia, le leí a él, siendo yo escolar, antes que a su padre, el ya consagrado Gonzalo Torrente Ballester. Empezaba, en sexto de bachillerato, a comprar libros, y me atrajo uno con tres ventajas: su reducido precio (quince pesetas), su brevedad (93 páginas), y su título, que era ‘La raya', una palabra desprovista entonces de alguno de sus más deletéreos significados posteriores. ‘La raya' de Torrente Malvido me abrió, detrás de su portada que la veo ahora y me parece ‘mondrianesca', un mundo. Se trataba de una novela corta (premio Café Gijón de 1963) con una trama de fondo policiaco centrada en los contrabandistas de la raya fronteriza del Miño, pero en nada más se parecía a las novelas del oeste o de forajidos de las colecciones populares (a cinco pesetas) que también caían en mis manos. Torrente Malvido escribía de otra forma, una forma que no supe cuál era exactamente, pero que asocié con la literatura y no con el pasatiempo; tenía muchos diálogos, tan vivos como los del teatro moderno que había en casa, legado de mi abuelo el ‘hacedor teatral', e imágenes como ésta: "enormes árboles que abovedaban con sus follajes la cinta asfaltada e impedían ver el cielo negrísimo salpicado de estrellas". La tengo subrayada.
Pasaron los años, leí debidamente al padre del autor de ‘La raya', empezando por su trilogía de ‘Los gozos y las sombras' y por un para mí muy revelador volumen de ensayo sobre ‘Teatro español contemporáneo', todo ello sin abandonar al hijo, de quien compré siendo universitario, ya a otro precio, su novela ‘Tiempo provisional', premiada con el Sésamo de 1968, que hablaba del amor y de las drogas de un modo inusitado, aunque no desconocido en los ambientes ‘progres' en que me movía. El primer episodio de mi saga llegó en la siguiente década, cuando, mientras devoraba las grandes obras maestras de Gonzalo Torrente Ballester ‘Off-side' y ‘La saga/fuga de J.B.', conocí en Madrid y traté a Gonzalo Torrente Malvido, recién salido de la cárcel. A la cárcel se iba por aquella época, al menos entre mis amistades, por militancia y por ideología, cosa que no era el caso por el que Malvido había estado a la sombra; ‘Gonzalito' era, me dijo el amigo escritor que me lo presentó, ladrón de guante blanco, estafador de bancos y timador. "Con este ‘pedigree' tan turbulento tendría que leer más al hijo que al padre ex-falangista", me dije a mí mismo. No tuve ocasión. Como era muy simpático y muy seductor, muy bien hablado y leído, uno se confiaba, asociando sus fraudes y sus hurtos más al espíritu de la Belle Époque que al de los presos comunes de Carabanchel. A mí ‘Gonzalito' (un hombre por entonces de más de cuarenta) me estafó poco dinero en un pequeño ‘deal', justo castigo, pienso, a mi curiosidad psicotrópica. Pero al amigo que nos presentó se le llevó de casa, un chalet de la zona del Viso, una cubertería de plata (herencia maternal), aprovechando el momento en que el anfitrión servía en la cocina de la planta baja los ‘whiskies'. Siempre quedó el enigma de saber dónde pudo meter su botín y cómo en las horas siguientes, mientras bebían los dos en el salón antes de salir juntos a la calle, no se oyó en un bolsillo el choque de los tenedores y las cucharas.
La mejor peripecia de Torrente Malvido está asociada a su padre, y era uno de los relatos preferidos de ese incomparable narrador oral que fue Rafael Azcona, a quien se lo oí en Almería pocos meses antes de su muerte. Como en la saga clásica, los detalles de la gesta, difundida por otros relatores cambia en algún color, en alguna incidencia o personaje secundario, pero la base es la misma, y se remonta a los primeros años 1960, cuando una urgente llamada telefónica interrumpió la velada en la que un grupo de escritores desengañados del Movimiento (Rosales, Vivancos, Laín Entralgo, Tovar, quizá Ridruejo) tomaban copas en casa de Torrente Ballester, que también invitaba alguna tarde, siendo comunista y más joven que ellos, a Juan García Hortelano. Torrente Ballester volvió pálido tras responder al teléfono. El director general de Seguridad le había llamado personalmente por el robo de un valioso cáliz en una iglesia de la capital, del que era sospechoso ‘Gonzalito'; el padre, después de colgar, había ido al dormitorio que su hijo ocupaba a veces en la casa familiar, y allí, bajo, la cama, encontró en efecto el cáliz de oro y pedrería, y lo que era peor, su contenido, una considerable porción de hostias. Al haber por medio no sólo un delito sino un posible sacrilegio, los allí presentes convinieron en que había que pedir consejo al intelectual afín que más podría saber de estos pormenores, Jesús Aguirre, a la sazón sacerdote apenas ejerciente y no vinculado todavía a la Casa de Alba. El cura Aguirre se presentó en taxi poco después, y, ante la duda de que aquellas hostias estuviesen consagradas, les dio la comunión ‘in situ' a los poetas y novelistas y antiguos jerifaltes del régimen, los cuales fueron tragando las benditas formas una tras otra, con la excepción de García Hortelano, que, al contrario que los demás, no se arrodilló y no dejó su ‘gin tonic' mientras se hacía el reparto eucarístico. El copón fue devuelto vacío e intacto, y por ese robo no hubo condena.
Coincidí con el fundador de la dinastía en los habituales actos del mundillo literario y en especial en uno algo exótico: un homenaje al tango en el Gran Café Moderno de Salamanca, donde yo, que ni lo bailo ni lo conozco casi, hablé, citando prolijamente a Borges, por compromiso amistoso con el organizador, Santiago Beneítez, mientras Torrente Ballester, que vivía entonces en la ciudad castellano-leonesa con su nueva familia, al llegar su turno nos deslumbró a todos con su erudición y el canto a capella de tangos en lunfardo y milongas, que él sabía diferenciar. No hablamos de su primogénito, que por aquellos años, los primeros 90, comparecía con menor frecuencia ante los tribunales y se dedicaba al cuento; su colección ‘Cuentos recuperados de la papelera' contiene al menos dos piezas histórico-sarcásticas estupendas.
De su primer matrimonio, Torrente Ballester había también tenido dos hijas muy poco parecidas, físicamente, entre sí. A una, Marisé (María José), me la encontraba de vez en cuando, por ser buena amiga de amigos; de poca estatura, de pelo ensortijado y siempre con gafas negras, se la llamaba, de modo cariñoso, ‘Bob Dylan Torrente'. La segunda era Marisa (María Luisa), amiga mía hoy residente en Corcubión pero nunca olvidada: inteligente, culta, bella, fue galerista y periodista televisiva, y es la mujer con el mejor saludo de beso en la mejilla, parco y cálido, que he conocido. Marisé tenía un esposo o pareja muy vivaz, el grabador Julio Zachrisson, y Marisa, cuando la conocí, un ex-marido pintor, Juan Giralt, cuyos cuadros yo admiraba. Y había un hijo de ambos que vivía con la madre, un adolescente de rasgos efébicos y mirada melancólica que seguía las conversaciones adultas con atención y hablaba poco; nunca ha sido, creo, muy hablador. Pronto fue, sin embargo, muy buen escritor.
Marcos Giralt Torrente nos dio hace un par de años la emocionante narración de una sub-trama propia de la saga Torrente en su libro ‘Tiempo de vida', que cuenta una relación paterno-filial no siempre fácil y la enfermedad y muerte de Juan Giralt. Y también hizo en este periódico el retrato breve de su tío Torrente Malvido cuando ‘Gonzalito' murió a finales del pasado mes de diciembre. Caí en la cuenta con ese motivo de que Marcos se llama como el protagonista de ‘La raya', la primera noticia que yo tuve de esta formidable estirpe literaria.