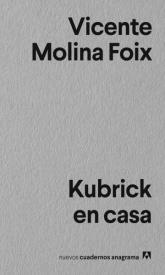Un rey que reinó tres años en país extranjero, un edificio grandioso que lleva cerrado casi una década, una estrella del rock que quiere olvidar sus días de gloria, dos parejas heterosexuales separadas por la necesidad laboral y unidas por la técnica; es el breve resumen, a modo de slogan, de cinco películas españolas recientes sobre la memoria y la miseria, sobre el pasado remoto y la dimensión de futuro que proporcionan los nuevos aparatos de comunicación personal. Lluís Miñarro hace (en ‘Stella cadente') una película irónicamente arcaica sobre el breve y turbulento reinado de Amadeo de Saboya, Víctor Moreno (‘Edificio España') un documental sobre un muerto inmobiliario y los seres vivos que lo habitan esporádicamente, Beatriz Sanchís (‘Todos están muertos') cuenta una historia de fantasmas sobre el fondo de la ‘Movida' madrileña, Carlos Marques-Marcet ('10.000 Km') la crisis a puerta cerrada de una pareja, Jaime Rosales (‘Hermosa juventud') otra crisis de raíz amoroso-económica. Las cinco, curiosamente, están habladas en distintas lenguas simultáneas, el castellano de España y de las Américas, el catalán, el italiano, el alemán, una fusión que siendo casual sin duda indica algo del momento presente del cine.
Excepto la debutante Sanchís, que consigue en ‘Todos están muertos' un relato vivaz con una materia escrita a veces algo ñoña salvada por un buen plantel de actores españoles, mexicanos y argentinos, los otros cuatro títulos imponen una penitencia al espectador, al modo en que cierto cine de autor contemporáneo lo hace sin apenas paliativos, como marca de identificación o enseña de militancia. Son películas ‘ideadas', es decir, teóricas, y no es una sorpresa que el cineasta que mejor resuelve el conflicto entre la teoría previa y su formalización sea el casi ya veterano Rosales: ‘Hermosa juventud' es su quinto largometraje. Marques-Marcet, que firma también en '10.000 Km' su ‘opera prima', propone al espectador un plan narrativo voluntariamente claustrofóbico (sólo aparecen en carne y hueso los dos protagonistas, Natalia Tena, que interpreta a Alex, y David Verdaguer, a Sergi), y los pocos exteriores se ven a través de los filtros tecnológicos o desde las ventanas. Es, claro está, una decisión de estilo, como lo es, en el arranque, el larguísimo plano secuencia en que la crisis se enuncia, pero el director parte de otra ocurrencia de superior calado, que le da a su nimia historia un relieve: el conflicto sentimental motivado por la separación física de los amantes se desarrolla en pantallas mediadoras: teléfonos móviles, ‘emails', ‘skype', ‘facebook', muros fotográficos y demás artilugios de la vida moderna. Raramente añaden algo y no pocas veces aburren, y es significativo que la única escena que me pareció que cobraba vida fuese la del arrebato furioso de Sergi, rompiendo de verdad muebles y máquinas de su casa barcelonesa para ser visto por Alex en Los Ángeles, California.
La proposición teórica de Jaime Rosales es distinta, considerablemente más rica, y resulta interesante saber que el autor de ‘Hermosa juventud' tenía en un principio el propósito de rodarla con actores naturales, un camino al que no encontró vías de salida. De ahí que, aprovechando el material ‘humano' que ese largo ‘casting' de entrevistas con no-profesionales le había proporcionado, Rosales decidiera que su pareja protagonista, Natalia y Carlos, fuese interpretada por Carlos Rodríguez, un competente actor de televisión, e Ingrid García-Jonsson, curtida antes en cortos y largos y actriz, a la vista queda, de enorme talento. En ella, más que en el muchacho, sorprende saber (en mi caso después de ver la película en el cine) que todo en su Natalia es postizo, es decir, recreado; la verdadera Ingrid es una mujer culta y sofisticada, estudiante de arquitectura antes que actriz, y su personaje, cuenta el director, "el resultado de una construcción muy laboriosa y precisa por su parte".
‘Hermosa juventud' habla de lo que pasa, y, en la plasmación de esas angustiosas cotidianidades de la gente joven periférica que no tiene trabajo ni perspectivas, Rosales es respetuoso, o sea, no-artístico. Les sigue, les escucha, les fotografía, les deja -quizá- improvisar ante la cámara. No todo lo que vemos suscita curiosidad o solidaridad, más allá de la simpatía moral por su desdicha. Ese fárrago, notable en los primeros veinte minutos, podría, sin embargo, no ser obra del director, que ha contado, en una entrevista a Carlos F. Heredero concedida en el pasado festival de Cannes, que la película que ha llegado a los cines "No es la película que yo hubiera hecho, pero sí la que debe ser". Enigmáticas palabras, que siguen a la confesión de que, en un momento de disputa con su productora ejecutiva, Bárbara Díez, Rosales aceptó el montaje y los cortes que Díez le propuso; no se habla en la entrevista de imposición o censura comercial.
De ese tiempo muerto en pantalla nos saca la llamativa secuencia de la película porno casera, que sin duda se debe enteramente a Rosales y está realizada con mordiente gracia y bella escritura de guión. Esa secuencia da la impresión de rectificar la película, pero no es así. Las brillantes ideas de puesta en escena que cristalizaron en los grandes momentos fílmicos de ‘Las horas del día' y ‘La soledad', en ‘Hermosa juventud' parecen sustituidas por planos sentenciosamente teóricos, como el de la silla vacía al final del juicio de faltas o el de agresión de los matones fuera de campo, con la cámara enfocando el edificio en el descampado. Una vez que Natalia, como la Alex de '10.000 Km', se ha ido al extranjero a trabajar, Rosales coincide con Marques-Marcet en el lenguaje vacacional de las redes, y sus enamorados, él en Madrid, ella en Alemania, se comunican por medio de ‘piezas iphone', whatssaps, ‘interfaces' y demás animaciones, tan vacuas y quizá más innecesarias que las del film de Marques-Marcet.
Rosales, sin embargo, recupera el relato en la parte final, y su desenlace del programa de televisión nos devuelve al artista, por encima del teorizador, en imágenes que se expanden en nuestro recuerdo de espectadores y explotan con efecto retardado, entendiendo en su plenitud la idea generadora de este film irregular pero de gran envergadura: la idea de la generalizada subasta del cuerpo joven en el creciente mercado de la humillación y el comercio.