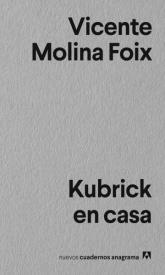La institución del matrimonio, después de haber nutrido de grandes obras maestras el teatro, la novela y, más modernamente, la poesía, prolonga el dramatismo y la intriga cuando los escritores dejan, además de un legado, cónyuges. Se habla ahora bastante de viudas cicateras o mangoneadoras, quizá por la sencilla razón numérica de que hay más hombres escritores célebres que mujeres, algo que cambiará en poco tiempo. Mientras llega el momento de hablar con la apropiada normalidad de los ‘malos viudos', es justo recordar que familiares y allegados los ha habido siempre, desde que el libro es libro, y a no pocos les debemos un eterno agradecimiento. La reina de las solteras, Emily Dickinson, tuvo una hermana, Lavinia, y una sobrina, Martha, que le hicieron justicia póstuma sin cortapisa ni avaricia, mientras que albaceas muy próximos como los de Lord Byron quemaron, en la chimenea de su editor John Murray, las 400 páginas de las Memorias del poeta. La cuestión permanente es el cómo guardar y administrar, el destruir o sacar a la luz con integridad lo que cualquier humano que escribe no ha roto antes de morir.
Hace unos cuantos años (1992) Ian Hamilton, notorio sobre todo por sus rifirrafes con JD Salinger, que no se dejaba hacer la biografía que Hamilton perseguía, escribió un libro lleno de interés -y cierto rencor por la cerrazón del autor de El guardián en el centeno- sobre los legados literarios, Keepers of the Flame, título que mucho antes, en 1942 (y en singular, La llama sagrada), popularizó una memorable película de George Cukor; la guardiana de aquella llama del celuloide (nada menos que Katharine Hepburn) era la viuda de un dirigente de gran popularidad que rehúsa dar información al periodista-biógrafo (Spencer Tracy) que la visita: el prohombre escondía dentro de sí a un conspirador fascista. En la literatura y la filosofía ha habido también casos de intencionada falsificación o enmascaramiento biográfico post-mortem.
Frente a ese ejemplo de ficción (el guión del Cukor, escrito por el formidable Donald Ogden Stewart, se basaba en una novela), conviene señalar que la leyenda de la viuda pacata o pérfida tiene contrarréplicas reales en las que la heredera enviudada, yendo a veces contra sus propios sentimientos e intereses, toma una decisión osada y franca. En nuestra lengua es reciente el ejemplo de Miriam Gómez, que, además de cuidar minuciosamente el material y los archivos de Guillermo Cabrera Infante, se vio en el dilema de difundir dentro de las obras póstumas del gran escritor cubano su Mapa dibujado por un espía, una novela muy dolorosa para ella. Ahora hemos sabido de otro protagonizado por la canadiense de origen Rita Labrosse, mujer de Witold Gombrowicz desde 1964 y desde 1969 su viuda, quien conservó desde la muerte del escritor "un diario íntimo en el que de vez en cuando anoto cosas privadas", según él le dijo un día de 1966 en que lo vio escribiendo en papeles de color y formato distintos a los que habitualmente usaba. De Gombrowicz ya eran conocidos y celebrados sus extraordinarios Diarios. El nuevo libro al que me refiero, Kronos, publicado en polaco en 2013 y hace pocos meses en francés (Stock, 2016) es, como lo llama el prologuista de esta última edición, "el diario del Diario", lo que significa que, si bien en sus más de 300 páginas no se encuentra la densidad y el pensamiento siempre original de los dos volúmenes de los Diarios, ambos son de alguna forma complementarios, en la medida en que su autor, inspirado por la lectura del Journal de Gide, se siente capaz de llevar simultáneamente un dietario público y otro privado. De ese modo contamos ahora con una guía descarnada y sucinta del pecador que, divagando, metiendo pullas o desnudándose ante nosotros, muestra su aguda inteligencia y una vena picante, cómica a veces y otras conmovedora.
En una nota previa a las entradas de Kronos, que van desde 1922 a 1969, Rita Gombrowicz no duda en incluirse irónicamente, al igual que muchos otros seres que la precedieron en la historia literaria, formando parte de los "daños colaterales de vivir con un escritor". Esos daños no sólo se derivan de las manías, las costumbres alcohólicas o la infidelidad reiterada con la máquina de escribir. Un gran cínico, Cyril Connolly, dijo que el más sombrío enemigo dcoe la gran literatura es un cochecito de niños en el vestíbulo. De cumplirse, la advertencia (desatendida por el propio Connolly, que se casó tres veces y tuvo dos hijos) haría de los escritores máquinas solteras, un tanto neuróticos y proclives al solipsismo. Pero aquí hablamos de parejas felices. Cuando entre los manuscritos no publicados en vida de Cabrera Infante apareció Mapa dibujado por un espía (Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2013), se entendió la razón de que, al contrario que otros inéditos de su autor como La ninfa inconstante o Cuerpos divinos (ambos también editados póstumamente por Galaxia Gutenberg), casi nada se supiera de aquél. El valor de sacarlo sin expurgo por la viuda y heredera radica en que en esa trepidante crónica novelada del viaje a Cuba en 1965 para asistir al entierro de su madre, el escritor, entonces aún diplomático al servicio del gobierno de Fidel Castro y retenido a punto de embarcar en el avión de regreso a Europa, cuenta, en paralelo a los cuatro meses siguientes de pesadilla burocrática, la relación amorosa con una joven llamada Silvia. Enamorado de ella, el novelista relata en el libro que estuvo a punto de alterar su trayectoria y su matrimonio con Miriam Gómez, con quien, una vez que la dictadura castrista le permitió viajar, volvió y vivió en plena armonía hasta el fin de sus días.
Rita Gombrowicz sabía desde el primer momento que su marido era un bisexual promiscuo con marcada preferencia a su propio sexo, pero en la trascripción ejemplar de las notas de Kronos, ella misma ha descifrado los términos a menudo elípticos o abreviados del diario. ¿No era mejor, tomada la decisión encomiable de no romper lo que su marido dejó a buen recaudo, ocuparse ella misma de su edición, aclarándola sin disimulo? Muerta o viva, escribe Rita, las palabras de Witold "no cambiarían nunca, estaban escritas en la piedra".
La lectura de Kronos nos deja conocer una personalidad, más que una intimidad. La salud, la falta de dinero, el desarreglo vital; la dieta común de un hombre libre y voluptuoso, independiente y estricto, como lo fue el polaco. A esas páginas recobradas les confía sus dolores de piel, las inyecciones obligatorias cuando sufre de sífilis, y también, en un recuento nunca narcisista, la peripecia de sus ligues. En ese campo está alguno de los episodios de comedia más fulgurantes del libro, contrarrestados por la verdad superior de un cuerpo deseante al que la vejez le produce, así termina una entrada, "calma erótica". Y de nuevo la viuda se encarga de puntualizar, en otro comentario, el pensamiento narrativo y la figuración carnal del autor de Ferdydurke, quien jamás confió, nos dice, en una filosofía que no fuese erótica.