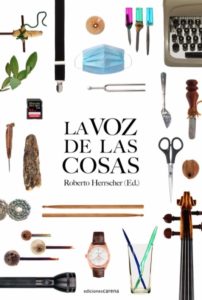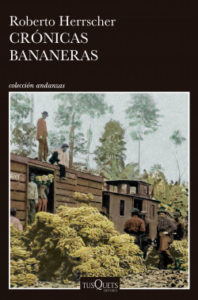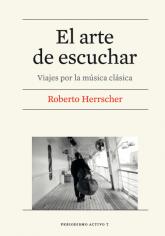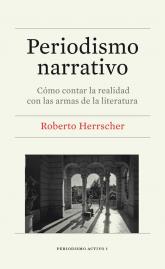Hace tres décadas que Cristian Alarcón no deja de sorprendernos. Es cronista, fabulador, inventor de proyectos narrativos, gestor de sueños de verdad y justicia a partir de la palabra, mentor de al menos dos generaciones de periodistas narrativos en América Latina. Y ahora Premio Alfaguara 2022 con su primera novela, El tercer paraíso.
En 2010 Marcela Aguilar me convocó junto a otros escritores y profesores a presentar y entrevistar a los “domadores de historias” del continente. Tuve la suerte y la alegría de escribir sobre los dos primeros libros de Cristian, que forjaron su fama de cronista de los mundos de la droga, el crimen, la rebeldía y la dignidad. Al final, veo que anuncia el camino “al campo”, a la naturaleza, que bulle y brilla en su novela, que leeremos muy pronto. Ya estaba en su cabeza hace 12 años. Este es el perfil-entrevista que salió en Domadores de historias. El capítulo se llama: La revelación
* * *
No conozco ningún periodista latinoamericano que se haya acercado tanto como Cristian Alarcón a los rigores del método antropológico de la observación participante, con su combinación de ciencia y ética. Y la diferencia no sólo están en la investigación ‘de campo’. Mientras se sumerge en el mundo de los desconocidos y despreciados, este reportero erudito también se nutre de teoría y literatura y se zambulle como un psicólogo en sus propios sentimientos y reacciones ante lo que descubre. Y al final, cuando está a punto de ahogarse, se eleva a la superficie y escribe como un poseso, como un iluminado.
El periodista narrativo suele ir, ver algunas escenas, anotar y contar lo que vio. Puede escribir como los dioses, pero casi siempre se pasea por la realidad como un turista atento. El antropólogo, en cambio, busca presenciar y averiguar tantas escenas y tantas historias que al final es capaz de armar su tesis doctoral o su libro académico con el convencimiento que da la ciencia. Su problema suele ser el opuesto: tiene muchísimos datos e historias, pero muchas veces le falta el garbo, la elegancia y el nervio de la literatura.
En Estados Unidos, unos pocos periodistas en profundidad, como Ted Conover, J. Anthony Lukas o Peter Matthiessen, han combinado investigación a fondo con gran estilo. Yo al menos nunca había leído a un reportero latinoamericano hacer esto con tal compromiso y maestría. Eso es lo que hace tan especiales los dos libros que hasta ahora ha publicado Cristian Alarcón: Cuando me muera quiero que me toquen cumbia (Norma, 2003) y Si me querés, quereme transa (Norma, 2010).
Para hacer Cuando me muera quiero que me toquen cumbia se pasó año y medio metido con los ‘pibes chorros’, los jóvenes y niños ladrones, el eslabón más bajo de la cadena de miseria y violencia del país rico y soberbio.
Los pibes chorros tenían un santo propio, el Frente Vital, un chico que murió baleado por la policía y al que le rezaban con desesperación. Alarcón reconstruye la vida y la muerte del Frente, relata escenas tiernas y terribles con los chicos, con los adultos que fueron chicos, mezcla con maestría la vida de la calle, la lógica del robo, la miseria, el no futuro, el embrujo oscuro de la violencia, el sadismo de los policías. La voz que habla siempre es la del narrador y la historia sigue linealmente la cadena de descubrimientos del autor mientras se interna en el submundo de las villas miseria.
En los años siguientes, Cumbia se convirtió en un libro exitoso, comentado, admirado, pero no salía la secuela. En mis encuentros con Cristian, me contaba que estaba investigando una historia mucho más compleja y cuya escritura debía ser más poliédrica.
Así pasaron siete años. Recién a principios de 2010 emergió el nuevo libro.
Y sí: Si me querés, quereme transa cumple gran parte de las promesas y expectativas que muchos habíamos depositado en el libro anterior. Cristian Alarcón puede seguir subiendo, claro, pero pienso que aquí llegó a cotas inusitadas en la profundidad de investigación y en el trabajo de la estructura, el estilo, el ritmo, la tersura brillante de la prosa.
Transa, en el argot de la calle, quiere decir vendedor de droga. La autora de la frase, la que exige que la quieran transa, es la endurecida, práctica, hipersensible Alcira, uno de los personajes más fuertes y dolidos de la literatura argentina. El libro es la historia y el viaje a la inquietante y compleja psiquis de Alcira, quien regentea una casa tomada en permanente construcción, donde vende droga, defiende como leona a su familia y sus incondicionales, e impone su lógica.
El libro es también la historia de Teodoro, el último de los peruanos que se masacran entre sí para quedarse con el negocio, pero que también luchan a punta de pistola por su honor y su dignidad. Cristian Alarcón cuenta la historia de Teodoro, su hermano, sus aliados, sus competidores, sus enemigos en el tenebroso mundo de la controlada violencia de estos narcos que bajaron de las montañas de Perú para adueñarse de una selva urbana en medio de la ciudad que se cree europea.
En sus páginas brilla, como en el libro anterior, la prosa poética de Cristian, su forma de relatar escenas vistas y vividas. Pero también se echa más para atrás, para reflexionar y aportar un riquísimo contexto histórico, sociológico, psicológico y antropológico. Y junto con la voz del narrador, surge la brillante construcción de unos ‘monólogos autobiográficos’ de sus protagonistas: Alcira, Teodoro y un puñado más. Son voces que surgen, como si salieran de una lámpara oriental, y destilan el fluido de la manera de pensar y sentir de cada uno. Veo en estos relatos en primera persona la influencia del genial El emperador, el libro seminal de Ryszard Kapusinski.
Por Cumbia, Alarcón ganó el Premio a la Integridad Periodística del prestigioso North American Congress of Latin American (NACLA). Después de Transa le ofrecieron ser director académico del proyecto Narcotráfico, Ciudad y Violencia en América Latina de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y el Open Society Institute.
Pero conocí a Cristian mucho antes de estos logros y honores. Fue en Ciudad de México, en marzo de 2001. Ambos fuimos al primer taller que Ryszard Kapuscinski dio para la FNPI, la vuelta del maestro a Latinoamérica 30 años después de haber cubierto la región para la agencia polaca PAP. Allí Cristian contó su proyecto, y su temor a meterse demasiado. “¿Cuánto hay que meterse con el mundo del que uno está escribiendo?, ¿hay un límite?”, recuerdo que le preguntó al maestro polaco.
Yo ya sabía que Cristian había empezado en el periodismo por el lado del compromiso personal, sin separar nunca su lucha y sus crónicas. Estudió en la más antigua y politizada escuela de periodismo de Argentina, en la Universidad de La Plata. En 1993, uno de sus compañeros, Miguel Bru, fue secuestrado por la policía de la provincia y desapareció. La necesidad de contar y de luchar por Miguel – a quien llamaron el primer desaparecido de la democracia – movilizó a sus compañeros, y Cristian empezó a escribir del tema en el entonces joven diario porteño Página 12.
Pasó más de una década en Página escribiendo de crímenes, cubriendo y descubriendo los desmanes policiales, después pasó a la revista TXT y al diario Crítica. Desde entonces, sus crónicas salieron en Gatopardo, Rolling Stone, Etiqueta Negra y Soho, pero su corazón se volcó, se derramó sin paliativos en sus libros, extremadamente ambiciosos.
La última vez que lo vi en Buenos Aires Cristian invitó a su casa y me llevó a su placar. Allí me mostró con orgullo las camisetas de su ahijado, Juan. Juan es el hijo de Alcira. La protagonista de su último libro le insistió por años en que él fuera el padrino de su hijo. Después de mucho negarse, aceptó, y la escena en que Juan es bautizado y Cristian se convierte en su padrino es una de las más emocionantes de Si me querés, quereme transa.
Cristian Alarcón acaba de cumplir 40 años, está en un momento dulce, alto de su carrera, y no para. Dí con él en un hotel de Monterrey, en la mañana del martes 21 de septiembre del 2010. Su voz sonaba pastosa, lírica, extrañamente lúcida al otro lado de la línea telefónica, habida cuenta que había bailado y bebido hasta las 5 de la mañana en la fiesta de los premios de la FNPI. Pero al mediodía salía para Nuevo León, para dar un taller, así que después de despertarlo, lo esperé a que se duchara y se tomara unos cafés en el bar del hotel. No había tiempo que perder.
Le propuse una entrevista que repasara cronológica y temáticamente su obra y su método. Acostado en la cama, después de hartarse de café pero otra vez con los ojos cerrados, me decía que sí, que dale.
–¿De qué planeta vienes, Cristian? Quiero decir, ¿dónde naciste y creciste, y qué de eso afectó lo que eres y haces ahora?
–Vengo de una aldea campesina en Chile, antes de entrar en el pueblo de La Unión, que fue creada después del terremoto de 1960 y del tsunami que destruyó gran parte de la región. Algunos de mis tíos fueron los primeros pobladores de este barrio, que se construyó con las casas que donó para las víctimas del terremoto el estado de Georgia. Cada estado de EEUU donó un barrio en Chile para los damnificados. Vengo de una madre enfermera, de un padre electricista, de una nana que me crió hasta los 5, en 1975. Vengo del campo, del Chile profundo…
–¿Cuándo cruzaste a Argentina?
–Fuimos a Bariloche, a Neuquén, cruzando la confluencia del Neuquén y Limay. Ahí viví hasta terminar la secundaria a los 17, y me fui a La Plata a estudiar Ciencias de la Comunicación…
–¿A qué edad empezaste a pensar que querías ser periodista?
–Hace poco estábamos jugando con unos amigos a acordarnos de cosas, y me acordé que a los 7 años, en un intento por seducir a mi maestra, de la que estaba enamorado, inventé una especie de juego del cuerpo humano, y en medio de ese juego me acordé lo que me había gustado el descubrimiento de que podía inventar. Me costaba mucho jugar. No tenía juguetes. Me dediqué siempre a leer, la lectura se transformó para mí en el exilio, en un refugio cada vez más vivo. El tedio del viento patagónico, el frío del invierno, el calor del verano lo fui compartiendo con La vuelta al mundo en 80 días, mucho Verne, entre los 7 los 12 años…
–Recuerdo que hace unos años me contaste que cuando fuiste a La Plata entraste en el mundo de la política, de la lucha por los derechos humanos, como algo lógico, casi natural… ¿Era el espíritu de la época y lo que se respiraba ahí, o lo traías con vos?
– Las dos cosas. Sí, ya venía politizado: hubo dos hechos políticos que me marcaron pronto. Cuando estaba en la secundaria yo era dirigente estudiantil, era una época de efervescencia a mediados de los 80, era insoportable a los 13 años, y cuando estaba en cuarto año hubo un intento de golpe y en el Alto Valle había resabios de grupos fascistas de la dictadura. Fue secuestrada una amiga, y era un momento de crisis personal porque mis padres me amenazaban con regresarme a Chile, a un internado de curas. Yo tenía terror de eso, y esa experiencia originó ciertos componentes posteriores. Y ya en la universidad, en 1993 desaparecieron a uno de mis compañeros de la carrera de periodismo en La Plata, Miguel Bru, y yo ya estaba colaborando con Página 12 en el suplemento de La Plata y empecé a publicar sobre esa investigación que hicimos… Yo estaba en la comisión que peleaba por Miguel y contra la impunidad, y al mismo tiempo escribía sobre el caso en el diario…
–¿Qué es para vos el trabajo de periodista de diarios? ¿Qué hiciste, qué aprendiste y qué te enseñó la experiencia de reportero?
– Desde el comienzo de mis estudios yo quería publicar en un diario. Desde muy pronto yo estaba buscando dónde publicar, tenía 18, 19 años cuando transitaba redacciones buscando un espacio, y antes de terminar la carrera ya estaba trabajando como redactor de policiales en un diario local, Hoy, que todavía existe, que era la competencia de El Día, el diario conservador. Por las tarde hacía policiales, investigaba crímenes locales. Me acuerdo el crimen de un pintor que había aparecido a la vera del camino que llevaba de La Plata a Punta Lara acribillado a balazos, y decían que se había suicidado…
–¿Por qué policiales?
– No logro recordar si yo elegí policiales o si fue otra cosa… Yo había escrito siempre sobre sociedad en un suplemento de los sábados. La primera nota que publiqué fue sobre los viajes de egresados del secundario, pero me llamaban mucho los temas policiales. Leía mucho, había descubierto los clásicos, a los 20 me había bajado todo Raymond Chandler, todo Dashiell Hammett, Patricia Highsmith, Georges Simenon… todo. Me había dejado seducir por la literatura policial. En la sección de policiales era feliz, me parecía fantástico hablar con policías y ladrones.
– Y en eso, estando en policiales de Página 12, te tocó el primer taller de crónica con Kapuscinski en México, donde nos conocimos. ¿Cuánto te influyó ese taller de Kapuscinski? ¿Esa experiencia fue importante para el paso que estabas por dar?
– Sí, claro. Yo todavía no había entendido las dinámicas que el periodismo me podía dar por un lado para huir del periodismo, y por otro para llevarlo hasta las últimas consecuencias. Kapuscinski nos definió el concepto del taller propio, que era la angustia que todos teníamos de trabajar en redacciones y no poder producir textos narrativos de calidad. Y todos los que salimos de ahí y escribimos libros o creamos medios después, como Graciela Mochkovsky que escribió su biografía de Jacobo Timerman, Julio Villanueva Chang creó Etiqueta Negra, Juan Andrés Guzmán fundó The Clinic, Boris Muñoz hizo un libro de crónicas de Estados Unidos, Juanita León publicó su País de plomo, casi todos salimos de ahí a seguir las lecciones del maestro…
–¿Vos ya sabías que querías escribir un libro o fue a partir de eso?
– Tal vez las dos cosas. El libro salió en el 2003, yo ya estaba escribiendo, había empezado, pero tenía mucho respeto, ya tenía un contrato con la editorial… Yo me había planteado escribir un libro antes, que eran historias de hijos de desaparecidos, en ese momento estaba enamorado de Josefina, una hija de desaparecidos de La Plata, una de las fundadoras de la organización H.I.J.O.S., y un día Juan Gelman le manda una carta a los chicos pidiendo permiso para hacer su libro Ni el flaco perdón de Dios. Esa carta la recibí yo en un departamento que Josefina tenía en el Abasto, cuando estaba en la mitad de la escritura de mi libro. Fue como una aplanadora que me pasó por encima. Me aterroricé ante la idea de que compararan mi trabajo con el del Poeta, y ese libro nunca lo terminé…
–¿Te parece que lo terminarás algún día?
– No sé, tal vez. El texto está ahí, como lo dejé ese día.
–¿Y cómo fue tomando cuerpo lo que finalmente se convirtió en tu primer libro, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia?
– Yo soy muy maníaco y ‘workahólico’, así que trabajaba todo el día. No sé en qué momento lo decidí, pero poco a poco, todo el tiempo libre que me dejaba el diario lo iba invirtiendo en mis propias historias, pensando en publicarlas también en Página. Un año y medio me llevó investigar una mafia de policías de la Zona Norte del conurbano bonaerense, que asesinaban a chicos por la espalda. Los editores del diario eran remisos a publicarme los avances de esa investigación. Pero yo venía con datos, con pruebas, con historias que no podían soslayar y me tenían que publicar. Era un gran placer poder ‘colar’ esas publicaciones diarias. Era el viejo orgullo de sentir que yo tenía una historia única, que podía producir cambios políticos y sociales… Al final el capo de la mafia policial fue sentenciado con pruebas que surgieron de la investigación, a 22 años de cárcel por homicidio, y su lugarteniente también fue preso. Yo me sentía muy washiano, quería ser Rodolfo Walsh…
– … Pero el libro que hiciste al final no es sobre los policías sino sobre los chicos…
– Cuando ya conseguí eso (que los policías fueran presos), creía que el libro iba a ser sobre el escuadrón. Incluso creo que el contrato con Norma lo hice sobre ese tema. Pero después me dije: ‘qué aburrimiento, tener que mostrar todas esas pruebas otra vez, ya lo sabe la gente…’ yo quería contar otra historia, y yo tenía pasión por una literatura más contemporánea, y el día clave fue el día en que descubrí la historia del Frente Vital, en santo de los pibes chorros. En ese momento sentí que tenía una historia entre manos, una historia que tenía el vértigo de la violencia urbana y todos los ingredientes del pop…
– Yo lo releí en estos días justo antes de leer el otro, y es una historia complicada de contar, ¿no? El Frente es un personaje que está siempre ausente, pero al mismo tiempo siempre presente…
– Sí, es el muerto eterno. Gustavo Gorriti me critica de que la trama está suspendida, que las historias no terminan, que no ato las cosas, como si de alguna manera inconsciente estuviera no cerrando el relato en un intento de abrir sentidos…
– Yo lo veo mucho como un relato de voces, más que de hechos, el susurro, el murmullo, los chismes. Los silencios son muy elocuentes…
– Ya las páginas de los diarios contestan todas las preguntas, quieren llenar los silencios. Yo quiero muchas veces dejarlos flotando…
– En Cumbia la que habla es tu voz. ¿Cómo creaste la voz narrativa? ¿Usaste palabras de ellos, quisiste imitar los ritmos y cadencias de cómo hablan estos chicos?
– Yo quería escribir un folletín, estaba obsesionado con la obra de Manuel Puig, y me gustaba mucho lo neobarroco, había leído a Lezama Lima. Pero en un momento sentí que me había ido de la forma, del estilo que corresponde al relato policial, y cuando empecé a escribir me fui reencontrando con lo que consideraba propio del policial…
– Pero ¿cómo te salió escribir así? ¿Fuiste contando y el estilo te salió fluido, o tuviste mucho trabajo para encontrar la forma de narrar?
– Déjame que haga memoria… Por el tercer capítulo siento que lo encontré. Después en Transa me pasó lo mismo. Al principio iba despacio, pero después ya ni tenía que mirar las notas, los documentos, nada. Sin mirar escribía y escribía, y me salía solo. Yo soñé con ellos durante todo un año, los tenía dentro. Estaba tomado por ellos, muy tocado. No podía hablar de otra cosa…
– ¿Te afectó, te sigue afectando la historia? ¿Saliste? ¿Se puede salir? ¿Se debe salir?
– Yo me dejo tomar. No tengo filtro. Lo único que he hecho durante todos estos años es psicoanálisis con una analista lacaniana, pero vivo de una manera intensa la vida con las situaciones, con cada una de las personas de las que escribo, esta vida espantosa de ellos la padezco yo.
–¿Cuánto tardaste en poder emprender otro libro?
– Muy poco. No puedo vivir sin estar metido en una historia larga. Es una sensación sublime de estar siempre sobre una tabla de surf, montando una ola. La imprevisibilidad que tiene una historia de largo aliento no la tiene nada: ni las condiciones de una noticia ni nada. Me resulta natural tener un chip, un archivo con información periodística y literaria al mismo tiempo, estar todo el tiempo sacando más y más información real y al mismo tiempo buscando las posibilidades literarias de cómo contarlo. Quiero saber cómo va a hablar un personaje, saber que el habla del personaje no es el testimonio, es más que las palabras que está volcando ante el grabador, esa construcción que está haciendo para mí. Quiero saber cómo va a terminar hablando.
– Construyes entonces sus voces literarias a partir de sus voces ‘reales’. ¿Y con los nombres? Dices que todos están cambiados. ¿Cómo construyes los nombres de estos personajes? ¿Cómo eliges los seudónimos?
– Son musicales, tienen el mismo ritmo de los reales. Deben sonar iguales.
– Es casi como el pastor que pone un nuevo nombre al acólito, ¿no?
– Sí, hay como un bautizo. Esos seres, cuando los renombras, adquieren otra entidad. El otro día llevé a Philippe Bourgois (el gran antropólogo norteamericano especializado en contar, desde la ciencia pero con enorme pericia narrativa, las vidas y estrategias de supervivencia de colectividades de pequeños traficantes de drogas y de drogadictos en las calles de EEUU) a la casa de Alcira, Denis y Juan. Y él los llamaba con los nombres de sus personajes. Alcira hizo un ceviche de dos pescados y calamar, una causa peruana, y Denis después de tantos años fue el anfitrión y Alcira fue a la cocina y cocinó, y ella que es tan fálica y tan masculina le cocinó, lo atendió como una esposa servicial. Y Philippe los llamaba por sus nombres de ficción… fue maravilloso.
En Cuando me muera, Matilde, Marco, Chaías, tienen más que ver con personas que existen. Chaías es mi abuelo, Isaías Casanova, que será el personaje de mi tercer libro. Israel, que es el nombre real de ese personaje, es una palabra hermana de Chaías, así que también hay una relación de sonidos. Hay paralelismos que a veces sólo yo veo. Otras me recuerda cosas, como Matilde, que se lo puse por Matilde Urrutia, la mujer de Neruda…
– En el primer libro decís que el cambio de nombre es para preservar su integridad, y en Transa decís que es para no colaborar con el poder judicial y la policía. ¿Por qué ese cambio?
– Los personajes de Cumbia son menores de edad, y los otros son mayores, y los crímenes que se les imputan a los de Transa son más graves, de sangre. Sería miserable darlos a conocer. La integridad tiene que ver con sus movimientos biográficos, no puedo darlos a conocer. Tuve que cambiar todo, el nombre del barrio, las calles, todo. Y también quiero que no sean perjudicados por el libro con el correr de los años, porque tengo la ambición de que sean libros que sigan siendo leídos por muchos años. Es mi ambición, perdurar. Una de las cosas más maravillosas que me pasaron, de meterme en ese mundo considerado bajo, sucio, y mostrar lo brillante. Y que ellos lo vean así, ir a una cárcel y ver mi libro manoseado, baqueteado. Bien usado.
– ¿Del primero al segundo ves un cambio, un progreso, una mejora?
– Sí, creo que Transa es un libro mejor. No soy quién para juzgarlo, pero creo que es un libro mucho más ambicioso, resultado de una experiencia extrema, adulta, de transitar de otra forma el territorio. Fui jaqueado por el territorio del Frente y sus personajes, sufrí y juré que nunca me dejaría volver a atrapar por algo así. Ahora me siento agotado, vuelvo a renegar y quiero otro tema muy distinto. Me vi totalmente tomado por mis personajes, me convertí en el teléfono de urgencias del barrio, yo no tenía cumpleaños de amigos, vida familiar, nada. Yo tenía que estar en la villa noche y día, cada vez que tenía tiempo libre. Eso me hacía llevar una vida prosaica, neurótica, vivía entre la intensidad de la villa y la intensidad de necesidad artificiales que necesitaba para hacerme cargo. Eso era en Cumbia; en Transa el compromiso y la intensidad subieron, porque todo era más…
– Encontré en la página 120 una frase que creo que es el eje, el credo de todo esto: “En mi ética la mayor virtud está en la verdad, la verdad está lejos de las comisarías y los tribunales; la verdad está solo en la calle.” ¿Es así?
– (Se ríe, le agarra un ataque de tos, se vuelve a reír) Estas cosas las escribo en un estado de exceso. Estas cosas nunca las anoto en libretas.
– Pero inmediatamente te contradecís, porque sacás mucho de causas judiciales, de entrevistas con policías, jueces y abogados….
– ¡Ahí está la construcción del personaje del cronista! Esa frialdad para construir como personaje al cronista la adquirí con el segundo libro. En el primero era mucho más yo, un cronista mucho más presente y protagónico y en la edición me dediqué a limarlo para dejarlo sólo como un estúpido que tenía miedo todo el tiempo a los tiroteos.
En el segundo también lo limé, porque mi yo es enorme y soy un ególatra terrible, me encanta hablar de mí mismo, pero después agarro la guadaña y empiezo a mutilarlo (carcajadas). En Transa el cronista no soy yo, sino que es el personaje que le da una certeza al lector, y piensa que el lector quiere que le den una certeza sobre el lugar donde está parado. Claro que me contradigo porque hay una investigación que yo disimulo. Es como la mujer adúltera y procaz que parece santa. O el jugador que puede disimular su vicio. A mí me encanta jugar con esa mentira. ‘Yo soy el cronista de la calle’, digo. Y en realidad, no pude hacer ese libro hasta que no leí 54 causas judiciales con los homicidios, los desgrané, y esa renuncia al periodismo de investigación como forma de contar es una toma de posición literaria. Renuncio a las primicias, a los nódulos fálicos del periodismo, a la construcción del héroe, soy un anti-héroe porque lo quiero ser.
– ¿Tuviste problemas para elegir con quién ibas a terminar? El personaje de Alcira termina en la escena tierna de la ceremonia del bautismo de su hijo, pero después de eso viene el final duro, la última de las masacres en la villa, el triunfo a sangre y muerte de las fuerzas de Teodoro…
– No le quería regalar todo a ella, hasta el final. No sé si se lo merece. Creo que Teodoro se lo merece más. Me peleo con ella, es como mi madre, poderosa y tan fálica, y me dan ganas de castrarle ese vergón que construye con su carácter… ya no soporto la misoginia de estas mujeres que exhiban el falo enorme...
–¡Tomá!
– Por favor, esto ponelo. De toda la entrevista, te pido que pongas por favor esto que acabo de decir, para llevárselo a mi analista. Sí, estoy harto, pero al mismo tiempo me produce una fascinación, esa fascinación que me sigue produciendo Alcira, que es power, alegre, enamorada, que se la pasa amando y odiando… siempre.
–¿Viste algún paralelismo entre su personaje y el personaje femenino fuerte que domina Cumbia, que para mí es Sabina, la madre luchadora del Frente Vital, que se enfrenta a la policía por su hijo muerto y se enfrenta a los otros pibes chorros para que no se maten?
– Sabina es más bien la viuda de su propio hijo. Eso es más fuerte. Parece que perdió a su hombre, y es su hijo. Es el roble en medio de la tempestad, que resiste al huracán, que sigue en pie cuando todos cayeron. Esa idea de supervivencia, de la virtud de lo vital es muy importante para mí. Hay una cita sobre el vitalismo extremo en ese libro. Hay un sociólogo, Zygmunt Bauman, que habla de tribus urbanas, de la modernidad líquida y esas cosas, que retoma el tema del vitalismo, que creo que es inevitable, ineludible para leer la contemporaneidad, y los símbolos de eso son extremadamente contemporáneos. El vitalismo está relacionado con la posibilidad de desacralizar todo: la vida, la muerte, la religión, el dolor, la angustia, las corporaciones, el Estado, el pasado, el futuro, está más allá del bien y del mal…
– Pero también en Transa hay mucha guerra y mucha violencia. Noto un trabajo tremendo de construir la épica de las batallas entre los narcos, las matanzas, los asesinatos, el tiempo que se detiene como en las películas para contar minuciosamente los momentos de matar y morir. Para mí es casi como las batallas de El señor de los anillos…
– (carcajadas) ¡A mí me encanta El señor de los anillos! Lo leí de chico, y cuando voy por la vida pienso que las personas están divididas entre elfos, hobitts… Estaríamos entre El señor de los anillos y Germán Arciniegas, el mundo del bosque, la selva, los olores. El olor y la traición son los temas de mis libros. Y es en el mundo de la selva, ¿no?, donde se construyen los olores. No me puedo sustraer a eso, y eso está construido sobre la foresta, la selva barroca, como toda selva, sin muchos matices lumínicos, la luz que queda, que toca. Luminosidad compleja, el sol penetrando en los ramajes, llegando a tocar imperceptiblemente el último de los hongos y los seres que reptan por la tierra, pero llegando a todos, creo que escribo desde esa posición.
Y voy a escribir ahora sobre eso, a volver al fondo de la casa de mis abuelos, treparme al cerezo, ya derribado pero que sigue en mi memoria. Ahora eso está lleno de casitas, pero me trepo hasta la última rama para otear el horizonte desde arriba. Esa visión maravillosa de un mundo posible, asible, narrable, alejarse de todas las angustias que la vileza del cotidiano puede producir para sobrevolar impune e inmune sobre todo…
–¡Chapeau! Creo que te agarré maravillosamente con la guardia baja, en esta mañana de resaca y medio dormido, ¿no? (carcajadas de Cristian en el tubo). Alejarte y acercarte, es lo que siento que hacés en todos tus textos. En Transa siento que tomaste dos decisiones que no son la misma decisión: la de meterte tanto hasta el grado de convertirte en padrino en la familia de tus personajes, y la de contarlo en el libro. No sé si fueron la misma decisión en un momento, o si fueron dos…
– Fueron dos, fueron dos, y con el tiempo he aprendido a no especular. Tomo decisiones. No me paso pensando las cosas, las maduro a fuego lento, no puedo vivir todo el tiempo cuestionándome, hay una neurosis que no soporto, la inseguridad… sé que no quiero hasta que quiero, pero no estoy todo el tiempo pensando quiero, no quiero, quiero, no quiero…. Y yo supe que no quería ser el padrino del niño, hasta que en un momento sí quise. Todo en el libro es verdad, todo, todo, y es cierto. Está caricaturizado, pero es cierto. Y el día que quise saltar no tuve vuelta atrás, no me lo replanteé y tampoco me puse a pensar en qué pensarían los demás…
– Sería un insulto pensar que hiciste ese acto personal para el libro, claro que no, pero ¿cómo decidiste contarlo?
– Estoy tirado en la cama y me estás haciendo sentir como en el consultorio del psicoanalista… pero mirá, así me salen los libros. Cuando pude escribir esa escena, la del bautismo, me separé. Literal. De mi pareja, de mi casa, de mi ciudad, me fui y huí a Río de Janeiro a la terraza de mi amigo Ricardo Corredor con vista al Cerro Redentor, otra asociación libre, ¿no? Así redimiéndome de una relación, de las relaciones con el mundo, a escribir esta escena, este libro, acompañado de una amiga que estaba escribiendo su novela. Ahora ya salí de todo eso, logré terminar el libro, me deja feliz pero agotado, y estoy listo para volver al sur…
– Como Pino Solanas, como Carlos Sorín….
– … como la canción de Caetano (canta: Vuelvo al sur…), sí pero vuelvo a mi tierra, a mi tierra mapuche, y al campo. Y a mi necesidad espiritual….
– Entonces te vas de los territorios de estos libros. No vas a completar una trilogía, una cartografía de los males de la sociedad poniendo el dedo en los más vulnerables o los más despreciados….
– Vamos a ver, porque quizás debería haber escrito primero el que voy a escribir ahora. Siempre estoy escribiendo sobre el campo, sobre lo rural, una y otra vez. Quiero convencerme de que soy un ser urbano o suburbano, ¡y al final me encuentro campesino y bruto! Todos éramos del campo, de hace poco o de hace mucho… Antes las ciudades eran otra cosa, prolongaciones de lo rural, excusas para la economía, para el orden social, para el Estado, y el campo está lejos, se puede escapar de los jueces y los impuestos… claro que es una idea romántica, ahora el sistema capitalista entra en el campo. Pero para mí lo contemporáneo es la imposición de un orden institucional sobre la vida. Es muy gracioso porque cuando me metí con estos personajes que vienen de la violencia rural y la terminan expresando en la violencia urbana, con personajes que vienen de paisajes agrestes a agitarse en torno a una villa, mis amigos sociólogos me decían que podía ser leído como reaccionario, asociar el campo a la barbarie y la ciudad a la civilización.
Pero más que sociológico es filosófico. Hay algo de lo sublime que está en la noche del campo, los murmullos, el cambio de la temperatura, la soltura, la tranquilidad, es el momento de las historias, la noche. De la oralidad andina de mis personajes, del pensamiento, de la reflexión, del silencio asociado al más allá, a lo espiritual también, del rezo, de la comunicación con el uno mismo, la introspección. La música, la guitarra, la baguala, la ranchera, es el momento de la radio, de la onda corta, la vieja radio de los años treinta y cuarenta, un mundo lejano que llega por ondas, y es el momento del sexo, del amor, de la dominación pero que no es la del día. Al día el hombre domina la tierra, el clima, los animales, y en la noche domina a su mujer. Es hermosa la noche en el campo, ¿no?, es el momento más sublime…
– ¿Contás para qué, estás en un lucha, una guerra, te parece que sirve para algo?
– Acabo de participar de un seminario sobre mafias y narcotráfico, y acabo de inaugurar la red de periodismo policial de America Latina Cosecha Roja. En ese contexto tomé la decisión laboral y política de no estar como autor, y me pregunto, no, cuántos pueden escuchar lo que digo, en qué contexto puedo hablar y ser escuchado. En los debates de lo actual no sé si sirve, si esto sirve para algo. No sé si se puede hacer algo con el narcotráfico en el mundo desde la palabra. Me propuse tanto no quedar pegado a la misión… ¡que me parece que lo logré!
Obvio que las radios y las televisiones me llaman para comentar sobre el último chorro o la última batalla entre narcos, pero rechazo esos lugares, la identificación con ese tipo de expertos. Me lo advirtió Sergio Parra, el poeta chileno, hace muchos años en una conversación en el bar El Toro: ‘no te conviertas en un experto’. Hay que saber entrar y salir. Hay que lidiar con eso.
Cuando me pregunto para qué, lo que me preocupa es el para qué de la literatura: para que los lectores comprendan algo que no sabían, para que se sientan hermanados con las vicisitudes de los otros. En el otro está la respuesta a todo. En mi devenir está el otro, como uno mismo que es otro. Soy para el otro. Escribo para el otro. Para mí, la experiencia. Para ti, el discurrir, el flujo. Si hay un para qué es el ‘para otro’, no para mí. Vivo y escribo para otros. Cada vez siento más el placer de dar. Contrastar, contraponer, evidenciar, desnudar, lograr que sea más que lo que es, que sea lo que tiene que ser… lo que busco es eso, al final: lo que no pueda mentirme…
– ¡No mientas más, flaco!
– Eso es: ¡ya no me mientas más!, ¿no?… (Y termina con una larga y sorda carcajada de satisfacción).
Se acabó el tiempo. Tiene que tomar su avión. Nos despedimos entre los reverberos de risa. No sé por qué, pero estoy seguro de que, después de que colgamos los respectivos aparatos, la risa seguirá viajando por las líneas telefónicas, subirá al ciberespacio, rebotará en el satélite y volverá a bajar en algún rincón húmedo y perdido de esa selva barroca donde Cristian Alarcón se agazapa para saltar sobre su próximo libro.