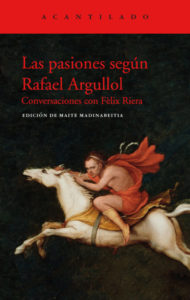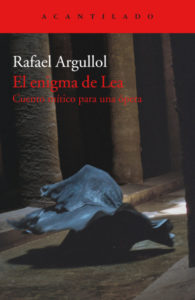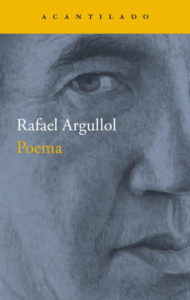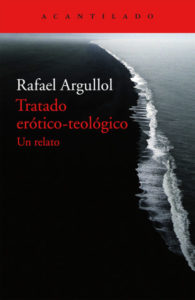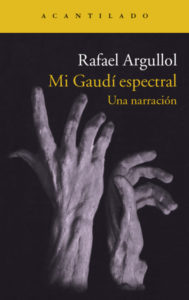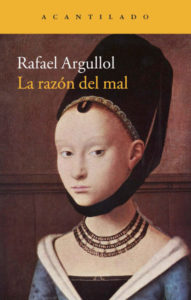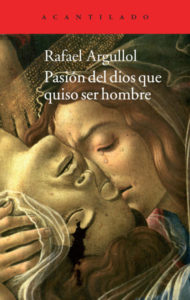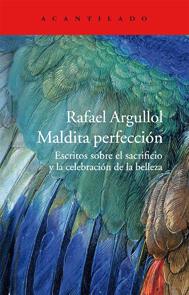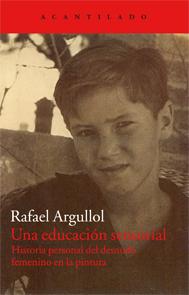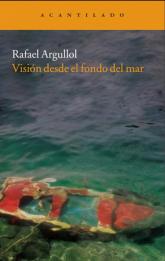El verano, propicios siempre para ser informados de noticias que olvidamos durante el invierno, ha dejado constancia de que, según las últimas valoraciones, ninguna universidad española está entre las 200 más importantes del mundo. En la anterior lista había una -la Universidad de Barcelona-, pero en la actualidad también ha desaparecido. Hubo unos cuantos comentarios en los periódicos, aunque no creo que esta información haya amargado las vacaciones a demasiada gente. Unos días después de esa noticia La Vanguardia dedicaba una doble página al negocio de la prostitución en España y, además de indicar las fabulosas ganancias que implicaba para las mafias, ofrecía, no sé bien a través de qué medios, un cálculo de las prestaciones anuales requeridas por los varones españoles: 15 millones, un récord en Europa y todo un índice de la salud sexual, y no sexual, de la sociedad española.
En la misma doble página, en un recuadro, los periodistas advertían que la prostitución era el segundo negocio con más volumen de beneficios, únicamente por detrás del de las armas, pero por delante del de las drogas. No me quedó claro si por "armas" se entendía la fabricación y exportación legal o directamente el tráfico ilegal de armamento; de ser esto último la capacidad recaudatoria del pobre Estado quedaría aún más mermada, tras no sacar provecho alguno del dinero negro procedente de las drogas y la prostitución. De todos modos no hay ningún indicio de que la alarma suscitada en la comunidad sea particularmente grave. Negocios tan rentables, al fin y al cabo, no son fruto de un verano, sino la consecuencia de delitos perpetrados a lo largo de años y a la vista de todos. Nadie puede escandalizarse, más allá de cuatro comentarios fugaces.
Sin embargo, como pueden comprobar, el panorama es bastante coherente. Un país que asiste impávido a la sedimentación del delito, como ocurrió también, durante décadas, con la especulación inmobiliaria, ¿para qué necesita buenas universidades? Si lo que prevalece es la corrupción y la ganancia fácil por encima del mérito, ¿a qué viene rasgarse las vestiduras cuando las estadísticas incordian con sus fríos números señalando a tantos jóvenes predispuestos a la apatía a falta de otras posibilidades? ¿Cuántos españoles se sienten responsables del desastre educativo?
Creo que necesitaríamos muy pocas manos para contarlos con los dedos. Evidentemente, los culpables son siempre los otros. En especial hay dos figuras que son vistas como monigotes del pim-pam-pum sobre los que lanzar las reacciones airadas cuando emerge un problema: el maestro y el político. Esteúltimo, protagonista de un paisaje utilitarista y sin ideas, incorpora a su profesión el riesgo de ser señalado constantemente; los italianos, que saben bastante de estas cosas, ya hace mucho que han asociado el mal tiempo con el porco governo. Por su parte, el maestro, como está en la primera línea del frente, es el depositario directo del colapso educativo.
Lo grave, e hipócrita, de esta concepción es ignorar que, en realidad, se trata de un fracaso ciudadano que implica la entera percepción de la democracia. Treinta y cinco años después de la muerte de Franco, y con la octava economía del mundo -según se ha alardeado-, España es incapaz de tener una universidad de prestigio mundial. Y hay algo peor. A casi nadie parece importarle. O bien se trata de un fracaso de la democracia, tal como históricamente se ha entendido este modelo político, o bien hemos instaurado una democracia de otro tipo, innovadora y vanguardista, para la cual es mucho más decisivo tener una selección de fútbol campeona del mundo que una universidad entre las primeras del planeta. Si se hacen encuestas a este respecto es casi mejor no saber los resultados. Aunque también podría ser que nos estuviéramos adelantando a todos al ensalzar la ignorancia y despreciar el conocimiento, y constituyamos la vanguardia del siglo XXI.
Pero si hay que entender la democracia tal y como la entendieron humanistas e ilustrados el fracaso es evidente, y no atañe solo a los políticos y a los maestros, sino a todos los ciudadanos. Hay unanimidad en que el sistema educativo es un desastre, pero lo insólito sería que tuviéramos buenas escuelas y universidades en medio de la indiferencia general. Es cierto que gran parte de la Universidad española se halla en caída libre como consecuencia de sucesivas reformas ineficaces y de una burocratización sin límites que acaba premiando a los mediocres, pero no es menos cierto que los buenos -o excelentes- profesores que sobreviven lo hacen en un ambiente descorazonador en el que la falta de estímulos procede, en primer lugar, del escaso interés y prestigio del conocimiento en el seno de la comunidad.
A través de la sempiterna pantalla de televisión -con un consumo medio de tres horas diarias por habitante- los adolescentes son informados puntualmente de que los héroes son deportistas multimillonarios, los especuladores, los tertulianos gritones, las prostitutas de lujo y toda esa chusma que se pasa el día juzgando y sentenciando a los demás. Este esperpento permanente transmite un mensaje claro: ¿para qué sirve la cultura?; para nada, pues lo que sirve es la palabra hueca, la neurona lenta y la rapiña veloz. Y frente a esa invasión la resistencia de los ciudadanos, hay que reconocerlo, es escasa. La conciencia crítica disminuye hasta casi anularse, empezando por la que atañe a la vida política, pero con repercusiones en todos los estratos de la sociedad. Con estar atentos a la pobreza del lenguaje utilizado por los españoles, desde el que se usa en los Parlamentos hasta el que se puede escuchar en los restaurantes, uno puede formarse una idea bastante nítida de la situación.
No nos engañemos. Políticos sin grandeza y profesores desorientados solo son responsables secundarios de la escasísima formación media de los jóvenes; el responsable directo es el ciudadano-avestruz, el protagonista de una democracia fraudulenta en la que se enfatizan los derechos y se rehúyen los deberes, siempre mirando hacia otro lado o con la cabeza bajo el ala. El ciudadano-avestruz nada quiere saber de la destrucción del litoral mientras esto no vulnere sus intereses; nada le afecta la corrupción mientras no se grave su bolsillo; en nada le concierne el asentamiento de las mafias mientras él pueda ir tirando; le importa un comino tener o no tener buenas universidades mientras la diversión esté asegurada. Siempre podrá acusar a los políticos -reclutados a su imagen y semejanza- de sus errores. Porco governo. El espantapájaros.
Lo malo es que finalmente se consigue una democracia de avestruces; todos con la cabeza bajo el ala y, por supuesto, sin mirar nunca de frente.
El País, 17/09/2010