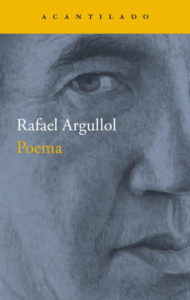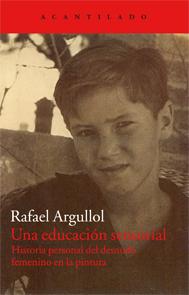Hubiera tenido que darme cuenta mucho antes pero no reparé en el hecho hasta este último verano, durante un viaje por el noroeste de Sicilia que me llevó a la región asolada por el gran terremoto de 1968: en medio de las ruinas de las civilizaciones antiguas; en Grecia o el Asia Menor, por ejemplo, en las ciudades bizantinas abandonadas de Siria, o en la propia Sicilia, por los alrededores de Siracusa o en el valle de los Templos de Agrigento. Junto a las columnas, o abrazadas con la piedra quebrada de los frisos, aparecen robustas higueras de tronco retorcido y de apariencia tan antigua como los vestigios que custodian. Esta hermandad entre las ruinas y las higueras deambulaba por mi cabeza, sin haber adquirido forma fija, hasta que en ese reciente viaje siciliano se despertó la evidencia al contemplar el demolido trazado urbano de varios municipios sacrificados a la furia niveladora del seísmo.
Mis guías me condujeron hasta Santa Margherita di Belice y Poggioreale. En ambos casos la devastación había sido completa. Entre los esqueletos de los edificios irrumpían, además de la maleza, árboles crecidos a la sombra de cuatro décadas transcurridas desde el terremoto. Sin embargo, las reinas indiscutibles eran las higueras majestuosamente plantadas en el centro de lo que habían sido las calzadas de la ciudad, y ahora emergían como extraños espacios en los que se advertía el halo de misterio y el silencio que alimentan la tierra de nadie.
Como eran los últimos días de verano, en pleno septiembre, las higueras habían dado ya sus frutos y se podía oler el aroma intenso, como de cuerpos exhaustos tras el amor, de los higos aplastados contra la tierra. En medio de cada calle había, al menos, una de esas higueras benefactoras que había crecido entre la nada para compensar la desolación de los supervivientes. Y tal circunstancia se repetía siempre, en todos los pueblos destrozados por el terremoto de hace cuarenta años.
La única excepción a esta ley era Gibellina Vecchia (la anterior ciudad, arrasada por el seísmo, pues la Nuova Gibellina está alejada unos kilómetros de la urbe original). Ahí no había nacido ninguna higuera pues, en este caso, las ruinas habían sido convertidas en un gigantesco laberinto mediante la intervención, en los años inmediatamente posteriores al caos, del artista Alberto Burri, quien cortó a una misma altura los derruidos muros de las casas y encapsuló con hormigón los restos de la ciudad. Todo fue iniciativa de un ilustrado y extravagante personaje, el senador Ludovico Corrao, quien todavía hoy, a sus noventa y pico años, muestra ágilmente y con indisimulado orgullo el anfiteatro que hizo construir al pie de aquel laberinto espectral con el objetivo de representar, en las noches de julio, las grandes obras de la tragedia griega. De este modo, los espectadores convocados por Corrao -quien fue, durante años, alcalde de Gibellina- pudieron asistir a las sesiones dedicadas a Sófocles y Eurípides y al logro mayor de aquel teatro a la luz de la luna: la puesta en escena, completa, de la trilogía de la Orestíada.
La intervención de Alberto Burri, como otras de otros artistas que acudieron a Gibellina respondiendo al llamamiento de Ludovico Corrao, suscitó en su momento encendidas controversias. Hoy el visitante tiene la sensación de ir a la deriva en el interior de una colosal tumba, poderosa como escultura incrustada en la naturaleza pero ajena a toda idea de resurrección. Entre las ruinas sarcófagos de la desaparecida Gibellina, sin higueras que saluden con sus brazos retorcidos, el mundo parece doblemente muerto. Quizá fuera ésta también la impresión de uno de los artistas europeos convocados para luchar contra los efectos del terremoto, Joseph Beuys, el cual se situó en una perspectiva exactamente opuesta a la de Burri. Si éste había lacrado el ataúd donde yacía el cadáver, Beuys optó por la posibilidad simbólica del renacimiento.
Para conseguirlo el artista alemán ideó un bosque alargado en forma de sendero que unía los restos de Gibellina con el cementerio de la ciudad que, distanciado de ésta, sobre una colina había permanecido intacto, sin sufrir los estragos del seísmo. Aparentemente -pues no hay ningún documento que lo atestigüe- se trataba de crear una corriente que, siguiendo la ley de los vasos comunicantes, pusiera en contacto el depósito de pesado contenido en los sepulcros con el vacío del presente que siguió a la destrucción. Las funciones habituales se invertían, y era la morada de los muertos la que procuraba nueva existencia a la exterminada morada de los vivos. Si esta presunción es cierta el bosque de Beuys quería ser la arteria de la memoria que nutriera el renacimiento del corazón de Gibellina. Pero no podemos pasar de las conjeturas puesto que el proyecto de Beuys nunca se llevó a cabo. Esto no es obstáculo para que, una vez que te lo han relatado, encuentres la idea plenamente consecuente y el invisible camino del bosque aparezca con claridad entre el camposanto y la ciudad arruinada. O, al menos, esto es lo que me ocurrió a mí.
Visité el hermoso cementerio, a media mañana, bajo el sol tórrido del declinante verano siciliano. Las tumbas abarrocadas estaban abiertas con imágenes de santos y vistosos jarrones de flores secas. De tanto en tanto, algún mausoleo suntuoso con verjas y ángeles custodios. No era difícil imaginar el flujo del aura deslizándose por los muros del cementerio y, luego, a través del bosque invisible, hacia el valle, hasta inundar de recuerdos la destruida Gibellina. Cuando esto ocurra por fin no hay duda que una vigorosa higuera brotará en el centro de la gran ruina y renovará la tierra.
El País, 09/01/2011