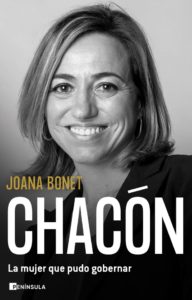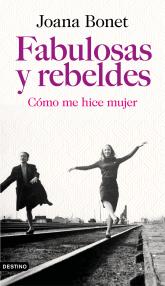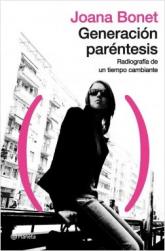Hace años leí a una feminista italiana que se preguntaba “¿por qué no podemos estar en la vida como señoras?”. Su sentido del acomodo no era sólo económico, sino más bien existencial. Señoras sin complejos, precariedades morales ni aspavientos ansiosos. Que no sintieran siempre que les faltaba algo para completarse, pues tendrían, abrazando los versos de Machado, precisas nociones de equilibrio y justeza: “En la vida todo es cuestión de medida, un poco más, algo menos”. Tampoco padecerían el síndrome de la impostora, ni el de la cuidadora; y no serían ni muy serias ni demasiado sexis, ni esclavas de las justificaciones para apaciguar el ánimo. Señoras ajenas a crucifixiones por lo dicho (o lo no dicho), soberanas de su propio cuerpo, que no se dejarían okupar por esa tristeza viscosa del mal amor.
Una verdadera señora debería haber eliminado esa culpabilidad que repica igual que el reloj de un campanario, acusándola de mala madre o de mala hija, de acumular grasa visceral o estrías, de no ser hábil en la cocina ni los negocios. De pensar siempre que podríamos ser mejores. ¿Mejores que quién? ¿Por cuántos pazguatos nos hemos sentido juzgadas, castigándonos como estúpidas y dudando de nuestro criterio?
Hoy me miro las manos. Continúan igual de pequeñas; las uñas cortas, no tan mordidas como en mi juventud, cuando la ansiedad por comprender el mundo se cebaba con mis dedos. Aparecieron las primeras pecas, anunciando la entrada en la veteranía. Pero, lejos de abrumarme, pienso que ha llegado el tiempo de la ligereza en que el deseo ya no muerde ni atraviesa la razón. Un clima templado abraza nuestro cuerpo, más blando, pero más sabio. La herida narcisista nos ha dejado varias cicatrices: cómo sufrimos por no gustarnos y no gustar lo suficiente. También por ese miedo a parecer vanidosas, o ambiciosas, que frenaba nuestros pasos. ¡Y qué ridículo resulta ahora!
La forma de contar quiénes somos, de explicarnos con retales escogidos (desde lo que leemos, comemos o sentimos) perfila nuestra identidad aunque también la enmascara. Es tan importante lo que callamos como lo que revelamos. Y a pesar de las numerosas conquistas de la igualdad, muchas historias todavía no han sido contadas. No tengamos miedo de versionar a la Jurado: “Nunca es tarde, señora”. Sobre todo para serlo.