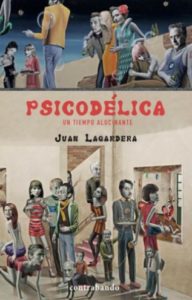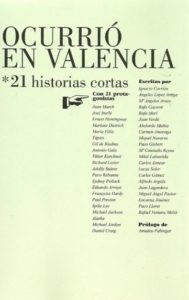Hay guerra, guerra en las ciudades de Ucrania que los rusos llaman “operación militar especial”. Y un aluvión informativo. Programas de tertulia que duran horas. Análisis de generales que nunca antes habían tenido ventanas de oportunidad en la televisión. Infografías y mapas a docenas en los medios escritos. Eslavos que huyen, eslavos que vienen y se van… Una conflagración de apenas dos semanas que deja muchas más dudas que certezas. Las siguientes son las propias de un servidor:
1 Lo que ahora se llama “el relato”, lo van ganando los ucranianos (o se dice ucranios, aunque ucranios suena a ciencia-ficción, y ucraniano es más de Tintín). Putin y Lavrov por el lado ruso, nunca sonríen. La horterada de mesa neozarista que utiliza el presidente Putin tampoco le ayuda a mejorar el mensaje y hacer creíble que los malos son ucranianos.
2 Volodímir Zelenski resulta de película. Un cómico que alcanzó la fama con la serie de televisión Servidor del pueblo interpretando a un presidente. La ficción se hizo realidad. Arrasó en las elecciones y ahora se comporta como un héroe teatralizado en las redes sociales. A pesar de la situación dramática, Zelenski parece siempre optimista, transmite serenidad y hasta entusiasmo. Es como si en España ganara las elecciones Javier Cámara tras el éxito de su serie Vota a Juan.
3 Las grandes guerras recientes empezaron por incidentes menores que desembocaron en conflictos mundiales, como el magnicidio de Sarajevo o la invasión de Polonia. Las alianzas poseen efecto dominó. Cuidado con las alianzas, protegen pero también señalizan peligros.
4 La historia lo puede justificar todo. A Putin (como a Stalin) le encanta la historia, y se remonta al siglo X para reivindicar el carácter ruso de Ucrania. A Musolini le dio por el Imperio Romano, a Hitler por las mitologías de Wagner y a Franco por los Reyes Católicos, la pérdida de las colonias y los almogávares. La historia no es la verdad, lo es todo, la mirada multifocal sobre el pasado. Puro relativismo.
5 Ucranianos y rusos se entrelazan en Ucrania como si fueran siameses. Y aunque nunca Ucrania había tenido su propio Estado –si exceptuamos la Rus de Kyiv–, desde el romanticismo se añoraba poseerlo. Como en Cataluña. Nikolái Gógol situaba esa esencia patriótica entre los cosacos zapórogos de Taras Bulba, luchando en las estepas contra la dominación polaca. Los catalanes construyeron como héroe de la resistencia al conseller austracista Rafael Casanova.
6 Hace dos años volé con Aeroflot a Moscú. Me llamó poderosamente la atención que las azafatas seguían vestidas con las chaquetas que llevaban bordadas la hoz y el martillo. En el Kremlin siguen la momia de Lenin y la tumba de Stalin. Rusia no se ha olvidado de la Unión Soviética y, en paralelo, ha recuperado oficialmente la religión ortodoxa de San Basilio. Todos los hoteles occidentales más lujosos del mundo abrieron sus franquicias en torno a la ciudadela de las murallas rojas, visitada por ríos de turistas.
7 También se regodea el pasado zarista. La exposición más visitada de los últimos años en Moscú estaba dedicada a la pintura historicista del periodo Romanov: cuadros de más de ocho metros con escenas de batallas, de felices trabajos campestres o de la vida cotidiana de los zares y las zarinas.
8 Sabemos poco en Occidente de la Europa eslava, la que Rusia considera su gran familia, a la que debe “proteger”. El Intermares y también la Serbia de los Balcanes. Se le va la mano. Tanto que la sovietización de Polonia, Hungría, Chequia y todos los demás países del Telón de Acero provocó un profundo sentimiento antiruso. Ucrania está en la frontera de la frontera, la insoportable levedad del ser.
9 Más allá de los componentes ideológicos, las conflictos parecen motivados por disputas profundas de carácter antropológico. El nacionalismo airea esos caracteres y las viejas controversias. El nacionalismo resulta la añoranza de un pasado imaginado. Si no cuenta con Estado propio se vuelve melancólico; si lo tiene, se convierte en carcelero de sus minorías, de sus diferentes.
10 Solo nos acordamos del antisemitismo alemán o de los acarreos stalinistas de poblaciones enteras, pero ya en la Primera Guerra Mundial se produjeron liquidaciones en masa de sociedades multiétnicas. Hasta los años 20 prosiguieron las matanzas de armenios, la hecatombe de Esmirna, las expulsiones en Salónica… Se han olvidado pero siguen estigmatizando a Europa.
11 La desinformación sobre la guerra ucraniana va en aumento. Hay que coger con pinzas las declaraciones y análisis que circulan por todos los medios. No sabemos realmente cómo va la guerra. Cuántas armas y soldados le quedan a Ucrania. Cuántos muertos hay entre los soldados rusos. ¿Quién escribe más renglones del guion: el Pentágono o el Kremlin?
12 Para tener una idea aproximada del paupérrimo nivel del argumentario bélico conviene ver (está en Prime Amazon) una película de autoficción documental que se llama como la región en litigio, Donbass. Se presentó en Cannes durante el festival de 2019. La dirige Serguéi Loznitsa, quien vino a España para un ciclo en la Filmoteca. Es bielorruso de nacimiento, ucraniano de bachillerato y moscovita de formación como cineasta. Ahora vive en Lituania. Sabe de qué va ese territorio de frontera que se traza desde el Báltico al mar Negro y sirve de colchón entre Europa central y Rusia, el Intermares.
13 Rusia, y así aparece en la citada película y en los discursos de Putin, sigue obsesionada con la Segunda Guerra Mundial y los nazis. La Gran Guerra Patriótica que conmemoran con todos los honores a sus 26 millones de muertos. Pero aunque sea verdad que existen neonazis en el movimiento Maidán, ahora es el espíritu europeísta, liberal y democrático el que ha seducido al pueblo ucraniano.
14 Apostar por las conversaciones de paz y no por el envío de armamento recuerda el ridículo histórico de Neville Chamberlain y los acuerdos de Munich por los que se cedieron los Sudetes a Alemania. ¿Más diálogo? ¿Acaso se ha invitado a la UE para que participe, siquiera como observadora? Puede que no solo algunos rusos sientan añoranza de la URSS.
15 Esta puede ser la guerra de los drones. Artilugios voladores que miran y que disparan. También ruedan imágenes. En Siria vimos Alepo desde un dron, reducida a escombros. Antes únicamente "sentimos" esa visión en Varsovia, en la ficción de El Pianista de Polanski, y en algún documental sobre el bombardeo de Dresde. En Siria parecía real. La suerte de las grandes ciudades ucranianas será la de Alepo; si resisten, les susurran amenazantes Vladímir Putin y Serguéi Lavrov. Los turcos le han vendido drones a Ucrania. Putin tuvo su primer destino como agente del KGB en Dresde, cuando la RDA.
16 A raíz de las sanciones económicas a Rusia, produce sonrojo conocer la existencia de amplios circuitos mundiales para el blanqueo de dinero ilícito. A Suiza le han apretado las clavijas. Chipre y Lituania también han dicho que se salen de la lujuria por los billetes sin procedencia. Singapur y los Emiratos Árabes siguen lavando. Curiosamente, países con millonarios que han comprado equipos de fútbol europeos, el Valencia CF y el Manchester City.
17 No he visto más tiendas de lujo que en Moscú. El ruso era el mercado de mayor crecimiento entre las marcas más caras y exclusivas. Italia ha querido salvar ese negocio. La National Crime Agency del Reino Unido calculaba en 100.000 millones de libras anuales el flujo de dinero negro hacia la que llaman Londongrado.
18 “Quan entre Odessa i Moscou sonen els canons de bronze, l’arròs que hui està a nou, demà pujarà a onze”. El verso, casi un ripio, es de Bernat i Baldoví (1809-1864), autor de la parodia agropecuaria El virgo de Vicenteta. La guerra de Crimea data de los años 50 del siglo XIX.
19 Citada por el filósofo José Luis Villacañas; la tesis de Louis J. Halle, profesor del Graduate Institute of International Studies de Ginebra, años 60, en su libro, The Cold War as History: "Desde el comienzo en el siglo IX hasta el presente, el instinto primario de Rusia ha sido el miedo. El miedo, más que la ambición, es la principal razón para la organización y expansión de la sociedad rusa. El miedo, más que la ambición en sí misma, ha sido la gran fuerza impulsora. Los rusos, tal y como los conocemos hoy, han experimentado centurias de un miedo constante y mortal. Esta no ha sido una experiencia conciliadora. No ha sido una experiencia calculada para producir una sociedad ingenua, abierta, inocente y cándida".
20 La dualidad rusa, como la exhibía Tolstói. De la tristeza a la euforia, de Europa a Asia, entre la sencillez del mujik y la grandilocuencia palaciega, entre los excesos de la ebriedad y el ascetismo religioso. Llegó a decir Umbral en una de sus columnas Spleen, que en la melancolía de Pushkin ya se reflejaba el espíritu prerevolucionario. La musicalidad aterciopelada de sus poemas en ruso no tiene parangón con el sonido seco de los misiles, su antítesis. La ciclotimia rusa.