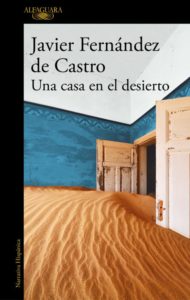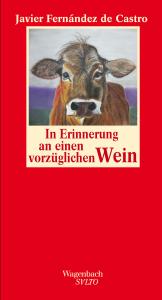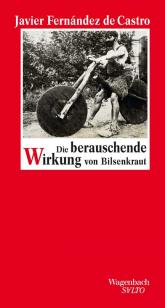Nacido en 1915 y muerto en 2005, Arthur Miller no sólo fue un testigo de excepción a lo largo de casi todo el siglo XX sino también un señalado protagonista, pues antes de cumplir los treinta años se sabía que Tennesse Williams y él iban a ser los dos más grandes dramaturgos de su generación. Tras cumplir las expectativas suscitadas por sus principales trabajos teatrales y llegar a la cumbre de sus carreras, en la década de 1970 ambos sufrieron un progresivo oscurecimiento que para Williams acabó en 1983, incapaz de trasegar más alcohol, mientras que Miller, si bien no volvió a escribir nada equiparable a su obra anterior, se mantuvo en primera de combate y llegó a ser considerado la "conciencia moral de América", ya fuera por su activa oposición a la a la guerra de Vietnam o sus campañas a favor de la libertad de expresión. Por no hablar (el muy maldito) de su matrimonio con Marilyn Monroe.
Hoy, cinco años después de su muerte y veintidós años después de la aparición de sus memorias en castellano, la redición de éstas en la colección Fábula de Tusquets Editores es una ocasión como otra de revisar lo que queda en pie de un hercúleo proyecto que si en su primera aparición necesitó de casi 900 páginas para repasar los cincuenta primeros años del dramaturgo, previsiblemente hubiesen sido precisas otras tantas páginas para dar cuenta de los cincuenta años que aún le restaban de vida.
Y para no mantener la incógnita ni un segundo más, digo que una gran parte se mantiene en pie y que conserva un envidiable vigor, pero digo también que si el propio Miller - ya que no se decidió a contar la segunda parte de su vida - se hubiese dedicado a recortar lo que le sobra a esta primera entrega, Vueltas al tiempo sería un libro de lectura obligada para quien desee conocer - o dar un repaso - al siglo XX.
Mientras se avanza con las lógicas dificultades por las casi seiscientas páginas de apretadísimo texto queda tiempo de sobras para preguntarse cuál es la causa de que junto a páginas memorables (y a este respecto recomiendo vivamente la lectura de la génesis y desarrollo de su obra Un hombree con suerte, pero sobre todo la incorporación al argumento de la historia de la prima Jean, la hija de la tía Esther, pues Miller se las apaña para contar una estremecedora historia de amor y de muerte en apenas una página, y más concretamente la 92 de la presente edición de bolsillo) en cambio hay largos tramos en los que, sin ser posible achacarlo a que la prosa sea mala y descuidada, o a que lo narrado resulte irrelevante, sin embargo la narración decae y podría eliminarse sin que el resultado final se resintiese. Más bien al revés.
Una de las razones de los altibajos ser debe al peculiar planteamiento de toda la obra y que, para empezar, aun siendo unas memorias no están divididas en los clásicos tramos de infancia, niñez, adolescencia, juventud y madurez. Un recuerdo, una imagen o el encuentro casual con alguien conocido tiempo atrás son excusa suficiente para desarrollar unos recuerdos que a veces avanzan en zig zag, saltando de un tema a otro o de año en año hasta acabar casi en el presente. Esa falta de orden, unido al deseo evidente de mantenerse a distancia de lo contado (en alguna entrevista le he visto sostener que para hacer confidencias es mejor crear personajes de ficción en lugar de usar la primera persona) le obliga a plantearse la narración un poco a la manera de las piezas teatrales, en las cuales el autor y claramente "fuera" de la obra ofrece una serie de detalles previos acerca de los personajes y sus circunstancias que permiten al espectador/lector ponerse en situación y poder apreciar desde el primer momento la intensidad dramática de la escena que se va a representar. La diferencia está en que, así cómo para el teatro esas acotaciones se despachan con un simple paréntesis, en un libro de memorias la presentación del gag se alarga innecesariamente. Y la suma de acotaciones acaba pidiendo a gritos una tijera que pode lo superfluo y deje lo esencial. Que, como digo, puede alcanzar una intensidad prodigiosa, y no me estoy refiriendo sólo a los pasajes en que cuenta su historia con Marilyn Monroe. Que vaya otra.
Vueltas al tiempo
Arthur Miller
Tusquets Editores