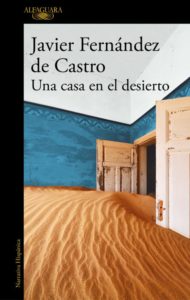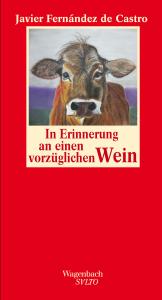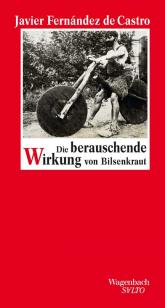Como poco, el viajero es una rara avis, y viajar una actividad misteriosa. Colin Thubron, el autor de Hacia una montaña en el Tibet es un buen ejemplo ello. Qué busca un hombre de setenta años aquejado de los achaques propios de la edad (y que se van a ver agravados cuando lleve semanas de caminar, mal dormido y peor comido, por alturas de 5.000 metros) cuando abandona a su esposa de treinta años (una especialista en Shakespeare), su casa de Londres y su amado jardín, aparca los libros que le restan por escribir (entre ellos poner en orden el manuscrito que antes de morir le puso en las manos Patrick Leigh Fermor y con el que acaba el viaje iniciático de éste a Bizancio), qué busca, digo, ese hombre cuando un buen día se pone en camino hacia zonas remotas del Himalaya. Su libro, hablando de aves raras y actividades misteriosas, también es un buen ejemplo porque a los pocos días de empezar la caminata uno de sus compañeros de viaje le hace exactamente esa pregunta (qué hace un hombre como usted perdido en un lugar como éste, del que todos queremos escapar) y la respuesta no puede ser más esclarecedora: "Viajo por los muertos", dice. El lector medianamente puesto piensa al escuchar esa salida: "Por fin voy a tener la oportunidad de entrar en El libro de los muertos tibetano de la mano de un autor competente y que además de leerlo con cuidado ha tenido el cierto de ir a pedir explicaciones sobre el terreno".
Pero no. En respuesta a la pregunta de su guía local, bien podría haber dicho "No lo sé" y el resultado para el lector podría haber sido el mismo. Hijo de un oficial británico destinado algún tiempo en la India y con el que mantuvo una entrañable relación que se prolongó hasta después de su muerte, los recuerdos de las cacerías paternas por el Himalaya le sugieren al autor numerosos recuerdos y escenas de la infancia, y con ellos recuerdos de su madre y su hermana, ambas muertas. Aparte de las asociaciones geográficas, el hecho de que al autor se haya visto obligado recientemente a desmontar la casa de sus padres y deshacerse de numerosos objetos personales (entre ellos las cartas de amor de sus progenitores, cuya posible destrucción le crea un sentimiento de culpabilidad tan fuerte como el hecho de guardarlas...y leerlas) contribuye a la presencia de los muertos entre las fatigas del viaje. Pero, como digo, es un asunto personal del autor, una especie de proceso catártico que le permite poner en orden sus sentimientos pero que no forma parte del auténtico caudal narrativo del libro. El cual, por encima de todo, es el país, o sea el paisaje y sus gentes. Con una solidaridad que atraviesa todas las barreras del exotismo y el folklore, y un admirable interés humano por sus semejantes, Colin Thubron va registrando las circunstancias de las personas con las que se cruza, ya sean campesinos, pastores, comerciantes, monjes o contrabandistas. Con más de tres mil años a cuestas, una parte de los cuales son históricos aunque la mayor parte de ellos se pierden en los vericuetos de la mitología, el Himalaya es un galimatías geológico, botánico, climático, cultural, étnico y religioso. Y de ahí que nunca sea posible adivinar cómo será el próximo personaje que le salga al paso. El denominador común es una espantosa miseria ancestral e irredenta, y las diferencias radican en las industrias que cada uno inventa para llegar vivo al día siguiente. Y dichas industrias son inimaginables. Ahí está ese campesino vestido con la camiseta de un equipo británico falsificada en China o ese puñado de monjes perdidos en un monasterio colgado de algún abismo y que son unos hinchas acérrimos del Manchester United, por lo que se dan a todos los diablos tras la derrota sufrida por los suyos frente al Barcelona FC en la final de la Copa de Europa. O se humilde maestro de una aldea ignota que se ha dejado la vida por ver a un hijo ingresado en un monasterio budista en la India y que sufre ahora por la suerte de su hija, estudiante en América gracias a una beca. Pero la tipología humana es inagotable.
Y junto con las personas, los paisajes. Colihn Thubron tiene una sensibilidad especial para hilvanar las nubes con los riscos y los árboles y las flores y los arroyos que bajan de las nieves eternas y tejer con todo ello un estado de ánimo que conecta misteriosamente con la espiritualidad de cada lugar, con las huellas dejadas por generaciones de personas nacidas, crecidas y muertas allí, o que eran simples viajeros de paso y que han dejado una huella anónima, al mismo tiempo efímera y eterna. Porque de eso va el viaje a la montaña de Kailash, que con sus 6.714 metros es apenas una hermana menor de los míticos picos que la rodean y que forman parte de las obsesiones de incontables escaladores. Además de dar nacimiento a los principales ríos de la India (el Indo, el Ganges, el Brahmaputra y el Sutlej), Kailash es un lugar sagrado para el budismo y el hinduismo y desde tiempos inmemoriales recibe a millares de peregrinos. Colin Thubron entre ellos. Un agnóstico. Un hombre que no siente la llamada de la divinidad. Y que sin embargo lo deja todo y arrostra toda suerte de penalidades para acudir a la misteriosa llamada de la montaña sagrada.
Hacia una montaña
en el Tibet
Colin Thubron
RBA
Como poco, el viajero es una rara avis, y viajar una actividad misteriosa. Colin
Thubron, el autor de Hacia una montaña en
el Tibet es un buen ejemplo ello. Qué busca un hombre de setenta años
aquejado de los achaques propios de la edad (y que se van a ver agravados
cuando lleve semanas de caminar, mal
dormido y peor comido, por alturas de
5.000 metros) cuando abandona a su esposa de treinta años (una especialista en
Shakespeare), su casa de Londres y su amado jardín, aparca los libros que le
restan por escribir (entre ellos poner en orden el manuscrito que antes de
morir le puso en las manos Patrick Leigh Fermor y con el que acaba el viaje iniciático de éste a Bizancio), qué busca, digo, ese hombre cuando
un buen día se pone en camino hacia remotas del Himalaya. Su libro, hablando de
aves raras y actividades misteriosas, también es un buen ejemplo porque a los
pocos días de empezar la caminata uno de sus compañeros de viaje le hace
exactamente esa pregunta (qué hace un hombre como usted perdido en un lugar
como éste, del que todos queremos escapar) y la respuesta no puede ser más
esclarecedora: "Viajo por los muertos", dice. El lector medianamente puesto
piensa al escuchar esa salida: "Por fin voy a tener la oportunidad de entrar en
El libro de los muertos tibetano de la mano de un autor
competente y que además de leerlo con cuidado ha tenido el acierto de ir a
pedir explicaciones sobre el terreno".
Pero no. En respuesta a la pregunta de su guía local, bien podría haber dicho "No lo sé" y el resultado
podría haber sido el mismo. Hijo de un oficial británico destinado algún tiempo
en la India y con el que mantuvo una
entrañable relación que se prolongó hasta después de su muerte, los recuerdos de las cacerías
paternas por el Himalaya le sugieren al autor numerosos recuerdos y escenas de
la infancia, y con ellos recuerdos de su madre y su hermana, ambas
muertas. Aparte de las asociaciones
geográficas, el hecho de que al autor se haya visto obligado recientemente a
desmontar la casa de sus padres y deshacerse de numerosos objetos personales
(entre ellos las cartas de amor de sus progenitores, cuya posible destrucción le
crea un sentimiento de culpabilidad tan fuerte como el hecho de guardarlas...y
leerlas) contribuye a la presencia de los muertos entre las fatigas del viaje.
Pero, como digo, es un asunto personal del autor, una especie de proceso
catártico que le permite poner en orden sus sentimientos pero que no forma
parte del auténtico caudal narrativo del libro. El cual, por encima de todo, es el país, o sea
el paisaje y sus gentes. Con una solidaridad que atraviesa todas las barreras
del exotismo y el folklore, y un admirable interés humano por sus semejantes,
Colin Thubron va registrando las
circunstancias de las personas con las que se cruza, ya sean campesinos,
pastores, comerciantes, monjes o contrabandistas. Con más de tres mil años a
cuestas, una parte de los cuales son históricos aunque la mayor parte de ellos
se pierden en los vericuetos de la
mitología, el Himalaya es un galimatías geológico, botánico, climático,
cultural, étnico y religioso. Y de ahí que nunca sea posible adivinar cómo será
el próximo personaje que le salga al paso. El denominador común es una
espantosa miseria ancestral e irredenta, y las diferencias radican en las
industrias que cada uno inventa para llegar vivo al día siguiente. Y las respuestas
son inimaginables. Ahí está ese campesino vestido con la camiseta de un equipo
británico falsificada en China o ese puñado de monjes perdidos en un monasterio
colgado de algún abismo y que son unos hinchas acérrimos del Manchester United,
por lo que se dan a todos los diablos tras la derrota sufrida por los suyos
frente al Barcelona FC en la final de la
Copa de Europa. O se humilde maestro de una aldea ignota que
se ha dejado la vida por ver a un hijo ingresado en un monasterio budista en la
India y que sufre ahora por la suerte de su hija, estudiante en América gracias
a una beca. Pero la tipología humana es inagotable.
Y junto con las personas, los paisajes.
Colihn Thubron tiene una sensibilidad especial para hilvanar las nubes con los
riscos y los árboles y las flores y los arroyos que bajan de las nieves eternas
y tejer con todo ello un estado de ánimo que conecta misteriosamente con la
espiritualidad de cada lugar, con las huellas dejadas por generaciones de
personas nacidas, crecidas y muertas allí, o que eran simples viajeros de paso
y que han dejado una huella anónima, al mismo tiempo efímera y eterna. Porque
de eso va el viaje a la montaña de Kailash, que con sus 6.714 metros es apenas
una hermana menor de los míticos picos que la rodean y que forman parte de las
obsesiones de incontables escaladores. Además
de dar nacimiento a los principales ríos de la India (el Indo, el Ganges, el Brahmaputra
y el Sutlej), Kailash es un lugar
sagrado para el budismo y el hinduismo y desde tiempos inmemoriales recibe a
millares de peregrinos. Colin Thubron
entre ellos. Un agnóstico. Un hombre que no siente la llamada de la divinidad.
Y que sin embargo lo deja todo y arrostra toda suerte de penalidades para
acudir a la misteriosa llamada de la
montaña sagrada.
Hacia una montaña
en el Tibet
Colin Thubron
RBA
Como poco, el viajero es una rara avis, y viajar una actividad misteriosa.
Colin Thubron, el autor de Hacia una
montaña en el Tibet es un buen ejemplo ello. Qué busca un hombre de setenta
años aquejado de los achaques propios de la edad (y que se van a ver agravados
cuando lleve semanas de caminar, mal
dormido y peor comido, por alturas de
5.000 metros) cuando abandona a su esposa de treinta años (una especialista en
Shakespeare), su casa de Londres y su amado jardín, aparca los libros que le
restan por escribir (entre ellos poner en orden el manuscrito que antes de
morir le puso en las manos Patrick Leigh Fermor y con el que acaba el viaje iniciático de éste a Bizancio), qué busca, digo, ese hombre cuando
un buen día se pone en camino hacia remotas del Himalaya. Su libro, hablando de
aves raras y actividades misteriosas, también es un buen ejemplo porque a los
pocos días de empezar la caminata uno de sus compañeros de viaje le hace
exactamente esa pregunta (qué hace un hombre como usted perdido en un lugar
como éste, del que todos queremos escapar) y la respuesta no puede ser más
esclarecedora: "Viajo por los muertos", dice. El lector medianamente puesto piensa
al escuchar esa salida: "Por fin voy a tener la oportunidad de entrar en El libro de los muertos tibetano de la mano de un autor
competente y que además de leerlo con cuidado ha tenido el acierto de ir a
pedir explicaciones sobre el terreno".
Pero no. En respuesta a la pregunta de su guía local, bien podría haber dicho "No lo sé" y el resultado
podría haber sido el mismo. Hijo de un oficial británico destinado algún tiempo
en la India y con el que mantuvo una
entrañable relación que se prolongó hasta después de su muerte, los recuerdos de las cacerías
paternas por el Himalaya le sugieren al autor numerosos recuerdos y escenas de
la infancia, y con ellos recuerdos de su madre y su hermana, ambas muertas. Aparte de las asociaciones geográficas, el
hecho de que al autor se haya visto obligado recientemente a desmontar la casa
de sus padres y deshacerse de numerosos objetos personales (entre ellos las
cartas de amor de sus progenitores, cuya posible destrucción le crea un
sentimiento de culpabilidad tan fuerte como el hecho de guardarlas...y leerlas)
contribuye a la presencia de los muertos entre las fatigas del viaje. Pero,
como digo, es un asunto personal del autor, una especie de proceso catártico
que le permite poner en orden sus sentimientos pero que no forma parte del
auténtico caudal narrativo del libro. El
cual, por encima de todo, es el país, o sea el paisaje y sus gentes. Con una
solidaridad que atraviesa todas las barreras del exotismo y el folklore, y un
admirable interés humano por sus semejantes, Colin Thubron va registrando las circunstancias de las
personas con las que se cruza, ya sean campesinos, pastores, comerciantes, monjes
o contrabandistas. Con más de tres mil años a cuestas, una parte de los cuales
son históricos aunque la mayor parte de ellos se pierden en los vericuetos
de la mitología, el Himalaya es un
galimatías geológico, botánico, climático, cultural, étnico y religioso. Y de
ahí que nunca sea posible adivinar cómo será el próximo personaje que le salga
al paso. El denominador común es una espantosa miseria ancestral e irredenta, y
las diferencias radican en las industrias que cada uno inventa para llegar vivo
al día siguiente. Y las respuestas son inimaginables. Ahí está ese campesino
vestido con la camiseta de un equipo británico falsificada en China o ese
puñado de monjes perdidos en un monasterio colgado de algún abismo y que son
unos hinchas acérrimos del Manchester United, por lo que se dan a todos los
diablos tras la derrota sufrida por los suyos frente al Barcelona FC en la final de la Copa de Europa. O se humilde maestro de una aldea ignota que
se ha dejado la vida por ver a un hijo ingresado en un monasterio budista en la
India y que sufre ahora por la suerte de su hija, estudiante en América gracias
a una beca. Pero la tipología humana es inagotable.
Y junto con las personas, los paisajes.
Colihn Thubron tiene una sensibilidad especial para hilvanar las nubes con los
riscos y los árboles y las flores y los arroyos que bajan de las nieves eternas
y tejer con todo ello un estado de ánimo que conecta misteriosamente con la
espiritualidad de cada lugar, con las huellas dejadas por generaciones de
personas nacidas, crecidas y muertas allí, o que eran simples viajeros de paso
y que han dejado una huella anónima, al mismo tiempo efímera y eterna. Porque
de eso va el viaje a la montaña de Kailash, que con sus 6.714 metros es apenas
una hermana menor de los míticos picos que la rodean y que forman parte de las
obsesiones de incontables escaladores.
Además de dar nacimiento a los principales ríos de la India (el Indo, el
Ganges, el Brahmaputra y el Sutlej), Kailash es un lugar sagrado para el budismo y
el hinduismo y desde tiempos inmemoriales recibe a millares de peregrinos. Colin Thubron entre ellos. Un agnóstico. Un hombre
que no siente la llamada de la divinidad. Y que sin embargo lo deja todo y
arrostra toda suerte de penalidades para acudir a la misteriosa llamada de la montaña sagrada.
Hacia una montaña
en el Tibet
Colin Thubron
RBA
[ADELANTO EN PDF]