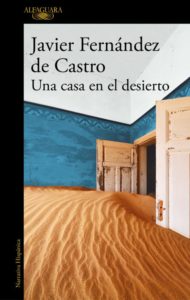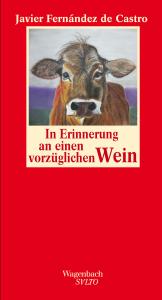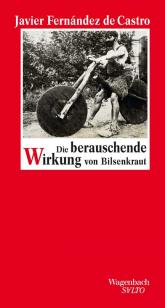Esta reseña esconde una pequeña trampa porque no es una incitación clara y sin reservas a la lectura del libro cuya cubierta aparece en lo alto. Es decir, sí, su lectura sería recomendable aunque sólo fuera porque si en este país persiste la costumbre ancestral de enterrar a sus escritores vivos - encumbrarlos para luego reducirlos a escombros - lo que hace con los muertos no tiene nombre. Por lo tanto, si unos estudiosos dedican tiempo y esfuerzo a dar a conocer unos textos decimonónicos insuficientemente difundidos, y si unos editores se arriesgan a publicarlos, desde luego que su lectura es de por sí recomendable. Pero en este caso se da además la feliz circunstancia de que Isabel Parreño y Juan Manuel Hernández han hecho un excelente trabajo de presentación y ordenación de los textos y ello es un motivo más para leerlos.
La única desgracia es que las cartas de doña Emilia Pardo Bazán no van acompañadas de las correspondientes respuestas de Benito Pérez Galdós debido, según insinúan los editorses, a la (inconcebible) labor de destrucción de documentos llevada a cabo por la familia Franco cuando se apoderó del Pazo de Meirás (al que por cierto doña Emilia en varias de sus cartas llama granja Meirás).
Y digo que semejante mutilación es una desgracia porque las cartas de doña Emilia admiten una lectura novelesca en el sentido de que hay un planteamiento (admiración de la artista en ciernes por el gran novelista ya reconocido y evolución hacia la satisfacción de unas necesidades más mundanas) nudo (la admiración pasa a ser pasión carnal y de la otra, sobre todo a raíz de un viaje juntos por Francia y Alemania) y desenlace, un larguísimo desenlace porque - siempre a juzgar por las cosas que dice ella - a raíz del clímax viajero el viejo zorro empieza una sabia labor de distanciamiento con vistas a reconvertir esa admiración/pasión en una entrañable amistad que durará hasta el fin de los días de ambos. Estoy seguro de que las cartas perdidas de don Benito (y Dios confunda a quienes las destruyeron) podrían figurar en cualquier Manual del conquistador una vez llegados a la peliaguda sección del "Cómo dar elegantes largas cambiadas sin que ella se indigne y quiera romper la baraja".
Para hacerse una idea de a qué nivel se libraba esa batalla sorda pero en boca de todos, cuando Galdós ya la tenía convencida de que ambos eran seres libres, doña Emilia tuvo en Barcelona una historia corta pero explosiva con Lázaro Galdiano, cosa que le sentó tan mal al defensor de la distancia y la desafección que en la correspondencia incluso se pronunció la palabra "traición" (por parte de ella, naturalmente, porque él estaba teniendo desde tiempo atrás una relación con Lorenza Covián lo bastante íntima como para que de ahí saliese una hija, pero eso no le debía de parecer traicionero al taimado solterón).
Además de la lectura novelesca esta recopilación epistolar permite hacerse una idea bastante clara de cómo era la vida literaria española en la última parte del siglo XIX, con sus adhesiones y trifulcas, sus banderías y descalificaciones atentamente seguidas por los lectores de unos y otros. Por ejemplo, doña Emilia habla de un viaje suyo a La Coruña en el que su coche fue seguido desde la estación hasta casa por 20.000 enfervorecidos paisanos. "Más vale que les de por ahí", termina diciendo después de haberse manifestado encantada por semejante recibimiento.
Por muy criticable que haya sido ese periodo de la literatura española, sin ir más lejos da casi envidia ver con qué sañuda acritud es públicamente atacada doña Emilia por haber osado dar una conferencia sobre los escritores rusos cuando ¡únicamente los había leído en francés! Comparada con la inanidad actual, presidida por un "todo vale" que no presagia nada bueno, las acritudes y las banderías son un signo de vitalidad que ya nos gustaría ver hoy cuando se comete un imperdonable desaguisado público y todo el mundo parece dar una aprobación culpable, a menos que haya dejado de ser cierto aquello de que quien calla otorga.
Pero si decía que este escrito encierra una pequeña trampa es porque, en el fondo, estas cartas abren el apetito y mientras se leen entran ganas de ir directamente a ver lo que dijeron uno y otra, con la ventaja añadida de que, pese al mal trato que reciben los muertos, en este caso el lector curioso tiene a su disposición, por ejemplo en la Biblioteca Castro, una docena larga de libros de cada uno impecablemente editados. Lo digo por si a alguien le faltaban ideas para las lecturas de verano.
"Miquiño mío"
Cartas a Galdós
Emilia Pardo Bazán
Tuner Noema
[ADELANTO EN PDF]