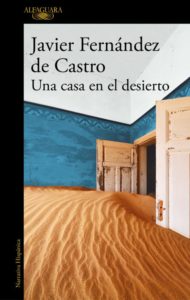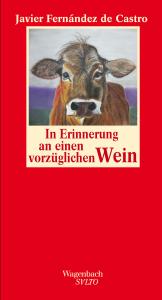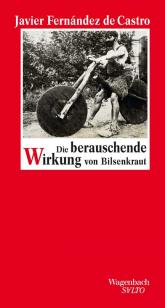Siguiendo con su política de inventar libros bellos y que al mismo tiempo atraigan a un público lector general, o al menos no especializado, Alba Editorial propone ahora Relatos del mar. En lugar de recurrir a un antólogo de postín, como era el caso de Umberto Eco y sus estupendas Historias de las tierra y los lugares legendarios, la editorial ha preferido apoyarse en el nutrido y muy atractivo elenco de escritores de mucha fama y una reconocida vinculación con el mar, como son los casos de Edgar Allan Poe, Jules Verne, Robert Louis Stevenson, Emilio Salgari, Joseph Conrad y tantos otros. Pero también los hay que sorprende verlos en tan marinera compañía, como Rainer Marie Rilke o el mismísimo Franz Kafka, quien por cierto contribuye con un fantástico relato “El cazador Graco” (fantástico en todos los sentidos) pero que sobre todo resulta ser inequívocamente kafkiano.
Aparte de formar, informar y entretener, la selección llevada a cabo por Marta Salís pone de manifiesto una vez más la profunda fascinación y el no menos profundo impacto que el mar ha ejercido desde antiguo en el imaginario popular. Y en el libro se ofrecen numerosas muestras de todo ello: tormentas fragorosas, naufragios y náufragos, buques fantasmas, tesoros hundidos con el barco que los transportaba, tráfico de seres humanos, piratas, hazañas épicas y lo que quieras. Vemos a Hemingway en la piel de un cazador de tesoros que busca la manera de entrar en un trasatlántico hundido con más de cuatrocientas personas a bordo (para robar, no porque quiera ayudar); a los habitantes de un pueblo gallego que ven aparecer en la playa unas barricas de vino y se apresuran a traer carros porque saben que el mar no tardará en devolver el resto del cargamento de un barco recién naufragado; el dueño de un campo de nabos situado a muchos kilómetros del mar y que al ver una mañana un barco posado sobre su huerto le preocupan más sus nabos que saber cómo ha podido llegar hasta allí tan inesperado intruso. Y hay casos en los que la tensión del relato parece obnubilar el narrador, como le pasa a Baroja en su “Grito en el mar”. El insigne escritor está describiendo el efecto que provocan en un espectador sentado en el borde de un acantilado los asaltos contra las rocas de un mar embravecido; hay una niebla que es “como un alma sumida en la tristeza” y caen gotas “como lagrimones que brotan de un corazón oprimido”. Después dirá que “el mar es como una reflexión del alma del hombre; su flujo es su alegría; su reflujo, la tristeza”. Pero en medio, y cuando lleva ya más de una página acumulando adjetivos para reflejar en el exterior el estado de ánimo interior del observador, sin duda llevado por la emoción del momento, dice: […] olas que avanzan cautelosas, oscuras, pérfidas como el alma de la mujer […].
En el curioso relato que cierra el libro, “Apuestas”, el galés Roald Dahl lo expresa indirectamente al describir los efectos de una tormenta sobre el pasaje de un trasatlántico. Tras la desbandada de los más pusilánimes en respuesta a los primeros ataques de las olas, el sobrecargo “echó una mirada de aprobación a los restos de su rebaño, que estaban sentados, tranquilos y complacientes, reflejando en su cara ese extraordinario orgullo que los pasajeros parecen tener al ser reconocidos como buenos marineros”.
Ése es el secreto. A todo el mundo le llena de orgullo que lo reconozcan como un buen marinero porque ese atributo conlleva necesariamente el valor que caracteriza al hombre de mar pero también la sobriedad, la templanza ante el peligro, la voluntad de sobreponerse a las situaciones más desventajosas y, sobre todo, la conciencia de que en uno mismo hay algo de los grandes hombres que pueblan el imaginario desde Odiseo hasta los domingueros al timón de un yate que probablemente luzca en la popa el cartel de “En venta”. Y leyendo el libro produce un innegable placer sentir esas emociones marineras tan arraigadas pero cómodamente tumbado en un sofá y con un buen scotch al alcance de la mano.
Relatos del mar. De Colón a Hemingway.
Selección de Marta Salís.
Alba editorial