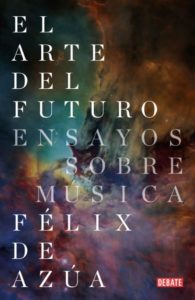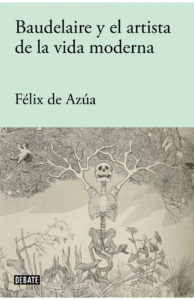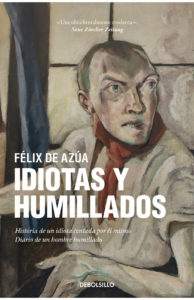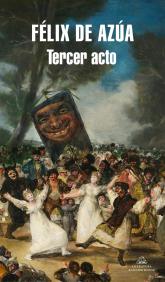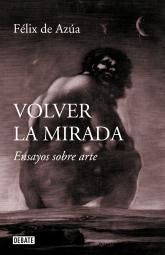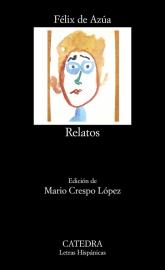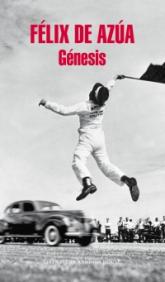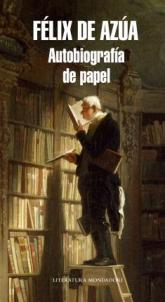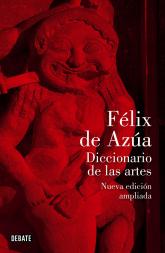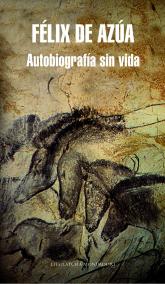En su última película, "Si la cosa funciona", mediocre traducción de "Whatever works", Woody Allen supera el bache que supuso su empalagosa postal barcelonesa y vuelve a componer un carácter habitual en su obra, ese tipo exasperado cuya inteligencia en lugar de facilitarle la conformidad con el mundo le lleva a un choque frontal. Es un personaje en extinción y cuyos orígenes cabría situarlos en los años de la guerra fría. Vayamos por partes.
El actor que imposta a Woody Allen es Larry David, el cual tiene una trayectoria muy similar a la de Allen. Ambos son judíos, ambos son cultos, ambos son lúcidos, ambos tienen notables dificultades para soportar lo que para ellos es una misteriosa capacidad de sus semejantes para comportarse de un modo irritante. Puede ser la muchacha que disparata sobre arte con lenguaje de purpurina, el médico negro que salta como un tigre cuando oye hablar del color de la piel (aunque él sea dermatólogo), la señora que grita cuando suena el teléfono a las 21.30 horas porque "las 21.00 es el límite", y así sucesivamente, el caso es que tanto Woody Allen como Larry David se sulfuran enormemente con muchos comportamientos y entonces son ellos los que hacen el ridículo.
En algunas televisiones autonómicas (aunque no sé en cuáles) se ha pasado o está pasando la serie televisiva que dirige, produce, escribe y protagoniza Larry David, "Curb your enthusiasm", algo así como "No te pongas estupendo", una invitación a callarse la boca en sociedad. En esta serie, que lleva nueve años emitiéndose, se desarrolla y matiza ampliamente el personaje de la película de Allen. Es éste alguien que cree llevar razón cuando se indigna por lo políticamente correcto, cuando ironiza sobre la discriminación asimétrica, sobre el uso de eufemismos tipo "corporalmente redimensionado", sobre quienes protestan por el dolor infligido a los caracoles, los que utilizan el palabro "miembra" o la defensa de minorías como medio para lograr privilegios, como esa ministra que aducía que la criticaban "por ser mujer", como si fuera tan fácil ser mujer. Lo curioso es que esta actitud, que hace veinte años era ampliamente compartida por la zona ilustrada de la sociedad (sobre todo en la izquierda), va siendo cada vez peor recibida, de modo que las chanzas de Allen o de David se convierten en ofensivas para las minorías que se han establecido como grupos de presión. Justo aquellos sobre los que Allen ironiza.
Esta creciente coacción de la corrección política podría tomarse por una defensa de derechos poco respetados, pero en realidad es una estrategia de poder que se basa en la creación de culpables. Ciertamente, la fabricación de culpabilidad es la técnica esencial de la sociedad consumista. La casi totalidad de la publicidad utiliza por sistema los mecanismos de la culpabilización. ¿No te has percatado de que tus amigos huyen en cuanto apareces porque hiedes? ¿No deberías suprimir esa barriga grotesca? ¿Avergüenzas a tus hijos prohibiéndoles los bollos? ¿Eres tan fracasado que no tienes un BMW? ¡Estás toda arrugada!
La política, que ha ido aprendiendo de la publicidad las técnicas de culpabilización hasta el punto de que ya no se distingue un campo del otro, se dedica intensamente a la creación de culpables. El principal culpable es, naturalmente, la oposición, la cual, cuando ejerce su obligación de fiscalizar al poder real se convierte en "irresponsable", "traidora", "frívola", "machista" o "crispadora", cualquiera que sea el partido que gobierna. Sobre los ciudadanos la acción se ejerce con mayor sutileza, pero en periodo electoral cada partido presenta al votante contrario como un cretino, un meapilas, un comprado o un franquista. No sólo en España. Todos hemos visto esos carteles en los que se tacha a Obama de fascista con motivo de la ley de sanidad pública.
Frente a la desvergüenza crítica del siglo XX y a su radicalidad furiosa (hoy sería impensable una publicación como "Charlie Hebdo") se ha ido imponiendo una represión cuya tenacidad ha acabado por instaurar una censura casi explícita. Quienes vivimos la etapa franquista en España, constatamos cómo regresan los usos intolerantes y represivos tan propios de este país, disfrazados ahora de grandeza moral. Y del mismo modo que uno vigilaba con mucho tiento lo que decía en público por aquellos años, ahora mira a su alrededor tratando de adivinar a qué lobby de privilegiados patriotas pertenecen los presentes antes de abrir la boca.
La película de Woody Allen, como la serie de Larry David, trata de ese exhibicionismo moral farisaico tras el cual sólo hay intereses materiales, pero que tapa la boca eficazmente a cualquier expresión crítica. Al salir del cine pensé con pesadumbre que esta película será enteramente incomprensible e incluso ofensiva dentro de pocos años, cuando desaparezca la generación de Woody Allen. Estos viejales gruñones, casi todos cojos y judíos, son los últimos antifascistas que quedan.
Artículo publicado el sábado 14 de noviembre de 2009.