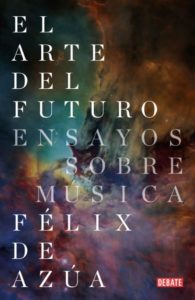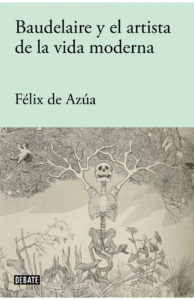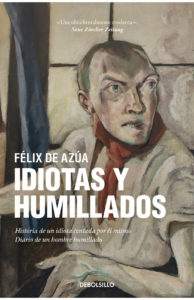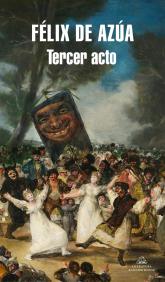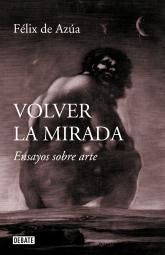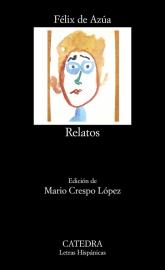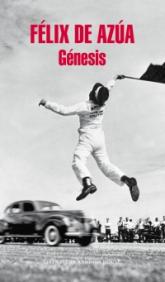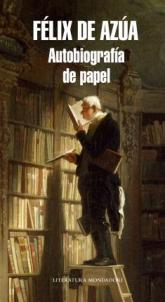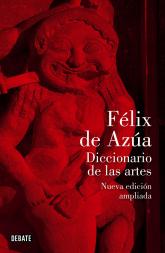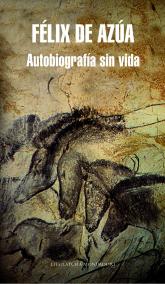Viven los peces en el agua sin saber que permanecerán sumergidos eternamente y que nada hay para ellos fuera del agua como no sea su destrucción. Así nosotros vivimos en el tiempo sin percatarnos, aunque a diferencia de los peces sabemos que fuera del tiempo se extiende para los humanos el desierto de la nada.
Las cosas que nos rodean, no menos que nuestros cuerpos, son agregaciones temporales. Tendemos a ver las cosas, los objetos y a nosotros mismos, como si fuéramos sólidos, pero es sólo un hábito adquirido en el repetido fluir que llamamos "vida": el roce, el choque, el cruce y el uso con entes y personas. En realidad sabemos que todo está en constante transformación, que seremos polvo antes de cien años y que los montes tardarán más, pero también acabarán por desintegrarse. Incluso los mares se desecarán y el sol se apagará. Lo olvidamos, nos forzamos a no pensar en ello, sería insufrible tenerlo siempre presente, pero lo sabemos.
Las cosas, todo lo que nos rodea, son conglomerados temporales, frágiles agregados reunidos por campos magnéticos; moléculas y partículas en constante mudanza. Ese árbol es un amasijo de energías con diferentes grados de cohesión, también el pájaro que posa en una de las ramas, también las plumas del pájaro y cada uno de los diminutos pinceles que forman las plumas. Los átomos se condensan en nubes fluyentes que, como las del cielo, cambian y toman aspectos variables, más o menos grises, blancas, negras, violáceas, algodonosas, estriadas, aborregadas. Esas formas cambiantes tienen a veces un poderoso atractivo y de común acuerdo les damos un nombre y así parece que se detienen ante los ojos. En las nubes veo puertos, montes, lagos, volcanes, o bien grullas, leones, rostros humanos.
Alguna de esas formaciones es más duradera que las otras según el tiempo que nos da forma. Así, por ejemplo, dimos en ver ese puñado de estrellas que es como un carro tirado por bueyes, o como una osa con sus oseznos, o unos hermanos siameses, o una muchacha con el cántaro apoyado en la cadera. Los signos del zodíaco, las constelaciones, las figuras astrológicas permanecen a lo largo de los siglos porque las variaciones visibles de las estrellas son muy lentas para nosotros (aunque rápidas para las piedras) y podemos seguir reconociendo el carro y el escorpión y la balanza de generación en generación. No así las nubes. No así los humanos que muy deprisa nos deshacemos como hilachas de nube.
Lo más inquietante es que aunque se producen cambios y transformaciones constantes y la nube que fue Zeus pasó luego a ser una liebre, el conjunto de todos los cambios no significa nada, no da lugar a una historia coherente. Las variaciones, las invenciones, la fábula de las nubes y de los hombres carece de sentido, no va a ninguna parte, no tiene destino.
Durante siglos los humanos hemos intentado descubrir la dirección de la historia, el sentido de nuestra vida en el mundo, incluso el del mundo mismo. Nos hemos empeñado en juntar sucesos y darles una dirección, como si pudiéramos forzar el sentido del tiempo y decir "vamos hacia allá y los que lleguen vivirán en un mundo mejor". Pero ahora ya no tenemos fuerzas para seguir inventando futuros, destinos, finalidades y progresos. Ya sabemos que no hay sentido ninguno en el fluir temporal. Somos como las nubes que pasan. El cosmos mismo es una nube pasajera, tiempo que se deshilacha.
Atemorizados, o a lo mejor simplemente curiosos por conocer la causa de tantos cambios inútiles, la razón que subyace a esta historia sin sentido, hemos inventado millones de leyendas sobre dioses, héroes, guerreros, magos, santos, sabios, humanos. A veces los dioses tenían forma animal, a veces fluían como ríos, a veces se nos asemejaban. Los héroes tenían cuerpos voluptuosos o forzudos, o eran ascetas esqueléticos, o niños recién paridos. Los mitos han tenido miles de protagonistas. Sabemos, sin embargo, que son ficciones para propiciar el sueño o para aliviar el tedio que es la forma suprema del temor a morir en la ignorancia.
También hemos dibujado o pintado o esculpido figuras y leyendas que daban cuenta de esos mitos. En momentos muy delicados de nuestro paso por la tierra hemos ilustrado hipótesis que ni siquiera se podían escribir o narrar, como si el sentido del cosmos sólo pudiera comunicarse mediante formas visibles. Estos signos privilegiados nos poseen desde el nacimiento y hay niños que nacen con un bailarín de ocho brazos en la imaginación y otros con un muñeco de nariz grotescamente larga. Estos signos nos determinan con tanta fuerza como el lenguaje al que somos arrojados y en el que cumpliremos condena, porque la imaginación es sólo el lado amable de la memoria. Las imágenes y las palabras nos permiten mantener la convicción de que somos la misma persona a los diez años y a los setenta, aunque nuestro cuerpo sea violentamente distinto.
Quiéraslo o no, tú conocerás el mundo por medio de los signos que recibiste al nacer. Los signos pintados, escritos, esculpidos, compuestos. Y esos signos carecen de relación con nada en verdad permanente, porque nada hay permanente. Son figuraciones, inventos, dibujos esbozados sobre nubes pasajeras. El dibujo de un caballo, por ejemplo, es al caballo verdadero lo que la Vía Láctea es a la leche nutricia de Letona. No se cabalga sobre un caballo pintado; un recién nacido muere si le damos de mamar la Vía Láctea. Nuestro nombre, como se dijo del poeta, está escrito sobre las aguas.
Eso somos, un puñado de palabras, un montón de imágenes que se mantienen levemente unidas, siempre amenazadas por el sinsentido de la siguiente transformación. Ayer yo era un pastor, pero hoy las ovejas ramonean sobre mi piel: soy la tierra del valle.
Aprender a conocer nuestras imágenes, así como aprendemos a conocer nuestras palabras, "ese es el único argumento de la obra".
(Prólogo desechado para Autobiografía sin vida)