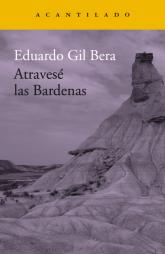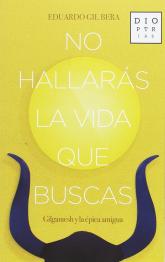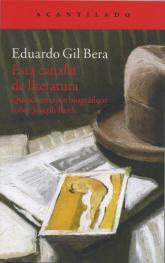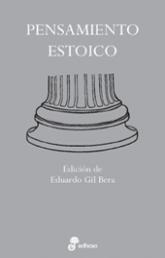En los estudios sobre la Odisea que proliferaron el siglo pasado, era obligado observar que en los poemas homéricos el término que indica poeta es aedo (“cantor”), de donde se concluía que en aquellos tiempos —no se sabía a ciencia cierta cuáles— no había poetas que compusieran por escrito, sino improvisadores orales. Semejante conclusión fue un lugar común en la investigación homérica desde la publicación de la tesis de Milman Parry en 1928, y un axioma en los estudios sobre los cantares de gesta. Como lo de Homero va a ser revelado en otra parte, aquí me ocuparé solo de la influencia de esa doctrina en la recepción de una obra clave de la literatura española, el poema de Mio Cid.
Menéndez Pidal publicó en 1924 su estudio Poesía juglaresca y, aunque no llegó a proponer que la epopeya medieval se compusiera oralmente, sí venía a coincidir con los teóricos de la oral poetry, al suponer una serie de versiones que pasaban de juglar a juglar y se iban haciendo cada vez más fantásticas, con sucesivos lances y modificaciones, como las capas de nácar en una perla.
Riquer sumó su autoridad al prestigio pidaliano y decretó enérgicamente que el lector actual no debe ver en el Mio Cid “una obra de lectura, ni creerse que es un libro”. El dictamen pretende la anulación de pleno derecho literario del colofón del texto (“Quien escrivió este libro […] Per Abbat le escrivió”), y para ello impone la doctrina de que, en aquellos dichosos tiempos, “libro” no quería decir “libro”, ni “escrivir”, “escribir”, y que, en fin, en el Mio Cid no hay autor ni poema que valgan. La insistencia en que sea llamado Cantar, y no Poema, obedece al mismo furor didáctico y negacionista. Por si no bastara, se deja caer la chocante noticia de que la preceptiva juglaresca vedaba la lectura, aunque al recitador le era dado “suplir los fallos de la memoria con una cierta improvisación”. Causa perplejidad que, en una sociedad donde sabía leer menos del 5 % de la gente, estuviera vedada la lectura ante un público que la ignoraba y no tenía por qué admirar más al memorioso que al lector. La misma arbitraria noticia se ha sobreentendido referida a los homéridas, e igualmente ha sido aliñada con historietas yugoslavas sobre las pasmosas performances conseguidas por improvisadores que con la sola ayuda de una zanfoña evacuaban de 16 a 20 versos por minuto, y podrían añadir las verbosas prestaciones de los bertsolaris, troveros y repentizadores, que riman a velocidad de crucero.
Una réplica elemental a la argumentación basada en el uso homérico de “aedo” en lugar de “poeta”, sería que tampoco en las Églogas de Garcilaso se habla de “poetas”, sino de “pastores”, de donde habría que concluir que no se trata de una composición escrita por un poeta, sino del trabajo de campo de un copista a orillas del Tajo, un Jarama avant la lettre, resultado de un quehacer subalterno que el confeso anotador, que no poeta, deja entender:
El dulce lamentar de dos pastores,
Salicio juntamente y Nemoroso,
He de contar, sus quejas imitando
¿Qué diremos de Berceo? Él mismo lo dice todo, porque llama “dictado” a lo suyo. Y en Los milagros de nuestra Señora (866,b) dice ser:
[Golzalvo] Que de los tos milagros fue dictador
De donde se concluiría lo mismo: Berceo no era poeta escribidor porque dictaba composiciones de existencia previa, pero lo que se dice componer, no componía.
¿Qué nos impide sostener que Garcilaso y Berceo no eran más que copistas, como Per Abbat, o que Cervantes también lo era, porque el Quijote es obra confesa de Hamete Berengeli? ¿Qué nos retiene de proclamar que simplemente dictaron a un escriba, improvisaron sobre un tema previo, o no eran nadie? Sólo una cosa, la convención del nombre que atribuye la obra a un autor que suponemos capaz de ficcionar, arcaizar, o hacer que hace. Porque las obras en sí no pasarían el examen de frases formulares y apelaciones performativas basado en el parecer de A. B. Lord, quien definía la fórmula como “un grupo de palabras regularmente empleado bajo las mismas condiciones métricas para expresar determinada idea esencial” y, por si eso no fuera lo bastante equívoco, proponía unas veces 20, otras 50 y otras un 70-90 % de fórmulas para distinguir entre poemas orales y escritos. En el Mio Cid, el Libro de Alexandre y los poemas narrativos del siglo XII, los porcentajes formulares oscilan entre el 12 y el 17 por ciento; en Los Milagros de nuestra Señora, se cuenta un 15 por ciento de fórmulas y más de un 20 de frases formulares, porcentaje que el Quijote triplica en numerosos pasajes, y en el Cuento de cuentos atribuido a Quevedo alcanza el cien por cien, por hacer gracia de Tiempo de Silencio, donde menudean las tiradas que aspiran al mismo resultado, casi tanto como en la obra de Fernán Caballero, el Lazarillo, o la penúltima prosa pochascao.
Es preciso ver que, si es absurdo examinar de obra de autor a una obra de autor, no lo es menos hacerlo con el Mio Cid, obra firmada y fechada por su autor con todos los requilorios.
La declaración de minoría de edad literaria de una época es una idealización al revés que niega la capacidad de forjar una voz literaria o urdir una ficción memorable a sus poetas. Esa miopización autosuficiente fue típica de la soberbia complacida del siglo XX, persuadida de que la literatura culminaba en sus días, en tal innovador o teórico genial, y cualquier tiempo pasado fue ingenuo y balbuciente. Esas fatuidades han engendrado estadísticas egregias como las de la historia de la literatura del padre Risco, quien decreta que los versos de Mio Cid “no son más que versos en embrión” y perpetra un censo del que se desprende que, al cabo de 3730 intentos, no se consiguen más que 270 “versos perfectos de catorce sílabas”, o sea, un 92,7 % de versos métricamente fallidos, algo digno de indulgencia por tratarse de “los primeros vagidos de nuestra poesía”.
Las piadosas concesiones de ingenuidad balbuciente e incapacidad de escansión repetidas por la preceptiva de raigambre pidaliana contrastan con la personalísima respiración del poema de Mio Cid, donde se cuentan una docena de tipos de versos con oscilaciones de hasta veinte sílabas, se emplean quince asonancias puras, impuras y mixtas, y hasta las fórmulas épicas son irregulares. No hay canon de asonancias, ni de métrica, y tampoco reglamento de sinalefas, hiatos o sinéresis. No se puede hablar de “licencias”, ni hay “verso normal”. Su escansión, en fin, es exclusiva de su poética. Y si, en la preceptiva usual, la métrica se ciñe a la cantidad silábica y sus reglas, en el Mio Cid la métrica está determinada por la cantidad poética y narrativa establecida por su autor, y no es reducible a números modales (de esos que tienen moda, media y mediana). En resumen, ya no es que esa poesía se diferencie mucho o poco de la juglaresca, sino que un mero examen formal demuestra que Per Abbat es el poeta más libre de su tiempo, y de muchos otros.
La arcaización de los sufijos y otros rasgos de lenguaje no pueden servir para datar el texto —que por su parte está fechado de modo fehaciente, como por alguien acostumbrado a hacerlo—, eso sería un ejercicio de ingenuidad solo comparable a la que se atribuye a la imaginaria pareja de juglares que según Menéndez Pidal tuvieron que componer uno tras otro el cantar. Baste observar que también Zorrilla trabajó el tema de Don Juan, que existía previamente, y también lo salpimentó de arcaísmos, pero todavía no se ha pretendido datar su obra, ni dilucidar su genética oral o escrita, a partir de su lenguaje artístico.
A semejanza de otros poetas épicos, Per Abbat es perito en leyes y domina el lenguaje jurídico. También en eso, como en su probable oficio de notario civil o eclesiástico, se trasluce una notable semejanza circunstancial con Berceo. Pero el poeta del Mio Cid no sólo sabe latín o usa latinismos estilizantes, sino que se inspira en Salustio (cfr. la toma de Castejón en 420-441 y Bellum Jugurthinum 90-91) o parafrasea a Terencio (compárese el final del poema en este logar se acaba esta rrazón, con mea sic est ratio —”he ahí mi teoría”— en Adelphoe, 60).
Ahora, más que la admirable red de invenciones que el poeta supedita a su exigencia artística, a despecho de la mayor “verdad” histórica de otras composiciones cidianas anteriores, y más que la subordinación de la consecutio temporum a una particular progresión poética y narrativa mediante la sucesión de tiradas que describen con independencia la misma escena (algo que habría merecido la reprobación de todo el areópago literario, desde Aristóteles a los teóricos dieciochescos), la mejor prueba de la radicalidad poética de Per Abbat es su emulación homérica.
En el Carmen Campidoctoris, poema latino compuesto a finales del siglo XII, aproximadamente una década antes que el Mio Cid, y cuyo autor demuestra conocer bien la Ilíada, la Eneida y la biografía de Virgilio por Focas, se celebran las hazañas del Cid, recientes y cercanas, comparándolas ventajosamente con las de Paris, Pirro y Eneas, todas ellas rancias y alejadas. El autor del Carmen muestra su regocijo porque, ni siquiera Homero empleándose a fondo, sería capaz de cantar épicamente las heroicas victorias cidianas. Es llamativo el particular afán de emulación que el Carmen muestra con las figuras de Homero y Virgilio, y más aún su instigación y emplazamiento al deseado poeta que sea capaz de componer una épica cidiana digna de compararse con los mayores poetas universales. Per Abbat hubo de sentirse emplazado por el Carmen, que en resumen viene a decir: tengamos poeta impar, ya que tenemos héroe incomparable.
El poema de Mío Cid da por sabida y archiconocida la biografía de Rodrigo Díaz de Vivar, y también otros panegíricos y cantares de gesta, donde el Cid tenia un papel importante. Pero lo importante es que el poeta escoge la parte final de la vida del héroe, en un destacado paralelismo con la épica homérica y en particular con la Ilíada —que hubo de leer en la versión conocida como Ilias Latina— y el Cid entra en escena a raíz del injusto destierro impuesto por su rey. De modo que Per Abbat sigue el precepto de Horacio en su comentario sobre Homero, e inicia su poema justo in medias res, o sea, en el meollo del asunto y haciendo una estudiada elipsis.
Al único manuscrito conocido del poema, que es una copia hecha en la segunda mitad del siglo XIII, le falta la primera hoja del primer cuaderno. Esa circunstancia ha hecho que se dé por cierta la pérdida de los cincuenta primeros versos y se haya supuesto que al poema hoy conocido le falta el inicio original. Pero nada sugiere que esa hoja faltante contuviera texto alguno. En cambio, si se lee el inicio con el debido respeto, la impresión dominante es que cualquier duda sobre su autenticidad tal y como aparece en el manuscrito incurre en necedad de lesa literatura:
De sos oios tan fuertemientre llorando
Tornava la cabeça e estávalos catando:
Vio puertas abiertas e uços sin cañados
Es difícil imaginar un comienzo con mayor poder emotivo y más centrado en la médula del tema épico por antonomasia: la buena fama del héroe que inicia su recuperación justo desde su punto más bajo. También Aquiles y Ulises lloran desconsolados e impotentes ante la humillación y el descrédito que el destino les impone al inicio de sus respectivas recuperaciones de fama (Ilíada I, 348 y ss., y Odisea V, 82 y ss.)
Hay en el Mio Cid momentos ciertamente iliádicos, como la tirada final con el lanzazo de Muño Gustioz que atraviesa el escudo de Asur González rompiéndolo por la bloca, y le penetra la armadura y avanza carne adentro, hasta que la lanza con su pendón asoman una braza por detrás, luego lo retuerce y derriba del caballo, y por fin saca la lanza con el hasta y el pendón rojos de sangre. El episodio aparece descrito con anticipaciones y ritornelos que le dan una dimensión envolvente.
Las fechas del poema no presentan problemas. Per Abbat lo firmó y fechó en mayo de 1207. Por la manera de tratar a los almohades y la rivalidad puntual entre Castilla y León, se trasluce un terminus a quo en 1204. Y la celebración del emparentamiento del linaje del Cid con los reyes de España remite al año 1201, que se perfila como terminus post quem.
La división del poema en tres cantares no es del autor, y seguir presentándola tiene tan poco sentido como insistir en editar el poema como anónimo, lo cual ya es porfiar en la ignorancia. La unidad literaria efectiva del Mio Cid son las 152 tiradas que obedecen a la estructura poética y narrativa establecida por su autor.
Respecto a la persona de Per Abbat, su nombre era demasiado común en la época. Y, si se admite que quien sembró de arcaísmos estilizantes su poema bien pudo hacer lo mismo con su nombre de poeta, habría que considerar como candidatos también a los Pero Abat y otras variantes que podría presentar su nombre en documentos oficiales.
No estaría mal fumigar algunos tópicos cansinos, como el de la ingenuidad y balbuceo poéticos, y aún mejor sería entronizar de una vez al poeta y su obra en el panteón literario español y universal.