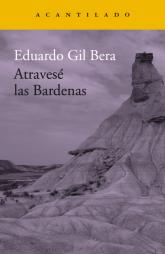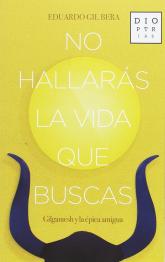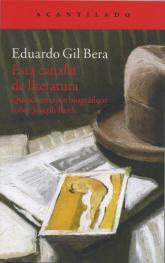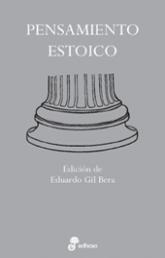tiene en el tajamar central, a ras del agua en gran estiaje, una piedra importante de cantero, y en la cara que mira a la margen izquierda, esta inscripción: Anno Domini 1681. Así lo comuniqué en un almuerzo de intelectuales, con el consiguiente revuelo, cómo, tan antiguo, dónde, qué va, a ver, toda la vida yo pasando y tú me vas a decir, vete a saber cuándo lo harían, y así todo.
Estos vascos son risibles. Te dan la vara con el neolítico, pero les choca que el puente no lo hiciera la Diputación el año pasado, o el diablo cuando Cristo perdió la boina. Lo de 1681 les parece intolerable. Pues eso no es nada. Antes habría otro, y se lo llevaría el río. Pero este, al menos desde entonces, aguanta riadas, algunas ha habido, los ríos son antiguos, más que los vascos. Hasta ahí, más o menos, puede que aguanten sin tirarte al río propiamente dicho. Pero entonces les digo pues Bidasoa no es nombre vasco, no es vasco, toma Tomás. Aquí ya callan, por falta de vocabulario, y por la rabia que les da. Pues no; es celta. Un teónimo más viejo que la pana. Como la Bidouze, esa regata que pasa por ahí, por donde los frantsas. Entonces, ¿qué hicieron los vascos, ponerle nombre celta porque sería moda o así, no? Siempre hay algún alma conciliadora. Y a mí me alegra.
Pues no, no había vascos entonces, estaban sin hacer, no a falta de hervor, como ahora, sino sin hacer, ni siquiera de encargo. Aquí vivían hace tres mil años unos indoeuropeos de habla lusitánica. Hacían sus dólmenes y sus carnavales. Y hablaban en lusitánico, testimonio es el mismo Narbarte. Qué es eso de lusitánico. Bueno, como si dijéramos portugués. Alto, portugueses he conocido yo. Algunos pasamos por ahí, aquí se nos murieron cuatro, etc. La cuestión se reconduce. Me han perdonado.
En eso, zas, les sorprendo con la dejada. Y estando aquellos lusitánicos ahí por Narbarte, sin meterse con nadie, llegaron mil y pico años después unos celtas que traían consigo como si fueran piojos, unos como agotes, peor que moros, unos animalicos ignorantes, mocosos, sin padre, venían como al arrimo de los celtas, como moscas al mocordo, comían sobras, robaban leña, hablaban aquitano, y eso qué es, pues es como vasco sin hervor, tipo Ulzama, que también es celta. Y esa especie de agotes más bien pestosos, aprendieron de los celtas qué es un padre, qué es una señora, y qué es todo, animalicos que eran. Y se quedaron por aquí, olisqueando los agujeros y encorriendo a las cabras. Y en eso llegaron los romanos, que ya sabéis que hablaban latín, como don Joaquín. Y entonces los agotes medio moros aquellos, con su chunchun sin geometría, ni limpiar las palabras, se pusieron a darle al latín, por imitar y por mangar, ya se sabe. Así sería aquel latín. Pues aquel latín es el vasco. O sea que viene a ser tan viejo como el catalán. Eso ya es crueldad. Un latín de cuarta, con picatostes celtas y lusitánicos, hablado por aquellos seres, que claro que no data, qué va a datar, como el catalán, o sea, ni gallego, qué vergüenza.
Todo eso lo dirás porque ya sabemos que eres bromoso. No queridos, ya sabéis que os quiero mucho, y vosotros algún apego me tenéis, qué le vamos a hacer, nos cogemos cariño, ahora es tarde señora. Entonces, en aquellos tiempos, se fue todo el mundo y esta comarca se quedó para los zorros y las zarzas, no había un cristiano por aquí. Todo el mundo vivía allá por Pamplona y en Tierra Estella, y los vascos merodeaban en descampado robando y así, porque los alguaciles los echaban de los pueblos cristianos.
Entonces bajaron los vascos a Tudela, para jodela, y allá les dijeron ‘veros a cascarla’. Y entonces los vascos, que ya estaban inventados, hablamos del año qué se yo, del mil, o pongamos mil doscientos, o ni para ti ni para mí, pero por ahí, pues se arrimaron hacia aquí. No los quería nadie, sobraban de todas partes, eran como aquellos gitanos que echó el Ayuntamiento, que por poco no los podemos echar. Total que entraron por Txaruta, para que os hagáis idea.
Bueno. No tienes pruebas, es tu palabra contra la nuestra, que somos más, y si no te gusta vete, en cualquier batzarre te vulcamos, y no eres de aquí, algo habrás hecho que no te quieren en ningún lado, etc., como dice Mendoza.
Me encantan esos balidos y pataditas de la población ovejuna, creen que me van a distraer, criaturas. Bajaron los vascos pues por Txaruta, y encima se habían vuelto medio moros, se ve que se cruzaban con cualquiera, qué hacienda y qué desgobierno, amigos.
Qué eso de cruzarse con moros. Los vascos no vamos con moros. ¿No? Atención, que esto va a examen: Txaruta (o sea, Zaroeta), Xareta (o sea, otro Zaroeta, que coge Zugarramurdi, Sara y compañía), sarobe (a ver, ¿quién sabe qué es sarobe?), Saralegi, presente. Salaberri, presente… todo eso viene de zaro, ya sabéis qué es zaro, y jaral, verdad…?. Pues es “bosque” en moro. Y la primera documentación del palabrio es de mitad del siglo XIII. Los vascos neolíticos se rozaban con el romance y el moro, y cogían palabras, siempre mangando. Y no llegaron por aquí, hasta que los echaron de todas partes, y empezaron a hacer bordas y chabolas, todo sin permiso, y los de bildu mirar para otro lado. Si sería la cosa que algunos se fueron hasta casi Bilbao, a ver si les dejaban acampar, y nada, no les dejaban. Entonces hicieron, en un sitio malo, el pueblo de Bascuri. Que es como Bozate para los agotes, pero para vascos, y esa fue su máxima expansión, ni Orduña, ni Encartaciones, ni Gorbea, ni pichiglás. Y Sara, máxima capital vascuéncica y labortana, tiene nombre moro. Iros acostumbrando. Y por aquí, fueron haciendo Goizueta, Zubieta, Legasa y así… que todo esto era monte.
La Marichu de Perretenea solía decir que el vasco de Elgorriaga era normal, el de Ituren, Donamaría y así, era admisible, pero de Zubieta para allá empezaban gitanos y guipuzcoanos. Y lo de Baztán era la risión. Zato fite, dicen, que parece cualquier cosa. Ya tenía su algo de información, no andaba tan mal ella. Una vez, el siglo pasado, se montó una gran pelea en la Ulzama burlándose los vascos unos de otros, de su vasco, que si se dice así o no. Y uno de Narbarte, no sé si era de Legasa, que había ido en busca de unas yeguas, se metió en medio y dijo que iba a repartir unos mangazos, que el mejor vasco era el de aquí, y le dijo uno de la Ulzama, en ese vasco raro que tienen, que si todo iba a ser repartir y no pensaba recibir también alguna. El vasco siempre ha tenido polémica.
Hace un tiempo, me llevaron a Leipzig, les digo para entretenerlos, porque casi me hace duelo lo contritos que se ponen, cuando les amuelo un poco con lo de no ser antiguo y ser mestizo de ayer por la tarde. Me llevaron, porque en una feria querían alguno que dijera algo en vasco y en alemán. Y allá les dije señoras y señores, yo no tengo el mal gusto de ser abertzale. El efecto fue desolador. Sin duda, creyeron que yo era un falsificación. Ellos esperaban a un Egaña, auténtico intelectual vasco, que les dijera que beharra es del neolítico, y luego rimara tabarra con caparra, y todos felices con su neolítico. Pero no, y conforme me iban entendiendo, se iban disgustando mucho, casi como vosotros. En eso, como estaba apalabrado hablarles en vasco, les solté un sermón sobre las sirenas y la Ilíada y esas cosas mías, todo en vasco. Y ellos encantados. Venían de otras salas y se llenó de gente. Todos oyendo neolítico puro. Éxito total. Entonces una señora, que luego confesó ser de Valladolid, exclamó en alemán auténtico, que si Navarra no era vasca que si tal y si cual, como para reventarme el sermón. Ahí teníais que haberme visto. Le digo, en alemán, que parece que dices más, oiga doña, entérese porque yo se lo digo, que Nabarra es más vasco que las pastillas de café con leche y significa ‘bunt’, porque allá estamos de todos los pelajes, en armonía, señora, y a mis vascos usted no me los toca. Tremendo fue, no entro en detalles, porque os viciáis, y luego queréis que os lo cuente siempre.
Qué intelectualidad. Una vez, en una cosa oficial, me vino el de cultura de Guipúzcoa, y con eso lo digo todo, y me preguntó, creéroslo, a ver de qué lengua había traducido yo al vasco la Odisea. Una pregunta trampa. Esperaría que dijera del altomicénico septentrional. Y le dije del gallego, por supuesto, yo soy un hombre serio, y se fue más feliz que otro poco.
Qué intelectualidad. Una vez estaba yo en casa de la abuela de Aulestia, en Motrico, carnavales, febrero del ochenta y pico. Y estaba la mujer viendo la tele, y sale su nieto, que lo habían soltado, o detenido en Francia, no sé, y decía el alma cándida que no tenía carnet, que quería carnet, de indentidad se entiende, para ser intelectual orgánico y escribir en el Correo y no trabajar. Y ahí lo tenéis. La abuela ya se murió la pobre.
Luego está el intelectual tipo Dámaso. Una vez iban a presentar el sindicato Laia en Elizondo. Y dije yo, siempre puntualizando, Laia ez o Laia bai? Que de todo hay en la viña del señor. Y dijo Dámaso, mejor que sea bai, porque como sea ez, ya la haremos que sea bai. Vamos a la brava, que les pego un tiro que los arreglo. Pues Dámaso ahí anda, hecho un concejal, prohibiendo carreteras, urbanizaciones, fábricas de magnesitas, todo. Antes, cuando te salía un Dámaso, que no le daba para más el testuz, lo mandaban a una carlistada, o lo metían cura, ahora son concejantes, alcaldes y ministros. Yo tengo una alternativa. Al intelectual tipo Dámaso, ponerlo con paja y agua a embaldosar la Bardena. Yo si mandase, os arreglaba enseguida, y os tendría sanos y felices, y disciplinados, pero me dáis pereza, sois muy pesados.
Entonces, como el rodeo era largo y ya los tenía a mano, lo solté. Pues Narbarte es mucho más antiguo que Legasa. Ahí saltaron todos como un solo hombre. Ya sabíamos que acabarías ahí. Los de Narbarte y los de Legasa, somos como hermanos, nos queremos, siempre juntos, pero ya se sabe, cierto pique tiene que haber. No sé si haremos valle alguna vez, ya está hecho, dicen, pero seguimos cada uno en nuestro pueblo con nuestro pique, pero vaya todo bien, mucha armonía. Sí, es mucho más antiguo porque Narbarte es un nombre lusitánico, antiquísimo. Ya sabéis que cuando aparecieron aquellos portugueses muertos aquí, al par de Legasa, los llevaron al camposanto de Narbarte, por algo sería. Pues en Francia, había una vez un pueblo, hará unos cuatro mil años, que se llamaba Narbo, lo dijo Hecateo de Mileto, y estaba en un sitio que era clavado a Narbarte, una colina de nada en un pantano de río. De ahí que cuando don Manuel Aguirre fue cura de Narbarte, aprovechando una pausa entre dos carlistadas, les pusiera a los Dámasos a cavar y hacer alcantarillas, y gracias a aquel don Manuel, hay semejantes prados en Narbarte, un hombre inteligente y valioso, don Manuel Aguirre de Narbarte. Y así fue pasando aquel día del valle, donde nos juntamos en la mejor armonía y hacemos gran tripada los de Narbarte y los de Legasa, Oyeregui, no, que no se apunta, y eso hay que respetarlo.
[ADELANTO EN PDF]