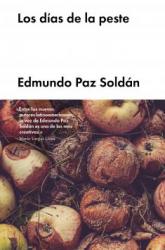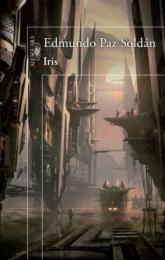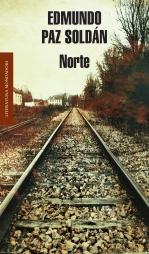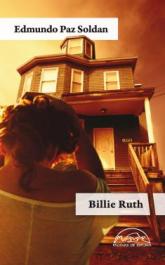Confieso que decidí leer Vía Revolucionaria (Alfaguara), la novela de Richard Yates, gracias a la avalancha publicitaria para promocionar la película basada en la novela. Una de las funciones del cine es la de ser propagandista de la literatura (y de la novela gráfica: también estoy leyendo The Spirit, la obra maestra de Will Eisner, antes de ver la película). Yates nunca desapareció del todo, y ha tenido defensores de primer nivel -Vonnegut, Styron, Richard Ford--; lo cierto, sin embargo, es que sólo ahora su novela de 1961 ocupará su merecido lugar entre los clásicos de la literatura norteamericana del siglo XX.
El efecto Hollywood puede verse incluso en las páginas del New Yorker, la revista que en vida rechazó los cuentos de Yates por considerarlos crueles: esta semana, su crítico literario estrella, James Wood, dedica cinco páginas a una relectura de Vía Revolucionaria, y concluye que, a casi cincuenta años de su publicación, la novela de Yates "parece más radical que nunca".
¿Qué tiene de radical esta novela? Sus logros pueden apreciarse mejor si comparamos el trabajo de Yates con el de los escritores de su generación, J. D. Salinger y John Cheever. Salinger creó rebeldes al sistema en la década conformista de los cincuenta, y Cheever se ocupó de dotar a sus personajes de un aura romántica y situarlos en medio de los suburbios, esa invención de fines de los cuarenta. Lo que hace Yates en Vía Revolucionaria es, con una prosa que no llama la atención en sí misma pero que se las ingenia para alcanzar profundas resonancias simbólicas, crear personajes con apariencia rebelde y romántica, pero que en el fondo no son nada revolucionarios (el título de la novela es, por supuesto, irónico).
Frank y April, la pareja en torno a cuyas batallas conyugales gira la novela, se hallan atrapados en los suburbios de Connecticut, "aburridos" y "deprimidos". Tienen sueños de escape: Frank alguna vez quiso ser un artista, y April quiere que ellos y sus dos hijos se muden a París. Pero Frank parece intuir que las utopías de una vida nueva son sólo eso, utopías: la tentación a conformarse con lo que uno ya tiene es más fuerte que el miedo a fracasar en ese ilusionado futuro. En cuanto a April, su carácter es, en la jerga contemporánea, "pasivo-agresivo". Si Frank puede pero no quiere, ella es la ama de casa que quiere pero no puede. Las limitaciones que la sociedad impone a las mujeres, su rol subordinado a los hombres antes de las luchas por la igualdad de los sesenta y setenta, ganan la partida. Al final, a ella no le queda más que un trágico acto de rebeldía, y aprende, por fin, que "si uno quiere hacer algo del todo honesto y verdadero, esto siempre tiene que hacerse a solas".
Lo que impresiona de Yates es la capacidad que tuvo de ver el vacío, la soledad de los suburbios en pleno momento de su apogeo. En la década del cincuenta, la expansión de la clase media en los Estados Unidos y la prosperidad económica produjeron no sólo la explosión de los suburbios sino su conversión en algo a lo que se aspiraba: para una mejor calidad de vida, había que huir de las ciudades, lugares donde la moral decaía y se corrompía la gente. Los suburbios, al final, no fueron la panacea. Yates satirizó esa vida blanda, pero fue capaz de ver que sus personajes, en el fondo, querían esa vida blanda. Si a los editores del New Yorker esa mirada les parecía cruel, es porque lo era. No hay nada más radical que mostrar que no estamos a la altura de nuestros sueños.
La excelencia de una obra no sólo se mide por los admiradores o detractores que tiene sino por su capacidad de generar textos. Vía Revolucionaria es una máquina productora de textos: de ahí proceden las novelas de A. M. Homes (Music for Torching), Rick Moody (The Ice Storm) y Tom Perrota (Little Children), y los guiones de la película American Beauty y la serie televisiva Mad Men. Su mundo también insinúa varios temas que serán luego explorados por Carver y Ford.
Los adultos del suburbio de Yates son niños atrapados en un parque, y ya lo sabe el narrador de la novela: "en la distancia, todas las voces de los niños suenan igual". Sí, muchas obras nos suenan parecidas a Vía Revolucionaria. Pero Yates llegó primero, y lo que hizo, lo hizo mejor que nadie.
(La Tercera, 15 de diciembre 2008)
Una aclaración: leí la novela en inglés, en la edición de Vintage, pero como acaba de ser reeditada por Alfaguara en español, y este blog se lee sobre todo en América Latina y España, mencioné esta edición en español para los lectores interesados en conseguirla. Las traducciones que cito de la novela son mías.