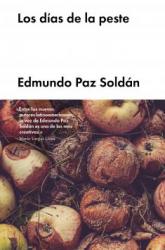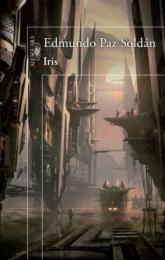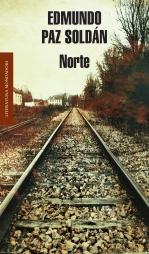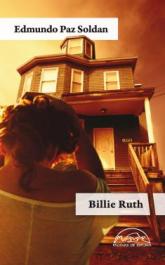Hace poco, leyendo un ensayo de Juan Villoro, me dí cuenta que jamás había leído Robinson Crusoe. Lo que hice fue, durante mi adolescencia, leer una versión gráfica de la novela de Defoe. Hice lo mismo con toda la obra de Julio Verne, con El Quijote y Moby Dick. Con los años, me puse al día con Cervantes y Melville, y me sorprendió, por ejemplo, descubrir que la novela del capitán obsesionado por una ballena blanca era algo más que una trama de aventuras. A la versión que yo había leído a los catorce años le habían sacado todo el "ripio", pero ese "ripio" era aquello que permitía que Moby Dick se convirtiera en un clásico.
Se ha hecho de todo con los clásicos. Se los ha condensado, se los ha convertido en versiones gráficas, se los ha trasladado al presente (¡Hamlet como ejecutivo en Wall Street!). Ahora vienen los zombis. La respetable editorial Chronicle Books publicará en abril Orgullo y Prejuicio y Zombies, una versión de la novela de Jane Austen con partes en las que se respeta el texto original y otras secciones en las que se incluye la invasión de los zombis al pueblito de Meryton, y la lucha a muerte de Elizabeth y Darcy contra los zombis. Hay que reconocer que la portada es muy buena. En cuanto a las biografías de los "co-autores", Jane Austen es presentada como escritora de "varias obras maestras de la literatura inglesa", y su "colaborador", Seth Grahame-Smith, como "el autor de Cómo sobrevivir a una película de horror y El Gran Libro del Porno".
Me imagino que, en el futuro, habrá varios adolescentes confundidos: "¿Orgullo y Prejuicio? ¿No es la novela con zombies? La tal Austen, una precursora de George Romero". A prepararse, porque esta moda sólo acaba de comenzar. Después de los zombis, seguro que vendrán otras novelas con criaturas de muy mala reputación: La ciudad y los perros con vampiros, Pedro Páramo con hombres lobo (¿pero, Rulfo no la escribió ya con zombis?)... Se acercan días interesantes para la gran literatura.
[ADELANTO EN PDF]