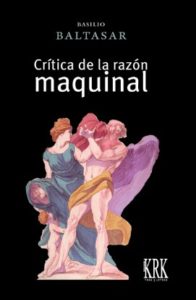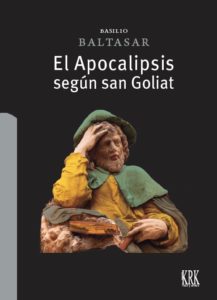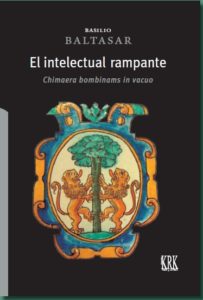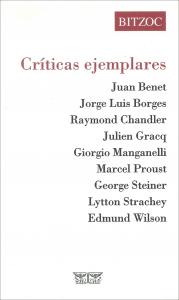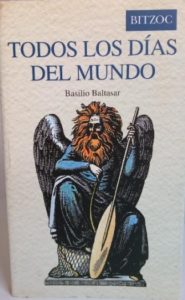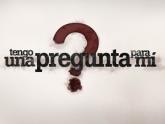Anatomía de la influencia es de nuevo un tratado sobre los autores y personajes eminentes que pueblan la literatura universal. Pero en esta ocasión el tono de Harold Bloom es elegíaco y celebra sus ochenta años con un testamento: "Ya no lucharé contra los Resentidos. Nos uniremos todos en nuestro polvo común".
Bloom reitera en esta larga meditación su teoría sobre la ansiedad que corroe a los grandes escritores pero renuncia a cualquier pretensión doctrinal. Se eleva recreando la retórica de un discurso interminable.
Elogia la pasión de la lectura y nos remite al origen de su veneración: renueva el entusiasmo de la primera vez y el asombro que inspiran las grandes obras. Pero una charla con Bloom requiere gran familiaridad con los libros supremos y saberlos de memoria después de una lectura tan extensa como profunda.
Lo excepcional notorio en Bloom es su método de seducción y cómo rehúye los tediosos razonamientos del argumento académico. Si no se respira el aliento de la inspiración poética que ilumina al autor, da a entender, el lector no tiene nada que hacer.
Su visión de la ansiedad y la influencia, el mapa de los senderos que unen a cada escritor eminente con todos los demás, es absoluta. Sus razones son sentencias y se sancionan a sí mismas como profecías. Omite la secuencia temporal que rige el orden del mundo y desvela la influencia que algunos escritores tuvieron en sus antepasados.
La retórica de Bloom es reiterativa, insistente, poética, pues cree que nada ha sido cabalmente entendido. Las obras maestras están por encima de nuestra comprensión y si salimos derrotados de este desafío caeremos en la Edad del Resentimiento. Salvo que nos propongamos leerlas una y otra vez, durante toda la vida, dice Bloom.
El crítico trata con desdén a los melifluos, torturados y hostiles guardianes de la ortodoxia y los repudia con la insolente alegría adolescente que vivifica el entusiasmo de la primera lectura: Bloom expande este espíritu devoto, lo incrementa, lo santifica.
A los grandes escritores les inspira una envidia sagrada, dice, pero nadie elige al maestro de su veneración; el autor será elegido por su antepasado literario. O aceptamos esta violenta premisa o la rechazamos. Pero no es objeto de discusión. La influencia produce ansiedad y ésta consiste en imitar, evocar, saquear la obra y suplantar al autor, pero sin la complicidad del muerto ilustre, todo será una patética patraña plagiaria.
Bloom se considera un laico de inclinaciones gnósticas, un esteta literario que idolatra a Shakespeare, un supuesto hereje gnóstico judío, un lector esotérico, un crítico longiano que celebra lo sublime como la suprema virtud estética, afirma que la gran literatura existe y que es posible apreciar el brío de una energía sobrenatural en su vigor lingüístico. Al final Bloom será un miembro destacado de esa Religión Americana que enunció Emerson y cuyo único dogma en la Seguridad en Uno Mismo. Una especie de entereza o unión de cada hombre con el sí mismo desconocido.
Si alguien, urgido por alguna torpe premura, tuviera necesidad de reducir todos los libros de Bloom a un único párrafo, quizá podría conformarse con lo siguiente:
Shakespeare, que no profesa ninguna creencia y que, según R.W. Emerson, es sabio sin énfasis ni agresividad, poseía su propio método de conocimiento -que nunca podremos descifrar del todo como no sea mediante infinitas y profundas lecturas- y es el precursor de todo el mundo: Walt Whitman, James Joyce, Melville, William Blake, Emily Dickinson, Freud, Proust, Becket, Kafka, Leopardi, Pessoa, Borges...
¿Por quién se siente elegido Bloom? A ratos por Ralph Waldo Emerson. Y en otras ocasiones por Samuel Johnson. Aunque esto debería decirlo él, y no yo. Cuando Bloom recuerda al elocuente retórico da la sensación de estar hablando de sí mismo: "leer a Emerson resulta a veces desconcertante, en parte porque es un aforista que piensa en frases aisladas. Sus párrafos resultan a menudo espasmódicos, y su mente incansable está siempre en alguna encrucijada".
Bloom es una figura señera de nuestro tiempo y se ha encargado a sí mismo la misión de decir lo qué debemos hacer con las obras maestras de la literatura, cómo leerlas, recordarlas y comentarlas. Sus libros acuden en socorro del lector que sin pereza ni ignorancia se enfrenta a los monumentales legados del pasado. Dice que leer, releer, describir, evaluar y apreciar es el verdadero arte de la crítica literaria en un mundo en el que el cinismo abunda, la realidad se vuelve virtual, los libros malos desplazan a los buenos, y leer es un arte que agoniza.
Esta breve recensión del reciente libro de Bloom debería concluir preguntándose cuál es la influencia de Bloom en España. Anagrama y Taurus lo mantienen en sus catálogos y parece que ha conseguido una considerable atención entre los lectores que aceptan lo esencial: que sólo pueden comprender una obra literaria a través de sí mismos -y la sentencia inversa sigue siendo cierta.
Pero ¿cómo modifica Bloom la conciencia que la literatura española tiene de sí misma? Leyéndole uno aprecia mejor un rasgo irreconciliable: el autor español quiere ser el Yo de sus lectores; el autor americano aspira a ser el Yo de sí mismo. Hay algo indolente y cansino en el hábito de la lectura nacional cuyo origen desconocemos y que nos obliga a indagarnos con una urgencia que no podemos descuidar.
Por este motivo la recensión que hacemos de Anatomía de la influencia concluye por el momento con la cita de Hamlet que Bloom hace en algún lugar de su libro:
"hemos sido engendrados y creados/por nuestra
propia esencia y en virtud/de nuestro poder vivificador".