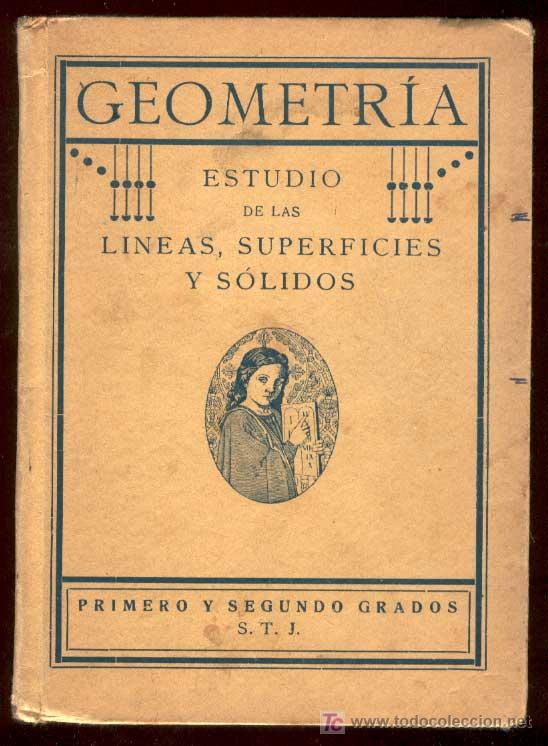
Víctor Gómez Pin
Es un lugar común de la divulgación científica contemporánea la afirmación de que la geometría euclidiana ha perdido su prioridad a la hora de dar cuenta del universo. Ello en razón de que el espacio newtoniano en el cual las leyes de tal geometría se cumplirían (a saber, un espacio de curvatura nula) carecería de objetividad física.
Y, sin embargo, la geometría aprendida en la escuela sirve y ordena un mundo. Sirve, porque sella nuestra mirada desde que abrimos unos ojos propiamente humanos (es decir, unos ojos exhaustivamente permeables al lenguaje y a los símbolos). Por ello, la geometría es enormemente valorada por los niños en el aprendizaje escolar y toda quiebra en la capacidad de simbolización que representa el aprendizaje geométrico es vivida como una mutilación dolorosísima. 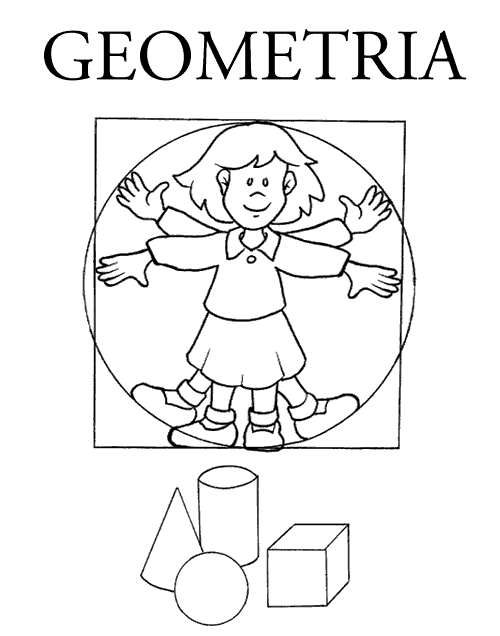 Sí, el niño ama intrínsicamente la geometría, porque ama la intuición euclidiana que le sirve de soporte. Y seguirá amándola, a menos que una educación literalmente mutiladora de su humanidad le haga sentir que ese mundo está definitivamente perdido para él, o que, a lo máximo, queda un simple rescoldo apto para alimentar la nostalgia… El niño ama la geometría porque su pulsión por ubicar las cosas en el entorno, midiendo y sondeando las distancias entre ellas, es una operación indisociable de su capacidad misma de reconocer e identificar tales cosas. Este vínculo entre la identidad misma de las cosas y su caracterización geométrica, supone que la debilidad en la capacidad de discernimiento en el segundo registro se traduzca en astemia de la capacidad perceptiva general.
Sí, el niño ama intrínsicamente la geometría, porque ama la intuición euclidiana que le sirve de soporte. Y seguirá amándola, a menos que una educación literalmente mutiladora de su humanidad le haga sentir que ese mundo está definitivamente perdido para él, o que, a lo máximo, queda un simple rescoldo apto para alimentar la nostalgia… El niño ama la geometría porque su pulsión por ubicar las cosas en el entorno, midiendo y sondeando las distancias entre ellas, es una operación indisociable de su capacidad misma de reconocer e identificar tales cosas. Este vínculo entre la identidad misma de las cosas y su caracterización geométrica, supone que la debilidad en la capacidad de discernimiento en el segundo registro se traduzca en astemia de la capacidad perceptiva general.
Y así, al igual que se diluye en una niebla la acuidad del hecho que en nuestra percepción de las cosas rige el teorema de Pitágoras, esa misma niebla diluye las diferencias de los colores y las formas. Pero diluye también (en razón de la indisociabilidad de tiempo y espacio en el acto perceptivo) la capacidad de ser impactados por las diferencias de intensidad o altura de los sonidos configuradores de todo espacio auténticamente humanizado. Y así, ese mismo niño que, de manera indisociable, en su mera aprensión de las cosas, modelaba a la vez el espacio y la materia y con ello se vinculaba radicalmente a las formas, es ya ahora tan sólo susceptible de captar (en la naturaleza, como en el marco urbano o en las obras artísticas) un mero esqueleto, a lo máximo una suerte de esquema: esquema en el que Venecia queda reducida a una impresión y en Debussy se percibe tan sólo lo que perdura en él de melodía.

