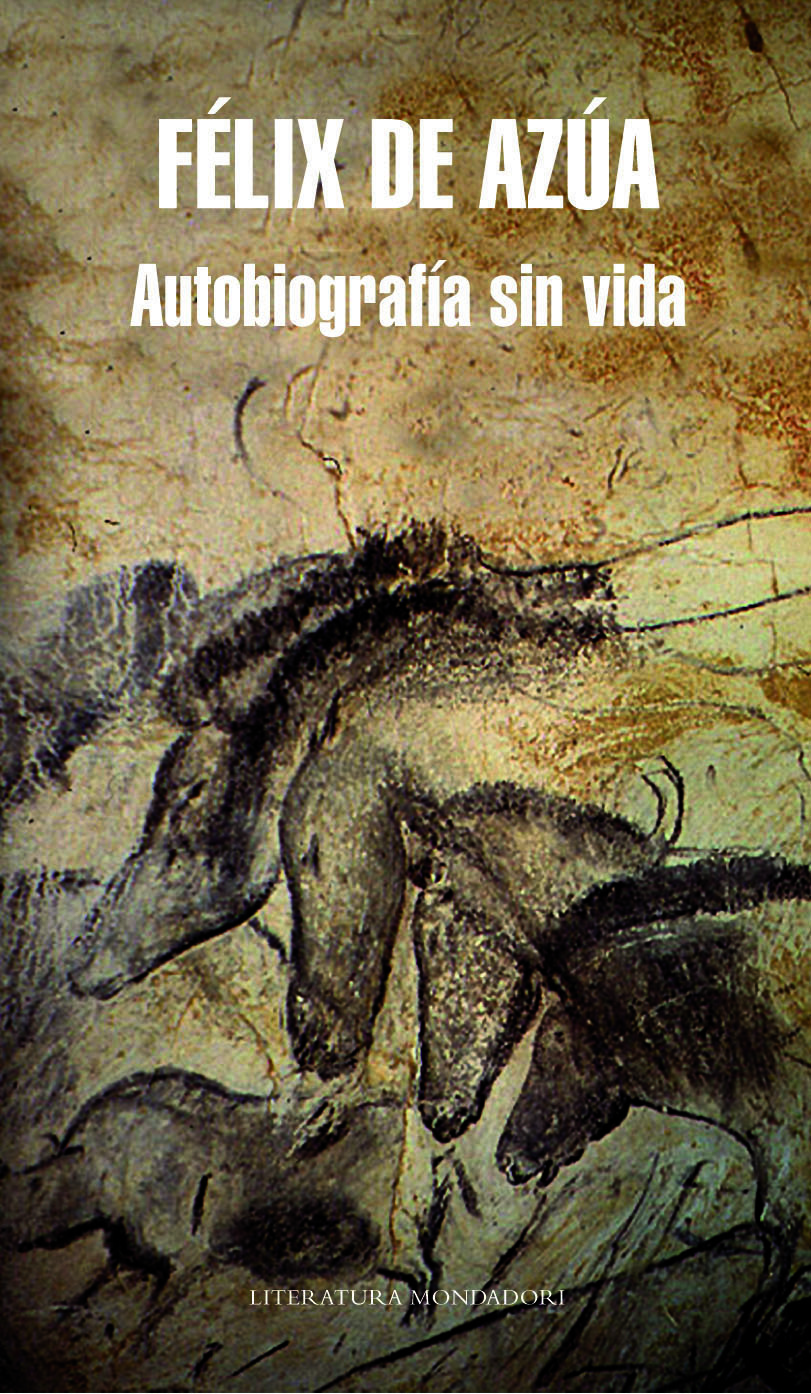
Ficha técnica
Título: Autobiografía sin vida | Autor: Félix de Azúa | Editorial: Mondadori | Colección: Literatura Mondadori | Género: Novela | ISBN: 9788439723226 | EAN: 9788439723226 | Páginas: 176 | Formato: 140 x 239 mm | Rango de edad: Adultos | Encuadernación: Tapa dura | PVP: 17,90 € | Publicación: 14 de Mayo 2010
Autobiografía sin vida
Félix de Azúa
Sólo unos pocos de entre los mejores consiguen alcanzar en algún momento el estado de gracia que Félix de Azúa ha logrado en su último libro, cuya lúcida intensidad resulta difícil de describir y comentar, sobre todo porque su lectura constituye una experiencia fundamental e insustituible.
Podríamos empezar por decir que Autobiografía sin vida es, más que un ensayo, una narración donde el autor cuenta su vida en torno a las imágenes y las palabras que han conformado su imaginación y su relación con el mundo, en un asombroso ejercicio de abstracción de sí mismo que le ha llevado a prescindir de la anécdota biográfica, como se anuncia en el título. No hay aquí confesiones ni exhibicionismo, elementos tan propios, por otro lado, de la fiebre autobiográfica que ha infectado en las últimas décadas a la literatura española, sino un relato, por lo demás muy personal, de la vivencia estética de un ciudadano anónimo del siglo XX.
Azúa organiza el libro en dos grandes secuencias, de ahí que al principio diga que el libro es principalmente una narración a dos voces. En la primera observa, comenta y analiza el torrente de imágenes que le han formado, desde los caballos de la cueva de Chauvet -obra rupestre que abre y cierra el libro, como una melodía- hasta los frisos del Partenón, la invención y el poder del crucifijo, la decisiva transición del umbrío románico al gótico luminoso, el nacimiento de la sociedad y la burguesía, la aparición y consolidación del cuadro como consecuencia del diseño de un moderno espacio arquitectónico, la apoteosis de la pintura flamenca, la revolución francesa -con el Marat asesinado de J.L. David como pintura cenital, a la vez herencia del descendimiento de la cruz y anuncio de la santificación cristológica del Che-, la serialización y popularización de la imagen, Goya y la irrupción del horror, la transformación del concepto de belleza y finalmente las vanguardias y la defunción del arte. Esta primera parte transcurre como un suave traveling con el que Azúa consigue no sólo conjurar los grandes momentos estéticos de su vida sino al mismo tiempo describir la evolución del arte y especialmente de la representación que el hombre ha llevado a cabo de sí mismo y de su entorno a lo largo de treinta mil años, en un proceso lento de imaginación y abstracción que culmina en la encrucijada en la que ahora nos encontramos. Y que de paso nos enseña mucho acerca de nosotros mismos, de las imágenes, signos y símbolos a los que todavía pertenecemos.
La segunda secuencia supone una variación sobre la primera voz pero dedicada a las palabras, a la relación del hombre con el lenguaje y a los hitos literarios -poéticos y novelísticos- que componen la biografía intelectual del autor. El enigma de la gran poesía -tanto en las primeras lecturas escolares como en san Juan, Hölderlin, Celan o Gil de Biedma- y la tentativa experimental de los Joyce, Proust, Beckett o Kafka vertebran este final del libro, reverso del lienzo contemplado al principio.
A pesar de las apariencias, Autobiografía sin vida no es un libro para especialistas o historiadores del arte, sino una obra amena, narrativamente ágil y tensa, capaz de seducir a un amplio espectro de lectores, pues sin duda puede ser también la autobiografía de muchos otros ciudadanos que comparten con el autor, no tanto su admirable cultura, como su condición de hijos de una época que empieza a anochecer. En este sentido este texto también podría describirse como un ‘autorretrato sin rostro’ donde el lector tiene la oportunidad de situarse a sí mismo e imaginar su propia biografía a la luz de los episodios carismáticos de la vida interior que se expone.
Entre la meditación, el homenaje y la elegía, Félix de Azúa ha escrito una obra capital, destilado de toda su experiencia como ensayista y narrador. Autobiografía sin vida tiene además la calidad del arte tardío, donde el autor prescinde ya de lo accesorio y muestra su intimidante esencia. En apenas ciento cincuenta páginas, Azúa condensa la historia del hombre, su lucha contra el tiempo y la muerte, la magia del arte y el misterio de la palabra. Con un estilo afilado, nítido y suntuoso, lleno de imborrables imágenes y metáforas, inesperados meandros, ecos y despedidas, el autor ha compuesto una pieza de cámara de lectura inagotable, llamada a figurar entre los grandes libros de nuestro tiempo.
EN EL MAR DE LAS IMÁGENES
Cet art n’est pas plus séparable de
l’élan qui l’anime, pas plus «immobi-
lisable» que l’avion en vol n’est
séparable de son vol.
A. MALRAUX
Para la mayoría de la gente, como también para el periodismo y los medios de masas en general, las artes se ocupan de producir objetos valiosos, bonitos, decorativos, únicos o preciosos. Y así ha sido, en efecto, durante algunos períodos históricos, como cuando los pintores trabajaban para las grandes casas de la nobleza y el clero. Sin embargo, durante períodos mucho más prolongados no se ocuparon de tal cosa, como en los quinientos años que van del siglo VIII al siglo XIII. En ese gran río del arte bizantino, cristiano, medieval, románico, feudal y gótico, que de todos estos nombres goza, la belleza, el preciosismo, la originalidad o el coste eran valores secundarios. El principal era la exaltación espiritual, el enigma divino sobre el destino humano.
Tampoco, desde luego, en otro período, cuyas similitudes con el arte medieval pueden llevar a equívoco, que es el período de las vanguardias y posvanguardias, entre 1890 y 1990. Cien años en los que tampoco la belleza o la exquisitez o el preciosismo contaron apenas para nada, aunque sí (y de qué manera) la originalidad y la actualidad. De hecho, estos méritos suplantaron a todos los demás valores. En cualquier caso, tanto el arte remoto (las culturas llamadas primitivas), como el lejano (el arte románico), coinciden con el arte moderno en no obedecer al tópico del objeto bello, ornamental, precioso o único.
Visto desde una perspectiva mucho más general, las artes constituyen un conjunto de prácticas notablemente diversas que nacen en el origen mismo de lo humano (es decir, de lo mortal), desde las primeras entalladuras sobre huesos animales hasta los frescos troglodíticos, y nunca nos han abandonado, incluso cuando las condiciones de supervivencia habrían aconsejado dejar esas prácticas para intentar salvar el pellejo. Puede decirse que la producción de esos signos que los modernos llamamos artísticos y cuyo nombre se aplica tanto a un ídolo de terracota azteca como al urinario de Duchamp, es indistinguible de la aparición en el cosmos de un animal consciente de que ha de morir.
Las artes, desde este punto de vista más general, como las religiones y las ciencias, parecen más bien un desesperado intento por imponer un sentido a nuestra vida, tan efímera como insensata. O más bien, un intento esperanzado de producir sentido con la misma naturalidad con la que cada año se producen manzanas o hijos, como si fuera una génesis inevitable. Si las religiones se proponen mantener y controlar las relaciones de lo divino (lo inmortal) con la Tierra y de ese modo establecer un espacio de seguridad para nuestra muerte, si las ciencias se dedican al análisis y catalogación de lo que hay en la Tierra para su mejor uso y nuestra particular ilustración, las artes, situadas en medio de ambas, pretenden lo uno y lo otro. De una parte quieren dar representación a nuestra vida en el cosmos, ponernos en algún lugar, por encima, por debajo, junto a los inmortales, o a lo mejor fuera de todo, en una exterioridad absoluta similar a la divina. Las artes quieren dar sentido a nuestra inexplicable aparición en el cosmos, pero no por eso renuncian a analizar y dar forma verdadera a las cosas de este mundo, como si de una descripción científica de los objetos y los cuerpos se tratara. En un pantocrátor medieval se encuentra, bajo la forma de un signo unificador, nuestro destino como mortales sometidos a los dioses, pero también una distribución de espacios que explica el orden del cosmos: lo que está arriba y lo que está abajo. Es una perspectiva simbólica, pero no por ello menos perspectiva que la geométrica. Confluyen allí fundidos en una sola figura el símbolo divino de nuestra salvación o condena, y la cosmología científica que ordena la pirámide del universo. Y lo mismo debe decirse de una tela de Rothko o de un paisaje de Cézanne. También en ellos aprendemos a reconocer lo que está arriba y abajo, lo vivo y lo muerto.

