En El Prat del Lobregat, en espacios dependientes de la administración portuaria de Barcelona, acaba de concluir la construcción de dos grandes diques, formando una nueva bocana que constituye la primera etapa de un proyecto que permitirá ampliar de manera portentosa la capacidad de los recintos, ganando al mar centenares de hectáreas, doblando así la potencia de albergar barcos de carga y contenedores. No estoy, obviamente, en condiciones de juzgar sobre la idoneidad del proyecto y lo justificado o no de las enormes cifras invertidas. En cualquier caso lo veo a priori con enorme simpatía, en razón simplemente de que Barcelona es un puerto de mar, y propio de los puertos de mar es ampliar su horizonte hacia el agua y conectarlo lo más eficazmente con la tierra firme. Cosa a lo que, con aparente eficacia, se dedican los responsables de las instalaciones.
Pero esto ocurre, como decía, en espacios de El Prat del Llobregat, y la imagen de barcos de carga vinculados desde la terminal por vía ferrea con diferentes destinos de Europa, la imagen simplemente seria de un puerto, no será en absoluto la que percibirá el visitante de la ciudad de Barcelona. Y no se trata de que, simplemente, el puerto quede (como en tantas grandes ciudades portuarias, Seúl, San Petersburgo...) lejos del centro urbano. Barcelona se publicita explicitamente como ciudad de mar, y el viajero es invitado a fundirse en su atmósfera marítima. Se trata, sencillamente, de que lo que se promociona es "otro" mar; mar que encontrará el que, buscando la orilla, tenga la entereza de llegar al final de la intransitable Rambla.
Hace poco menos de un año evocaba aquí mismo la escultura férrea que, en en el primer muelle al final de la Rambla se dedica al poeta Joan Salvat Papasseit, fijada la mirada en dirección de su mar. Y decía que era imposible reconocer allí la atmósfera de sus versos, decía que amante alguno podría alcanzar allí la cifra o medida de todas las cosas. ("Dona'm la mà, que anirem per la riva/ben a la vora del mar/ bategant/... tindrem la mida de totes les coses/només en dir-nos que en seguim amant).
Pues el "Moll de la fusta", dónde se ubica la escultura, cierra hoy una inmensa piscina- garaje, en la que se apiñan centenares de embarcaciones de recreo, es decir destinadas explícitamente a llenar las vidas de un complemento de vacuidad. Sobrevolando tal piscina, la mirada del poeta tropieza enfrente con el llamado Maremagnum, un templo de miseria consumista y evasión waltdissneyniana. Y a la derecha de la escultura, a fin de impedir realmente todo atisbo de mar, se encuentra la inmensa mole del Barcelona Trade Center, que pretende evocar un barco y que es de hecho un monumento al único Señor hoy universalmente reconocido y venerado, dónde, en lengua inglesa, se conjuga efectivamente la frase según la cual el negocio es el negocio. Espectacular premonición, hace ya unos años, de lo que sería una arquitectura alcahuete con el espíritu de rapiña, que ha corrompido literalmente lo que en su origen era efectivamente el núcleo de la barcelona marítima.
Si se bordea el Maremagnum, se tropieza de nuevo con un brazo de agua por todas partes cercenado, otra vez el garaje para barcos de ocio, que por este flanco exhibe asimismo una obscena muestra de lujo en forma de cruceros privados protegidos por vallas de alambre que impiden la excesiva proximidad de los curiosos. Estas vallas suelen tener como límite unos bancos de madera que allí subsisten como anacronismos, de tal manera que el que en ellos se sienta puede elegir entre estar asomándose al exterior o vislumbrando el interior de una cárcel. Cuando esto escribo, leo precisamente que un megayate llamado Pelorus, "diseñado" exterior y exteriormente mediante un presupuesto de 300 millones de dólares y perteneciente a un magnate ruso, ha encontrado amarre en estos muelles. Leo también que suele ser visto en lugares como la Costa Esmeralda, Portofino, Montecarlo o Port Antibes. Degradada compañía para una ciudad cuyo puerto -en el imaginario de muchos- tiene espejo en los de Rotterdam, Hamburgo, Vladivistok o Le Havre. Es simplemente desconsolador que más de un responsable vea con orgullo en esta indigencia estética y moral un auténtico emblema de la imagen futura de la ciudad. Sobre todo cuando perdura aun-desgraciadamente por escaso tiempo- un pequeño ámbito absolutamente contrapuesto. En efecto:
Si, al contornear el Maremagnum, el consumidor de ocio fija sus ojos en el malecón situado a unos cincuenta metros, que cierra en paralelo ese brazo del puerto, podrá contemplar, como un espejismo, un humanizado, paisaje. Hay allí un reloj de cuatro caras erigido sobre una armoniosa torreta de piedra, y en torno a lo que parece ser una lonja, se despliegan barracones irregulares, hechos de materiales diversos y antiguos, que confieren al conjunto el aire y la estética de descoordinación que caracteriza a los aledaños industriales de los pueblos. Al caer la tarde, hacia las cinco en invierno, puede verse a pescadores erguidos sobre el puente de proa, o bien en la popa, disponiendo para el desembarque las cajas donde parece depositarse la pesca lograda, pues en torno revolotea una bandada de gaviotas que seguían la embarcación desde kilómetros antes de la entrada al puerto. Esos hombres han debido estar faenando casi sin interrupción desde que se hicieron a la mar, punteando el alba.
Estoy evocando una imagen que cualquier barcelonés puede aun contemplar, no por mucho tiempo Pues este paisaje de barcos de pesca constituye un anacronismo casi provocador para los gestores del carnaval consumista, para los voceros de la reducción de una ciudad a parque temático y, desde luego, para las pirañas del espacio urbanizable, sea de titularidad pública o privada. Pues, como antes avanzaba, se cierne sobre el conjunto el fantasma de una rápida reconversión. Se dice que las amarras ampliarán la capacidad de recepción de yates o cruceros, y en torno a los actuales barracones y la lonja se erigirán bien "diseñados" inmuebles, que ampliaran a esa zona el espacio de ocio. El terreno es de propiedad pública, pero nadie duda de que se dará, una vez más, el necesario entendimiento con sectores privados. Nadie duda, en suma del triunfo de la alianza entre administración y dinero... arquitectos y diseñadores alternándose en la función de palanganeros. Y al respecto la última felonía.
Se ha criticado a los sucesivos gobiernos democráticos españoles por no haber elaborado nunca una eficaz ley de costas que impidiera la explotación de las riveras y playas por auténticos depredadores. Pues bien, la costa no es bastante. En armonía con esa atmósfera sin alma del "Maremagnum", pero en provocador contraste con esa "torre del reloj" a la que me refería (emblema para aquellos trabajadores y armadores que resisten al soborno, el chantaje o meramente el sentimiento de que se ha acabado "su tiempo", es decir, la forma de vida elemental que ha dado sentido a generaciones de hombres que han vivido de la pesca), se ha abierto una base, ya en el agua, para construir un aparatoso hotel de lujo, pomposamente denominado "La Vela" y al que sirve de coartada la firma de un conocido arquitecto.
"La Vela" como desalmado símbolo de un mar abstracto, y hasta corrompido en su esencia, arrancado a lo que el mar siempre ha significado para el hombre. Un mar cuyas riveras barcelonesas son reducidas a aparcadero (tan inmoral como estéticamente deleznable) para aparatosas embarcaciones, llamadas de lujo simplemente por su impúdico valor de coste. Embarcaciones- refugio para seres que intentan compensar la ausencia de sentido de sus vidas con el sentimiento jerárquico de pertenencia a una categoría social de ociosos.
Nadie se equivoca en esto. Todo el mundo sabe y siente, en un registro más o menos profundo, que la dignidad del hombre que se enfrenta al mar y que extrae de el su sustento, nada tiene que ver con la indigencia del que lo convierte en escenario ridiculamente teatral para las ficciones de su espíritu ocioso. Pase aun cuando el segundo se muestra en su impudicia sin interferir con el trabajo del primero. Mas ¡qué escándalo¡ (indisociablemente ético y estético repito), cuando emerge sobre la ruina del primero, ruina que ha contribuido a forjar.


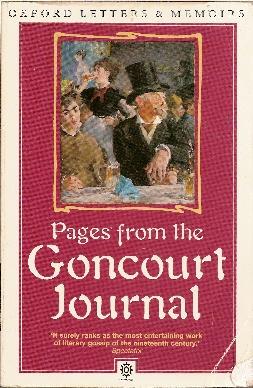 antes de volver para la cena, ya tarde en la noche, en Tansonville, y que, en vísperas de irme de esa casa había identificado, más o menos al leer unas páginas del Diario de los Goncourt, con la vanidad y la mentira de la literatura, este pensamiento, menos doloroso quizás , pero más deprimente aún, si le daba como contenido, no mi propia incapacidad, sino la inexistencia del ideal en el que había creído, este pensamiento, que desde hacía tiempo no había vuelto a la mente, me asaltó de nuevo, y con una fuerza más dolorosa que nunca. Fue, lo recuerdo, durante una parada del tren en pleno campo. El sol iluminaba hasta la mitad de su tronco, una línea de árboles que seguía la vía del ferrocarril. ‘Árboles, pensé, nada tenéis ya a decirme, mi corazón gélido ya no os oye. Inútilmente estoy aquí, en plena naturaleza, pues es con frialdad y hasta aburrimiento que mis ojos constatan la existencia de una línea que separa vuestra frente luminosa de vuestro tronco sombreado. Si alguna vez pude sentirme poeta, ahora se bien que no los soy. Quizás en la parte de vida, tan yerma, que ahora se abre ante mí, los hombres puedan llegar a inspirarme lo que ya no me dice la naturaleza. Mas en cualquier caso, los tiempos en que era capaz de cantarla ya no volverán.' (854-855)
antes de volver para la cena, ya tarde en la noche, en Tansonville, y que, en vísperas de irme de esa casa había identificado, más o menos al leer unas páginas del Diario de los Goncourt, con la vanidad y la mentira de la literatura, este pensamiento, menos doloroso quizás , pero más deprimente aún, si le daba como contenido, no mi propia incapacidad, sino la inexistencia del ideal en el que había creído, este pensamiento, que desde hacía tiempo no había vuelto a la mente, me asaltó de nuevo, y con una fuerza más dolorosa que nunca. Fue, lo recuerdo, durante una parada del tren en pleno campo. El sol iluminaba hasta la mitad de su tronco, una línea de árboles que seguía la vía del ferrocarril. ‘Árboles, pensé, nada tenéis ya a decirme, mi corazón gélido ya no os oye. Inútilmente estoy aquí, en plena naturaleza, pues es con frialdad y hasta aburrimiento que mis ojos constatan la existencia de una línea que separa vuestra frente luminosa de vuestro tronco sombreado. Si alguna vez pude sentirme poeta, ahora se bien que no los soy. Quizás en la parte de vida, tan yerma, que ahora se abre ante mí, los hombres puedan llegar a inspirarme lo que ya no me dice la naturaleza. Mas en cualquier caso, los tiempos en que era capaz de cantarla ya no volverán.' (854-855) 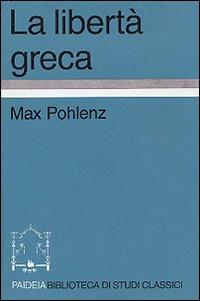 En un mundo que pudiéramos considerar tan afortunado como trágico, en esa "ciudad griega" que da título al libro de Pohlentz al que me he referido aquí en varias ocasiones, sus habitantes tendrían momentos de vivencia colectiva, en los que no cabría distinguir vida espiritual interior, emoción en el otro y transfiguración del entorno. Lejos está nuestro mundo del universo descrito por Pohlentz, mas al menos a los protagonistas de las grandes narraciones les hablan las ciudades, como les hablan los árboles, o como dejan de hablarles, en el momento en que ellos mismos pierden confianza en el peso de la palabra.
En un mundo que pudiéramos considerar tan afortunado como trágico, en esa "ciudad griega" que da título al libro de Pohlentz al que me he referido aquí en varias ocasiones, sus habitantes tendrían momentos de vivencia colectiva, en los que no cabría distinguir vida espiritual interior, emoción en el otro y transfiguración del entorno. Lejos está nuestro mundo del universo descrito por Pohlentz, mas al menos a los protagonistas de las grandes narraciones les hablan las ciudades, como les hablan los árboles, o como dejan de hablarles, en el momento en que ellos mismos pierden confianza en el peso de la palabra.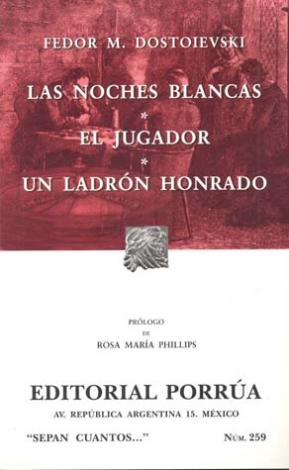 Las casas se le asemejan viejos conocidos que vienen a su encuentro, y abiertas las ventanas como grandes ojos le interrogan sobre su estado de ánimo, y le hablan de sus propias cuitas, la necesidad de ser remozadas o la milagrosa salvación de un incendio. Entre ellas el protagonista tiene favoritas: "Nunca olvidaré la historia de un primoroso edificio rosa pálido. Era una casa de mampostería, tan atractiva, que me miraba con tanto afecto y contemplaba con tanto orgullo a sus deformes vecinas, que se me alegraba el corazón al pasar junto a ella".
Las casas se le asemejan viejos conocidos que vienen a su encuentro, y abiertas las ventanas como grandes ojos le interrogan sobre su estado de ánimo, y le hablan de sus propias cuitas, la necesidad de ser remozadas o la milagrosa salvación de un incendio. Entre ellas el protagonista tiene favoritas: "Nunca olvidaré la historia de un primoroso edificio rosa pálido. Era una casa de mampostería, tan atractiva, que me miraba con tanto afecto y contemplaba con tanto orgullo a sus deformes vecinas, que se me alegraba el corazón al pasar junto a ella". El niño que aprende a hablar se enfrenta a la lengua tan sólo con su naturaleza lingüística, aun casi en estado virginal, y el deseo - innato en toda especie viva- de que esta naturaleza se despliegue. Pues lo que es virtual pugna por abrirse paso, por hacerse acto y mediatizar el mundo.
El niño que aprende a hablar se enfrenta a la lengua tan sólo con su naturaleza lingüística, aun casi en estado virginal, y el deseo - innato en toda especie viva- de que esta naturaleza se despliegue. Pues lo que es virtual pugna por abrirse paso, por hacerse acto y mediatizar el mundo.







