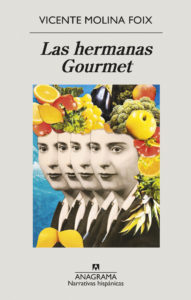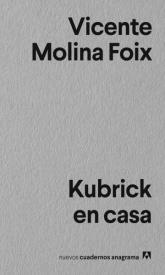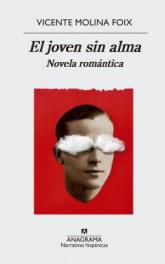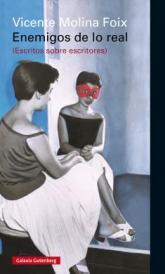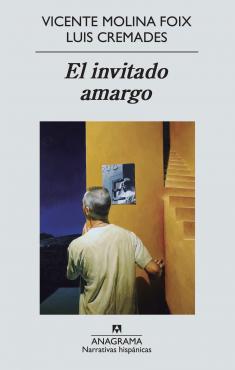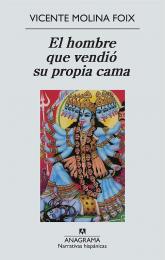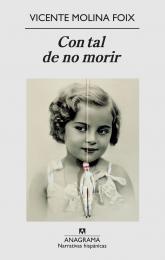La sensación es rara. Me asomo a la ventana y veo enfrente la llegada en fila de los automóviles, la mayoría con un solícito chofer uniformado, que van depositando a damas y caballeros elegantes ante las puertas del Hotel Phoenicia, el de mayor solera de la ciudad. Sin embargo, si mi mirada, como la de una cámara, se desvía en una leve panorámica hacia la izquierda, alejándose de la línea costera, lo que los ojos ven es distinto: a pocos metros del esplendente edificio del Phoenicia se yergue un rascacielos sin luz ni lujo alguno ni habitantes en su interior, distinguidos sus veinte pisos por la evidente ruina de las instalaciones, los muros horadados, las barandillas partidas, el vuelo en este anochecer ventoso de unos jirones de toldo en las terrazas altas.
La escena tiene lugar en Beirut, y el vaciado esqueleto que todas las mañanas veo al abrir las cortinas de mi habitación es el del hotel Holiday Inn, que fue por poco tiempo uno de los cinco estrellas de la capital libanesa, hasta que la guerra civil, iniciada poco después de su inauguración, lo convirtió en lugar predilecto de los francotiradores, contra quienes recíprocamente disparaban su fuego las fuerzas rivales. La guerra terminó, después de quince años, en 1990, pero la reconstrucción de la atractiva ciudad por la que hoy paseo no fue completa; incluso en los barrios céntricos -no afectados por los bombardeos de la operación Lluvia de Verano emprendida en diversos puntos del país por el ejército de Israel en julio del 2006- se siguen viendo fachadas con muesca de balas, interiores domésticos despanzurrados, esquinas rotas. El Holiday Inn, orgullosa su mole junto a la cornisa marítima, nunca se restauró; para qué molestarse, debieron de pensar los empresarios de la gran cadena hotelera, siendo posible que al cabo de un tiempo volvieran a tan estratégico lugar los hombres armados de una u otra facción, parapetados en las habitaciones sin huéspedes o haciendo otros blanco en sus cristales.
Beirut es seguramente la ciudad más viva y estimulante del Oriente Medio. Tiene desde luego una topografía un tanto escabrosa, de laderas y calles empinadas y aceras poco transitables, en las que a menudo la silueta de un tanque y un pelotón militar con metralleta son las señales de tráfico más perentorias. Aun así, ahora es una ciudad pacífica, y sus habitantes lo manifiestan de un modo abigarrado y -al menos en apariencia- despreocupado. Claro que en estos veinte años últimos de paz civil, el país ha sufrido, aparte de los bombardeos de Israel contra las milicias de Hezbolá, el asesinato de varios de sus políticos más destacados, y entre ellos el primer ministro Rafik Hariri, muerto el 14 de febrero del 2005 por la explosión de un coche-bomba atribuido a los servicios de inteligencia sirios. De vez en cuando, me dicen los amigos de Beirut, disparos en la noche oídos no lejos de donde viven indican algo más que un rifirrafe vecinal. Los milicianos chiítas de Hezbolà, una fuerza potente en el país (y muy significada en todo el valle de la Bekaa), siguen en posesión de un amplio arsenal, que alguna vez sacan a la calle, sin por ello abandonar la coalición gubernamental de la que forman parte.
El alma de la ciudad, sin embargo, se muestra indolente, y en ella destaca la presencia de las mujeres, sin duda las de mayor grado de libertad, al menos gestual, de todo el mundo árabe, lleven o no velo; sorprende y gratifica la imagen de tantas de ellas, jóvenes y maduras, fumando en los numerosos cafés del centro, el llamado ‘downtown', no sólo cigarrillos sino la tradicional pipa de agua o ‘narguilé', que en Egipto o Marruecos, por ejemplo, parecen patrimonio exclusivo de los varones. Nada en su desenvoltura, en la animación de los restaurantes y las tiendas de gran empaque, en el populoso paseo junto al mar cuando la tarde es cálida, sugiere la martirizada condición del país, que, por si sus edificios achicharrados no fueran suficiente recordatorio, mantiene latente la amenaza de una nueva guerra de aniquilación interna, de otro conflicto sangriento con los imperiosos y justamente desconfiados vecinos hebreos del sur. Me resultaba inverosímil, en el contexto de ese plácido y jovial discurrir cotidiano, leer invariablemente en la prensa libanesa publicada en inglés y francés las noticias de un más que posible, tal vez inminente, retorno a la matanza y la destrucción.
Nos escandalizamos en España, y con razón, de las escaramuzas casi diarias en los juzgados, del goteo sistemático de la corrupción de los electos, de la grosera animosidad permanente en cuestiones no de partido sino de estado. Ahora bien, para la gran mayoría de nosotros, la guerra civil y sus víctimas son las sumas de una grave cuenta moral que deberíamos saldar; una cuenta pendiente, en efecto, pero no la hipoteca de nuestro futuro. Vivimos amenazados por otros daños: el empobrecimiento de las clases más débiles, el difícil acomodo de los emigrantes, que nos sacaron baratamente las castañas cuando había un fuego en el que no queríamos quemarnos las manos, la banalidad de una clase política (de todos los colores ideológicos) cada día más literalmente ‘desmoralizada' y por ello aferrada a su mera permanencia en el ‘hit parade'. Pese a todo, hace ya al menos tres generaciones que no nos despertamos en mitad de la noche al oír un tableteo pensando que han ‘paseado' a alguien del barrio, e incluso la estampa de un iluminado siniestro entrando pistola en mano en el parlamento ya ha adquirido, para los jóvenes que se encuentren con ella en algún documental o libro de texto, ribetes de fábula astracanada.
Viajé al interior del país, cerca de la frontera con Siria, conducido por un taxista amable y poco locuaz, un hombretón de mi edad dotado, como suelen estarlo los hombres del lugar, de un recio bigote, en su caso muy negro. A menos de un kilómetro del centro urbano, mi conductor se santiguó, un gesto que yo mismo hice mucho de niño y aquella mañana, instintivamente, me chocó en persona de tanta edad y fortaleza. Lo vi de reojo, sentado como iba, para disfrutar mejor del paisaje, en el asiento delantero, y de nuevo la cámara de mis ojos hizo una panorámica, esa vez hacia la derecha: había una iglesia católica en la carretera, y hubo (pues me entretuve en contarlas) nueve más en el camino de ida, y otras tantas en el de vuelta. Ante cada una de ellas se persignó el taxista, y llevado yo no sé si por la extrañeza inicial o por un fondo de ateísmo recalcitrante le conté medio jocosamente a un recién conocido -que antes de vivir en la zona vivió en Serbia- ese hacerse de cruces del chofer. No le hizo gracia la anécdota. Según él, esas manifestaciones externas de fe eran posibles no porque ahora hubiese una tregua (frágil, de creer los indicios,) sino porque el chofer iba dentro de su propio coche y con un español. "¿Con un español?", le repliqué. "Claro. Él asumió que tú también eras cristiano, y encontrarías normal, aceptable, la señal de la cruz. Un signo que podría costarle la vida en otras circunstancias. ¿Nunca has estado en un país en guerra?".
Al poco de volver a España leí la impresionante entrevista que Juan Miguel Muñoz le hizo para ‘Babelia' a David Grossman, que también sabe de pérdidas, de desconfianzas vecinales, de cautelas. El novelista habla por supuesto (con mucha lucidez y gran valor, a mi juicio) desde ‘el otro lado', pero sus palabras sirven para ambos cuando, a la pregunta del entrevistador sobre la actitud de Netanyahu, contesta que según él el primer ministro israelí sabe perfectamente que la ocupación de los territorios palestinos y la relativa calma actual son engañosas y no pueden durar: "es una ilusión que estallará en un río de violencia muy pronto". Parece pues inevitable que las ilusiones de paz se rompan, tal vez una detrás de otra, en aquellas tierras aquejadas, en palabras del palestino Edward Said, de un exceso de rotundos credos religiosos. Mientras, nosotros, los europeos y los norteamericanos (¿amigos de unos y de otros?, ¿cómplices de los más poderosos?, ¿ciegos de lo que no queremos ver?), observamos cómo se resquebrajan, preocupados aunque no demasiado inquietos en nuestra equidistancia, en nuestra cómoda lejanía de lo real, sabiendo que cuando "el río de la violencia" se desborde nos quedarán los gestos simbólicos. Una manifestación, una carta de protesta, un envío solidario. Señales de humo para contrarrestar la hoguera que condena y mata a quienes tienen la desgracia de vivir un poco lejos de nuestra apaciguada conciencia.