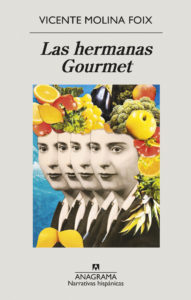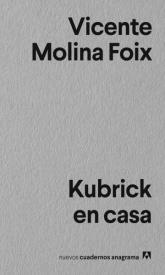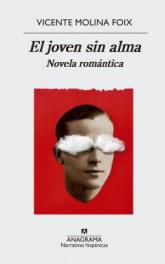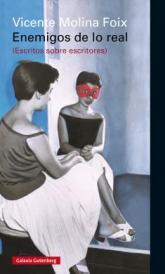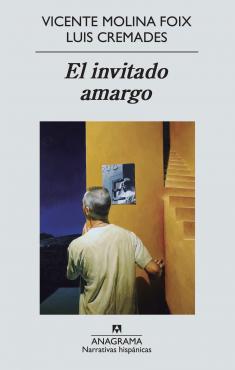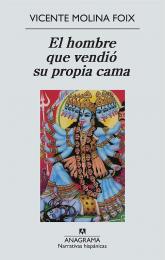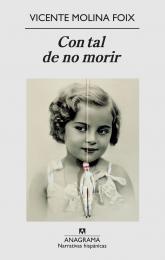Desde su cuarto piso sin ascensor, Sigfrido Martín Begué seguía como un diablo burlón la lenta marcha del mundo del barrio de Salamanca, sin necesidad de sobrevolarlo con escoba ni fisgar bajo los tejados pudientes de los edificios, como hacía aquel demonio clásico de Vélez de Guevara. Aunque tenía coche, y lo conducía con determinación, citando a la vez a Cocteau, fumando y posiblemente cantando un aria de Rossini, Sigfrido era un caminante de su ciudad, y por eso se cayó un día en una zanja de Jorge Juan, donde vivía y ha muerto, a los 51 años, en la mañana del día de San Silvestre. Contaba su percance sin inquina municipal, pese a la gran lata que le dieron, como a todos los vecinos de esa zona, las interminables obras subterráneas de la calle Serrano. Al caer en el hoyo mal señalizado, Sigfrido, que era un esteta hasta en las desgracias, se fijó -y así me lo descubrió- en la calidad floral, como de amapola mecánica, que tenían unos conductos de largo tallo pintados de rojo. "Flores del mal, sin duda".
Le conocí en los primeros años 80, y me sorprendió que fuera autentificadamente madrileño. Ya es sabido que esta ciudad pertenece a sus periféricos (yo soy uno de ellos), lo cual le da sus señas de identidad más acendradas. Lo frecuente era, y aún sigue siendo, trabar amistad con castellano-leoneses, con andaluces, con el contingente elegíaco de los gallegos, y algún que otro vizcaíno desarbolado. Encontrar en medio del Madrid de la Movida a un nativo impecablemente vestido de inglés -aunque con calcetines de un color que ni Beau Brummell habría asumido- causaba desconcierto y daba consuelo: crecía entre nosotros, así pues, un dandy que pintaba cuadros con metafísica y tenía en su casa, siempre abierta, un florilegio de escenas de las peores películas de la historia montadas por él mismo en la cinta de modo que el ‘peplum', la astracanada española o los teléfonos blancos de la comedia italiana cobraban en el collage un surrealismo más hondo que el de los poetas automáticos franceses.
Pintor, arquitecto, diseñador de objetos, muebles y exposiciones, he conocido a pocos artistas de su inmenso talento con menos pretensión de afirmarlo o ‘firmar'. Nunca me pude hacer con ninguna de sus alfombras o cómodas en forma humana, ya demasiado caras o agotadas cuando supe de ellas, aunque sí le encargué la portada de uno de mis libros, para alegría del editor, Jorge Herralde, que admiraba mucho la obra de Martín Begué y quiso en un momento dado comprarle cuadros y tenerle de portadista regular en Anagrama. El libro, ‘El cine estilográfico', salió con su estupendo dibujo del muñeco fílmico, pero el acuerdo, lo contaba hace pocos días Herralde, no se cerró, como a menudo no se cierran, por ‘nonchalance', estas cosas que uno, después de acabarlas, no encuentra la voluntad de vender. Los lectores memoriosos de El País Semanal recordarán sin embargo las preciosas ilustraciones que cada domingo hacía Sigfrido para acompañar los artículos de Antonio Muñoz Molina; dos temperamentos artísticos sin duda diferentes que adquirían en la página del suplemento la complicidad de los opuestos.
Sus ilustraciones, sus exposiciones, sus publicaciones, sus decorados y vestuarios escénicos, su obra de pintor. Todo eso queda y será difundido o redescubierto. Lo que la muerte de seres tan especiales como él significa es la pérdida, más que de la persona, de la personalidad literalmente irrepetible, dotada de una ocurrencia constante, inteligente, que no impedía, por sardónica que fuera, la dulce y sabia entrega que sus amigos, sus amores y, en los últimos años, sus alumnos de la facultad de Bellas Artes de Cuenca, disfrutamos. Y se pasaba el tiempo tan bien a su lado. Su originalidad no se detenía ni en el antiguo reino de Valencia, por el que manifestaba un aprecio global difícil de entender en el septentrión. No sólo le gustaba mucho, incluso como concepto, Benidorm, sino que le llegó a encontrar un punto a Rita Barberá, aunque no creo que fuese el punto G.
Su gente más cercana sabía lo impaciente que era, lo atropellado. Yo por ejemplo, habiendo estado toda mi vida rodeado de fumadores compulsivos, no recuerdo a nadie con un ansia de nicotina menos resolutiva que la suya; Sigfrido sostenía siempre el cigarrillo en la mano, sin llegar a fumarlo, por tener otras cosas en las que ocuparse, y causando así la desesperación de algunos propietarios de alfombras persas del siglo XVIII, sobre las que él, mientras peroraba incansablemente en cenas y fiestas de rango, iba dejando caer la ceniza ardiente del tabaco.
Por desgracia, esa impaciencia, ese frenesí de apurarlo todo, se ha manifestado también en su muerte, escandalosamente prematura. Pero conviene que nos detengamos aquí. Seguir hablando de él podría ponernos trágicos, o huraños, y a Sigfrido hay que rendirle, ahora que ya no está, el honor merecido: el de su alma alegre y confiada.