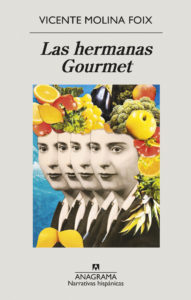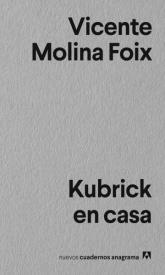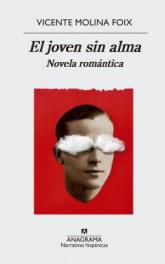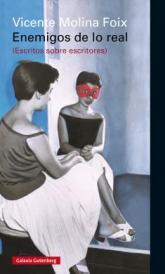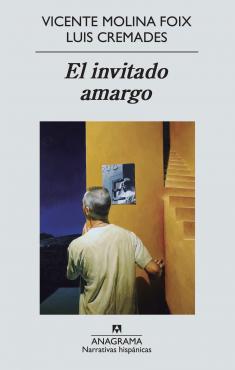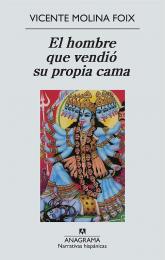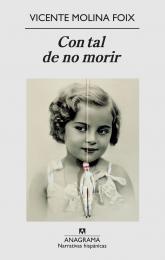Tengo una relación muy especial con Antonio López, a quien sólo he visto de cerca una vez en mi vida, en medio de un grupo de asistentes a un seminario de la UIMP que dirigía Francisco Calvo Serraller en el Palacio de la Magdalena. Mi relación con él es pictórica, o meta-pictórica, o tal vez intra-histórica; la relación requiere, en cualquier caso, un prefijo. Paso a contarla.
Hace casi treinta años vi en una exposición, nada más entrar en la sala, un cuadro suyo que me apabulló, y enseguida surtió en mí otro efecto más tenue y más íntimo. El cuadro, de grandes dimensiones (exactamente de dos metros y medio de anchura y más de medio y metro de longitud), se llamaba ‘Madrid desde Torres Blancas', y por lo que se decía en la correspondiente cartela había tardado casi diez años en ser pintado por el artista (entre 1974 y 1982). Muchos de ustedes lo han visto, estoy seguro, al menos en reproducción, y si no lo han visto no sé a qué esperan, pues la obra se halla ahora mismo expuesta en la estupenda antológica que le dedica a Antonio López, en su sede del Paseo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza (abierta hasta el 25 de septiembre, para pasar después al Museo de Bellas Artes de Bilbao). Es un cuadro no sólo vasto sino profundo, y en este caso me refiero a la profundidad de campo; desde uno de los pisos altos del edificio emblemático de Sáenz de Oiza que llamamos Torres Blancas aunque nunca han tenido ese color (en contra de la voluntad del arquitecto), lo que el pintor retrata es una vista muy amplia de la capital, en la que inmediatamente destacan tres cosas: un edificio feo en primer término, donde Repsol se anuncia al tiempo que da la hora, la arteria principal, que resulta ser la avenida de América, y el cielo, el famoso cielo de Madrid, que para Antonio López, que lo ha pintado más veces, es, en ese anochecer elegido como "la hora bruja" que decía Shakespeare, un cielo claro y manchado pero sobre todo inmenso, con la inmensidad que tienen los espacios carentes de límite.
Hasta aquí mi impresión estética, similar a la de cualquier ser humano, madrileño o no, con ojos en la cara. Lo que pasa es que el cuadro tenía, al menos para mí, algo más. ¡Mi casa! Mi casa, o para ser exactos, el edificio donde se ubica el piso en el que vivo ya más de tres décadas, aparecía en la parte central del cuadro, hacia el fondo, destacando en el horizonte no por sus méritos arquitectónicos (que dicen que los tiene) sino porque es el hito que López ha elegido para romper la línea de su horizonte. Entiendan que me sintiera, tras la primera impresión, orgulloso. Allí estaba, pequeña pero perceptible, la ventana del cuarto de baño donde hago mis abluciones, y una serie de detalles más que no enumero para no aburrirles con la prosa edilicia. ‘Madrid desde Torres Blancas' se ha hecho un cuadro célebre dentro de la cotizada fama del artista, pese a lo cual, que yo sepa, el valor inmobiliario de mi piso no ha hecho más que bajar. Ahora que está retratado en el Thyssen, quién sabe.
Para saborear en mi casa, esa casa pintada por fuera por tamaño artista, me puse, unos días después de mi visita a la exposición, a hojear y leer el catálogo, muy recomendable por cierto. Y entonces vino el segundo arrebato. En la página 47 del mismo, y como ilustración del texto que escribe el director del museo, Guillermo Solana, está reproducido un cuadro que yo desconocía, y por ese cuadro descubrí que casi veinte años antes de ocupar yo el piso en que habito Antonio López estuvo en él, yo diría que exactamente en la misma terraza que en estos días de verano uso para leer cuando atardece. El cuadro se llama ‘Vista de Madrid 1960', plasma una amplia zona del barrio de Salamanca al sur de María de Molina, y Solana, que hace un comentario muy sugestivo, nos informa de que es la primera ‘veduta' de Madrid pintada por el artista de Tomelloso.
En 1960 yo era un escolar con gafas por toda la cara y escindido aún entre la religión de mis ancestros y el ansia de libertad incipientemente libertina despertada en mí por unas láminas de desnudos renacentistas que mis padres, quizá apresurados al comprarlas en la tienda del Louvre, me habían traído de un viaje a París. Vivía -ajeno a todos los ‘ismos', y desde luego al realismo de Antonio y los diversos ‘López'- en una ciudad costera cuyo mejor pintor vivo se llamaba Gastón Castelló y tenía cubiertas las paredes de la Estación de Autobuses, muy cerca de la casa familiar, con alegorías del campo y la mujer alicantina (dicha estación sigue en pie, por cierto, y es una obra de juventud, como señala la placa correspondiente, del arquitecto Félix de Azúa, padre del escritor y ‘fellow-blogger' de El Booomeran(g)).
Aún tardé cinco años en llegar a Madrid, y casi veinte en ocupar el piso que hoy habito. La ‘Vista de Madrid 1960' de López es la prehistoria de mi madrileñismo. Pues si me asomo dentro de un rato a mi alta terraza, veré lo que el artista vio hace cincuenta años en picado: una ciudad más borrosa de paleta, con edificios desaparecidos que tienen en su lugar siluetas distintas, y otros que no han cambiado, debajo de un cielo también claro pero menos dominante que el del cuadro de Torres Blancas. Y si cierro los ojos y fantaseo podría ver quizá, como en esas turbadoras escenas oníricas que pintó Antonio López en aquellos años, al adolescente que yo era en 1960 volando hacia el futuro de quien ahora soy.