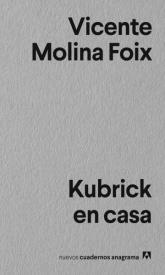Frente al imperio arrollador de las series, una lanza por el reino de los cines. Del cine. Y de ningún modo se trata de abrir una guerra entre hermanos, ni ir contra la historia, que parece indicarnos sin remedio el auge de lo reducido, lo doméstico, lo unipersonal. Hay muy buenas series televisivas y -digámoslo así para entendernos- telefónicas, y aunque yo mismo, que soy del cine más que de la ‘tele', haya visto recientemente dos, la tercera temporada de ‘Twin Peaks' y ‘La peste', ambas de gran calidad en su distinta propuesta formal, aquí se viene a hablar de una opción menos grandiosa y tal vez falsa pero tan señalada como la del príncipe Hamlet en su célebre monólogo. ¿Por qué el ser de la serie ha de significar el no ser del cine?
Hay, naturalmente, razones económicas y familiares que llevan a muchos aficionados al cinematógrafo a conformarse con su degustación diferida, comprimida, gratuita o abonada y repartida en capítulos (si bien hay forofos que se tragan, me han contado, ‘packs' enteros de su serie favorita de una sola sentada). El cine en España no es caro, sobre todo si lo comparamos con el alcohol de los bares, y esperemos que aún se abarate más si algún día el gobierno vence la parálisis permanente del presidente Rajoy y la astringencia del ministro Montoro rebajando el IVA de las entradas al prometido 10%. La cerveza y el whisky suben el ánimo pero no dejan memoria, que es lo que deja, como los libros, el teatro o el viaje, un film que nos seduce. El cine visto en los cines tiene además una cualidad innegable, la de fundir el valor intrínseco de la película admirada con el momento especial de estar en una sala rodeados de desconocidos, después de haber salido de casa en la aventura del trayecto, viaje al fin y al cabo aunque sea en ‘metro'. André Breton, muy cinéfilo en la fase fundadora del surrealismo, decía que "hay una manera de ir al cine como otros van a la iglesia [...] porque, independientemente de lo que se proyecte, allí se celebra el único misterio absolutamente moderno". Comparemos el cine con la música: nos gusta mucho oír un disco en casa o, los gimnastas, a través de unos cascos mientras andan o corren, pero ninguna persona sensata rechazaría, de poder hacerlo, la asistencia a un concierto en vivo de su grupo rock preferido o una función de opera con grandes voces sobre las tablas y vistoso montaje escénico. ¿Por qué perderse el directo que en sesión continua y cómodos horarios dan las salas de proyección?
Estas son consideraciones a mi modo de ver irrebatibles y no particularmente novedosas. Pero lo que querría destacar es un nuevo fenómeno con el que el cine, quiero decir aquí los cines, han sacado pecho y, lejos de amilanarse ante el empuje de los formatos rivales, presentan batalla. Una iniciativa admirable que está creciendo en las grandes ciudades españolas, y aspira, sin perder de ojo la venta de entradas, a fomentar las múltiples posibilidades que un público curioso puede encontrar desde buena mañana (se han recobrado las sesiones matinales, que cuando yo estudiaba eran el broche ideal a unos sanos novillos en la facultad) hasta la medianoche. Hablo como residente en Madrid, la ciudad europea, junto con Barcelona, que tiene, un hecho demostrable, la mejor cartelera de cine del mundo -después naturalmente de París, siempre imbatida en su primacía-, muy por encima en cantidad y calidad de lo que puede verse en capitales del rango de Londres, Berlín o Nueva York. Madrid ofrece en este momento más de 40 pantallas dedicadas comercial y diariamente al cine nacional e internacional selecto y sin doblar, lo que no excluye ‘blockbusters' de Hollywood al lado de documentales ambiciosos y rompedores y, últimamente, la vuelta a otra práctica añorada del pasado, el pase de cortometrajes. Estas multisalas de aforo variable y enclaves en su mayoría muy céntricos (lo que revitaliza el castigadísimo tejido urbano), no sólo estrenan películas griegas, argentinas, rusas, turcas, coreanas, incluso catalanas, siempre en sus lenguas originales, dando ‘segundas oportunidades' a títulos preteridos (lo hacen los Renoir) y miniciclos de la obra completa de autores de la casa (los Golem); ahora también atraen al aficionado al arte, al melómano, al ‘balletómano', a los nostálgicos del cine clásico (en la programación de ‘Imprescindibles' de la cadena Verdi), a las familias con niños que un sábado al mediodía no encontrarán mejor entretenimiento que ver un largometraje infantil. Es imposible, a riesgo de caer en el propagandismo de algo que sin duda merece la pena ser propagado, no citar los principales nombres de esas valerosas cadenas nacionales, Golem (Madrid, Bilbao, Pamplona), Verdi (Barcelona y Madrid), la pionera Renoir, Yelmo (con el renovado y reabierto Ideal en Madrid, un bonito buque-insignia), o los cines Groucho en Santander, los Babel en Valencia, los Avenida en Sevilla, entre otros. Y su ejemplo cunde, con la proliferación de programaciones mixtas, películas dobladas o subtituladas según los horarios; así sucede en un histórico de la Gran Vía, el Palacio de la Prensa, que acoge representaciones de ópera en gran pantalla, al igual que, con regularidad y alto nivel de calidad, lo hacen los Verdi en sus martes culturales, que alternan semanalmente documentales sobre exposiciones de arte en Londres, Ámsterdam o París, con eventos de danza y teatro lírico.
Y es tan agradable encontrar en los cines a que me refiero la esencia promiscua con la que nació este séptimo arte. Espectadores que acuden, sin prescindir de la masticación de las palomitas, a ver películas de éxito para oír las voces inimitables de las estrellas que adoran, y a pocos metros, menos ingenuos tal vez pero llevados por la misma pasión cinéfila, quienes buscan descubrir nuevos nombres y geografías fílmicas, leyendo antes de entrar las hojas de información sobre cada película estrenada, regalo generoso que en ningún otro país se practica y yo confieso coleccionar. Una misma voluntad de congregación ante la ficción más moderna que, con sólo algo más de cien años de existencia, ha dado retoños respondones, cuñados expansivos, imitaciones de gran relieve, ninguna, para mí al menos, tan gratificante como el hecho de ver en la pequeña inmensidad de un cine una película chilena, una ópera barroca o la Venecia de Canaletto en la riqueza de su colorido.