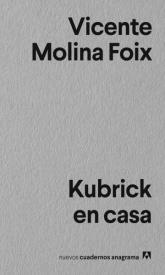Los seres desgraciados dieron siempre argumentos al arte, y el cine, que por razones obvias enfoca con preferencia las caras más extremas del espectáculo, nunca ha dejado de reparar en el dolor; de ahí la leyenda, con visos de ser cierta, de que en los premios de Hollywood si compite un film con minusvalías los restantes rivales, sean del género que sean, salen con handicap. Aunque hay obras maestras en tal registro (sigue inolvidable en muchas memorias de cinéfilos ‘El milagro de Ana Sullivan', ‘The Miracle Worker', 1962, de Arthur Penn, la historia verídica de la niña sordomuda y ciega y su maestra), confieso aquí sin pudor que ese tipo de relatos de superación de las malformaciones y los defectos físicos que tan popular se está haciendo me da desconfianza, y no por falta de piedad o simpatía, sino por mero rechazo de su beatitud a ultranza, que está reñida con el signo de lo real y la verdad del arte. Cuando el himno optimista se alía con la comicidad más basta, la buenas intenciones y la mala sombra caen en un mismo saco, como sucede en dos grandes triunfos recientes, la francesa ‘Intocable" a escala mundial, y ‘Campeones', de momento ceñido a la taquilla española (más de tres millones de espectadores y una recaudación cercana a los veinte millones de euros a fecha de hoy). Al disgusto estético de su sensiblería se suma, en mi valoración, la falacia de su objetivo, indefectiblemente basado en la única moraleja que el cine-espectáculo entiende: la del éxito. Así es en 'Campeones' de Javier Fesser, en ‘No te preocupes, no llegarás lejos a pie' de Gus Van Sant, y así en ‘La música del silencio' de Michael Radford, las dos últimas inspiradas en las vidas reales del parapléjico John Callahan y el cantante ciego Andrea Bocelli.
Al juntar estos tres ejemplos hay que poner muy por encima de los otros el film de Van Sant, que tiene un título inglés, ‘Don´t Worry, He Won´t Get Far On Foot', casi enteramente compuesto de monosílabos, a modo de exégesis de la historia contada, elocuente juego que se pierde en el tan fiel como lerdo título castellano. La película arranca estupendamente con un trepidante retrato de época, los primeros años 1970, poblado de ‘dropouts' y una variada gama de adictos a los productos dañinos; una época que casa bien con el mundo prioritario de este director, al que el exceso, el desmán y las psicosis estimulan. Lamentablemente, el film sufre un quiebro pasados 45 minutos, para someterse, aun sin perder solvencia narrativa, a esa norma benefactora y simplista tan en auge: el espectro de la autoayuda y la regeneración edificante, aunque en esta ocasión quepa al menos el consuelo de que John Callahan, el alcohólico tetrapléjico tras su accidente, logra la fama y una feliz recompensa personal dibujando graciosas caricaturas soeces e insolentes.
Algo similar intenta Javier Fesser en 'Campeones'. Los diez minusválidos que forman el equipo de baloncesto no son ejemplos de mansedumbre ni están edulcorados: feos en su gran mayoría, malamente vestidos, abruptos y poco correctos en sus respuestas, que es difícil saber si han sido instigadas por el director o recogidas por él en el improviso. La fealdad ya sabemos que no es un óbice, ni siquiera dentro del campo de la voluptuosidad, que afortunadamente no tiene límites ni códigos; para curarse en salud, y sabiendo muy bien que ‘Campeones' no es una balada gótica y medio fantástica como ‘Freaks' de Tod Browning, Fesser declaró con motivo del estreno de su film "me gustan esos rostros [...] Puede que para la publicidad no sean bellos [...] ¿Quién decide dónde está la belleza?". Las palabras son muy loables, así como la intención inclusiva respecto a estas personas orilladas; ahora bien, el gusto por lo anómalo, que Fesser comparte con el cineasta francés Jean-Pierre Jeunet, no le impide sacar provecho espurio de esas anomalías. Lo digo sin ánimo de insultar a Fesser, pues no creo que él quiera insultarles a ellos, pero la conversión de esta fábula integradora en comedia bufa está basada en algo tan inveterado como execrable: la risa ante lo deforme, ante el andar torpe, el habla gangosa y las simplezas de carácter. Sólo hay un personaje entre los discapacitados que el director eligió en un casting de más de seiscientos candidatos, la muchacha que interpreta a la jugadora Collantes, que elude el constante patrón de la broma chusca, y eso se logra porque la chica, Gloria Ramos, está dotada de un humor propio, fresco y ocurrente, que desborda la línea más bien plana del guión de Fesser.
Bocelli por el contrario tiene algo de ángel y de santo, por lo menos en esta metaficción cinematográfica, ‘La música del silencio', en la que el propio tenor italiano, que se deja ver hacia el final, cuenta la historia de un alter ego al que llama Amos Bardi. Se trata de un biopic en el sentido menos excitante de la palabra, desde la cuna hasta la corona de laurel, aunque Bardi contado por Bocelli y trasmutado -con un convencionalismo exasperante por el director Radford- también tiene algún rasgo audaz y desviado; mal estudiante, tarambana, noctámbulo, fumador, y sólo enderezado al bien por la música y el amor de una muchacha entregada, que adquiere en la película cierta densidad gracias a la brillante interpretación de Nadir Caselli.
La historia de Andrea Bocelli, que yo apenas conocía antes de ver la película, pasa por las fases de lo previsible: nacimiento en este caso acomodado, tragedia inesperada, accidente grave, voluntad de superación, rechazo, aprendizaje, concurso, premio, incertidumbre. Y el final feliz que amortiza la producción, la desdicha borrada por la justicia, no muy poética: en Bocelli/Bardi el reconocimiento supremo es ir al Festival de San Remo, que siempre nos parecía tan hortera, bajo la cobertura de un cantautor más bien cursi, Zucchero, quien en su nombre de azúcar lleva su penitencia. La ceguera propia compensada por la de los otros, que tardaron en distinguir la bella voz de Bocelli, tanto cantando a Puccini como en el repertorio popular napolitano.
El epílogo de ‘La música del silencio' es de los más embarazosos que se han visto en el cine. Terminada la trama, se nos regala, colofón o floripondio, el álbum de fotos en que el Bocelli auténtico posa al lado de los poderosos del mundo, Isabel II, Zubin Mehta, Luciano Pavarotti, Barack Obama, Plácido Domingo, tres papas (¡estamos en Italia!), como corolario de que cualquier síndrome o deficiencia que produzca ganancia obtendrá el beneplácito de los que mandan.