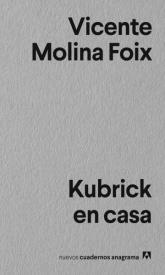A las dos evocadas por Machado, y a esa tercera de la Guerra Civil audazmente propuesta por Andrés Trapiello en su ‘work-in-progress' Las armas y las letras, se suman otras, como si España fuese un cuerpo de miembros infinitos, y eso que aquí hoy no hablamos de los cantonalistas que quieren desmembrar una nación para imponer la suya hecha trizas. En tres libros recientes hay asomos de un país múltiple que se repite a sí mismo en sus antagonismos, en sus ilusiones, en sus condenas, y en los tres me he visto reflejado en una esquina del gran espejo-luna de la realidad española: tener una avanzada edad facilita estos y otros vislumbres del pasado. Javier Padilla, el joven autor de A finales de enero (Tusquets, 2019, Premio Comillas) me solicitó en su día una entrevista, de las muchas que forman la arboladura de su amplia investigación, pese a que yo le advertí por carta que a su primer protagonista Enrique Ruano nunca le conocí, y a los otros dos, Lola González y Javier Sauquillo, íntimos de Enrique y víctimas del atentado de la calle Atocha 55, les traté poco. Pero, como el detective que todo buen biógrafo ha de llevar dentro, Padilla insistió, quizá, he pensado al leer su libro, porque mi reducido testimonio daba una imagen lateral y no política de esos estudiantes de mi edad que conspiraban contra el régimen de Franco, ellos con una militancia programática que yo no tuve y un riesgo que yo apenas sufrí: la imagen de unos comunistas ardorosos que iban mucho, no menos febrilmente, al cine y, en el caso de Javier Sauquillo, que escribía crítica no ideológica en la revista especializada Film Ideal, donde coincidimos en la segunda mitad de la década 1960 poetas cahieristas catalanes, marxistas que no odiaban a John Ford, anarquistas amantes de Mizoguchi y Bresson, y tuvo incluso cabida una facción extrema tildada de marciana por los demás componentes del filmidealismo.
De hecho, Javier Padilla señala en su libro que la pareja formada -tras el vil asesinato de Ruano el 20 de enero de 1969 a manos de la policía franquista- por Lola y Javier, tenía pensado ir al cine, como tantas otras noches, al acabar su trabajo de abogados laboralistas el mismo día de fines de enero de 1977 en que la banda fascista irrumpió en el despacho de Atocha y acabó con la vida de Javier y otros cuatro compañeros, arruinando irremediablemente la de Lola, malherida y privada de los dos hombres que amó. Una mujer luminosa ensombrecida por los acontecimientos, para quien, y esto lo cuenta muy bien el autor, el dogma político nunca abandonado era no sólo una firme militancia personal sino un modo de pertenencia al universo que unía a esos tres amigos del alma y los cuerpos. Fidelidad a dos credos, la revolución comunista y el poder liberatorio del séptimo arte, que experimentaba en esa época una trascendental refundación del lenguaje fílmico.
A finales de enero reconstruye con solvencia y algo de suspense los terribles tejemanejes de las dos conspiraciones, la de los policías de la Brigada Social manipulando al portero de la finca donde se produjo la muerte de Ruano, y la de los matones de extrema derecha, quizá ambas improvisadas y tan chapuceras como letales. El Epílogo mezcla el perfil político y sentimental de los tres camaradas con una contundente estampa elegiaca en la que los criminales supervivientes aparecen, en años aún recientes, promovidos a cargos oficiales, condecorados, fugados con facilidad de cárceles y fronteras. A ello, Javier Padilla añade en su Coda una sugestiva antinomia respecto a Lola González, que sobrevivió a sus dos novios sucesivos hasta su confusa muerte en otro fin de enero, el 30 del año 2015; ella sería una heroína trágica de novela rusa, y las dos amigas y correligionarias marxista-leninistas de aquel tiempo amargo que aparecen frecuentemente en el libro, Manuela Carmena y Cristina Almeida, serían personajes de novela decimonónica de aprendizaje y apertura al mundo en la tradición alemana tardo-romántica. La distancia que separa las aspiraciones brutalmente truncadas de Lola del logro efectivo que estas dos valerosas mujeres han representado en nuestro país.
Novela de ascenso y caída, más que de formación, fue la de los Panero, contada con uso de metáforas y algún sobrentendido en la obra maestra de Jaime Chávarri (El desencanto, 1976) y por Ricardo Franco (Después de tantos años, 1994), y ahora plasmada por el periodista Aaron Shulman en un biopic de grupo, The Age of Disenchantments (Ecco Press, 2019). Fascinado por esta familia de la que no llegó a conocer a ninguno de sus componentes, Shulman escribe su voluminoso libro para un lector norteamericano medio que poco ha de saber de la historia española contemporánea, por lo que su empeño, compendiar las vidas íntimas y literarias de varias generaciones de Paneros ancladas en un cambiante paisaje político y moral se hace, leído aquí, prolijo y superfluo; la macla de unos seres singulares y un trasfondo común no acaba de funcionar. Shulman, que se ha informado bien pero incurre a menudo en un inglés hinchado y grandilocuente, traza un buen retrato del mayor y más formidable histrión de los hermanos, Juan Luis, escapándosele, creo, Leopoldo María, el gran poeta de la familia y de mi generación, y la persona más inteligente que yo haya conocido en mi vida, hasta que el electroshock y los manicomios le desbarataron. Michi (José Moisés), el pequeño y el que murió más prematuramente de los tres, ha tenido, quizá por ello y por sus encantos personales, no seguidores (estos van a raudales a Leopoldo María) sino exégetass póstumos, siendo "un chisgarabís que se valía de la frivolidad para no pasar desapercibido", como le describe ácida y acertadamente Caballero Bonald en un breve aparte de su extraordinario libro de semblanzas Examen de ingenios.
En la vida real, en el cine (aunque sólo alcanzó a salir en la película de Chávarri), y también en el libro de Shulman, quien más brilló y aún brilla casi treinta años después de su fallecimiento es Felicidad Blanc, esposa del poeta del régimen y madre de los tres díscolos; la elocuencia de sus palabras y su melodiosa vocalidad, entre doliente y burlona, quedaban muy patentes en el film de Chavarri y Shulman, que ha leído todo o casi todo lo escrito por ella y sobre ella, capta y trasmite los muchos perfiles de esta mujer fuera de lo corriente (aunque el punto de comparación con Gertrude Stein no parece muy atinado).
En septiembre de 1983 media docena de señoritas exuberantes y vestidas de una gala desproporcionada recorrieron, sin caerse ninguna de sus altísimos tacones de aguja, la alfombra roja del Festival de cine de San Sebastián, donde se presentaba fuera de concurso la película de Antonio Giménez-Rico Vestida de azul. No eran estrictamente mujeres, sino varones en distinta fase de reconstrucción femenina, un proceso y una voluntad que todas ellas anhelaban y explicitaban con convincente determinación ante la cámara de este insólito y valioso docudrama verídico. Casi cuarenta años después de haber sido gestado y realizado, el film de Giménez-Rico es el objeto central del libro de la periodista Valeria Vegas (Dos Bigotes, 2019), un exhaustivo e instructivo cómputo del tema de la transexualidad en el cine español, que resulta haber tratado el asunto con asombrosa profusión. Vegas acompaña su estudio de reportajes y entrevistas, entre otras con el director del film y alguna de las supervivientes de aquel grupo de lo que en aquel tiempo aún se llamaba travestis; el término transgénero no existía, y género se aplicaba solo al western o al terror, y, fuera de la pulp fiction y la serie B, al producto guardado en las trastiendas.
Recuerdo muy bien esa noche, no sólo por el atrevido carácter de la película, que no he vuelto a ver desde su estreno, sino porque, capitaneados por un galanteador Guillermo Cabrera Infante y su no menos favorable comandante Miriam Gómez, algunos de los escritores que participábamos en unos coloquios sobre Cine y Literatura paralelos al festival entablamos conversación con dos de las "chicas de azul", Eva y Nacha. De aquel encuentro y la velada posterior conservo, además de las fotos festivas con ellas, Fernando Savater y Leopoldo Alas, compañeros de farra, la impresión del descubrimiento de una identidad que hoy nos resulta ya consuetudinaria (mientras la Santa Alianza de Ciudadanos, PP y Vox no lo tuerza) y cobra su lógica carta de naturaleza por doquier. Llamativas en su atuendo de fiesta y desbordantes en su físico, esas chicas, y en concreto Eva, a la que volví a ver, rebajado un poco su glamour, después de San Sebastián, no tenían vocación de cabareteras y mucho menos de jineteras, aunque la difusa línea de sombra entre el cabaret, el transformismo y la exhibición de "cuerpos divinos" fuese para la mayoría de ellas, por aquel entonces, el único recurso. He sabido por el libro de Valeria Vegas que Eva murió joven de cáncer, en el año 2006, plenamente aceptada por su entorno familiar del pueblo albaceteño donde había nacido, aunque sin poder asistir a las transformaciones legales y sociales de la personalidad transexual, ella que no buscaba hacer de su metamorfosis un espectáculo sino una forma de vida integrada. Es muy curioso, o no tanto, que el cine, como un espejo que nos acompaña en el camino, de fe, inspire o haga posibles estas Españas viejas y nuevas en las que el fracaso de unos y el dolor de otros abren las puertas del futuro de todos.