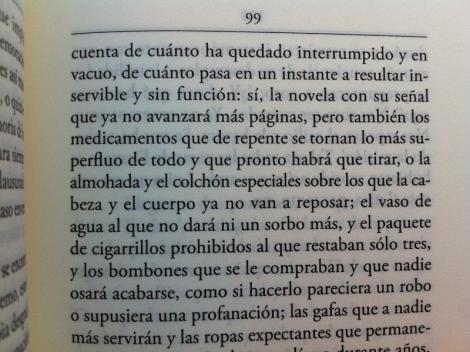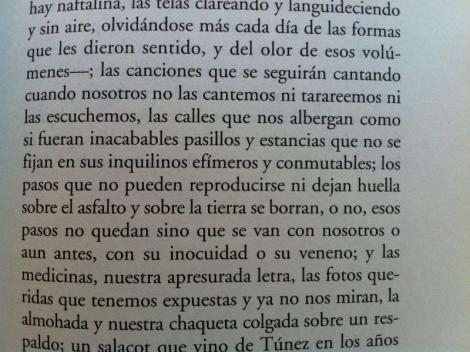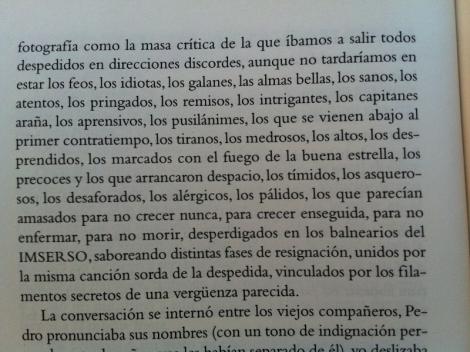Marc Fumaroli, La república de las letras; Acantilado, Barcelona, 2013,
La "República de las Letras" desarrollada en Europa -de forma paralela a cualquier sistema político, religioso o cultural- desde finales del siglo XV hasta varios o muchos siglos después, según autores, es una historia tan apasionante como desconocida por el gran público. Avanzo ya que este volumen del profesor y crítico francés Marc Fumaroli puede ser un acercamiento recomendable a este inmenso fenómeno sociocultural; sin embargo, debo decir también que resulta algo sorprendente la aseveración de Fumaroli de que "la noción misma de República de las Letras (...) no ha conocido hasta ahora el favor ni de la investigación histórica en un sentido amplio, ni de la historiografía de las ideas" (p. 112[1]). Aunque no es este mi campo de especialidad, recordaba de mis tiempos de doctorado los estudios de Peter Burke o Paul Dibon ("Communication in the Respublica Literaria of the 17th Century", Res Publica Litterarum 1, 1978), y, tras buscar un poco, he encontrado trabajos de numerosos autores como Richard Marber, N. Fiering (1976), V. Karady (1988), L. Daston (1991), Saskia Stegeman, J. Álvarez Barrientos, Anthony Grafton, Helena Carvalhão Buescu, F. López, I. Urzainqui, Dena Goodman, Robert Darnton (1994), Perla Chinchilla Pawling, Pedro Ruiz Pérez, David Hall o todos los autores incluidos en Paul Scott (ed.), Collaboration and Interdisciplinarity in the Republic of Letters: Essays in Honour of Richard G. Maber; Manchester University Press, 2010. También recomienda Fumaroli pensar en la actualidad el término de modo "transnacional" (p. 43), como si no lo hubiera hecho Pascale Casanova hace catorce años, en The World Republic of Letters (1999). La cuestión es que Fumaroli considera que el tema, a pesar de los numerosos antecedentes, merece mayor análisis y se lanza a rellenar lo que él denomina la "semántica" de la misma desde diferentes acercamientos.
Como ha expuesto Peter Burke, "esta unión o república de ‘letras', en el sentido de aprendizaje, fue fundamentalmente una comunidad imaginaria, a veces descrita en textos como República Literaria (1655) de Diego de Saavedra Fajardo o Deutsche Gelehrtenrepublik (1774) de Friedrich Klopstock, como una ciudad circundada por un foso de tinta y defendida por plumas de escribir, o en ocasiones como un estado soberano con su propio senado y leyes"[2]. Fumaroli examina sus comienzos e intenta esclarecer algunos períodos concretos mediante una profunda inmersión en la documentación de la época. Apunta que "la expresión ‘República de las Letras' (...) aparece por primera vez en 1417, en una carta latina dirigida por el joven humanista Francesco Barbaro a Poggio Bracciolini para felicitarle por el descubrimiento de unos manuscritos" (p. 21); documento natal del término que agrupará, según describe Fumaroli, a un inmenso grupo de humanistas europeos que, al margen de las universidades, mediante trabajos o prebendas que les permiten dedicarse al "ocio estudioso" (pp. 338ss), tejen un inmenso tapiz discursivo con el objetivo de recuperar el saber clásico grecorromano, elaborar traducciones notables de sus textos, establecer una conversatio similar a la que sostuviesen Petrarca y Boccacio, desarrollar questiones o querellas intelectuales y conservar un latín "puro", alejado de las hablas vulgares. La correspondencia es el cauce por el que esta lejana forma de "red social" (p. 16) se comunica (véase este mapeado virtual de las cartas por investigadores de Stanford); las modernas Academias (en imitación de la ateniense) son el lugar donde sus miembros se reúnen al principio para abandonarlas después, y la aparición de la imprenta es el medio que permitirá a estos humanistas recuperar los clásicos antiguos en ediciones críticas, que harán circular entre ellos. Vuelve a florecer de este modo la lectura crítica comentada (algo habitual en la Grecia de Filodemo[3] que se busca imitar) y comienzan a gestarse las bibliotecas privadas como forma de distinción intelectual: "este banquete de libros", dice Fumaroli, aludiendo a los tempranos cuadros y grabados que retratan mesas llenas de libros como si fueran bodegones, "se extiende idealmente a todos los letrados, abarca y resume toda la Respublica litterarum" (p. 58), constituyendo el lugar donde entregarse "a la compañía de los muertos" (Guy Patin, citado en p. 55), o vivir "en conversación con los difuntos / y escucho con mis ojos a los muertos" (Quevedo, "Retirado en la paz de estos desiertos"). Los miembros de la República letrada también se encargaban de restituir la "gloria" literaria a los escritores a sueldo de mecenas o poderosos, evitando que éstos se llevasen los laureles (pp. 59-60). En 1664 Pierre Bayle funda la revista Nouvelles de la République des Lettres y se termina de conformar, y confirmar, la existencia de este difuso colectivo de humanistas. Se construye en ese marco para la posteridad el mito del Parnaso, por lo común situado en la Arcadia, "en el que los poetas-pastores itinerantes se encuentran en compañía de Apolo y de las Musas, emblemas de la inspiración y la gloria literarias" (p. 91). El propio Parnaso, como sabemos, pasaría mucho después a configurar el territorio simbólico de la gloria para un escritor (sea esto lo que sea), e incluso a denominar un tipo de lírica. "En los siglos XVI y XVII", escribe Paul Bénichou, se lleva a cabo una "apología de la literatura al nivel espiritual más elevado", y entre los escritores "se asiste (...) a una dignificación de la literatura profana. Desde luego, todo lo que puede decirse para gloria de las letras recuerda su situación en el mundo antiguo"[4]. De modo que en esos siglos, y en esa República de las Letras, comienza a configurarse un estatuto simbólico del escritor que no será sustituido hasta la llegada del Romanticismo.
Lo mejor del libro de Fumaroli es que pone rostro a la creación y desarrollo de esta República libresca, explicando la función que tenían algunos de sus personajes principales. Especialmente interesante es la recuperación de la figura de Vincezo Pinelli, fundamental no por sus obras escritas sino por su privilegiada e influente situación en el campo literario de la Venecia del siglo XVI. Mientras que la filología ha obliterado su legado literario, Fumaroli explicita el lugar de Pinelli y sus pautas de comportamiento dentro de los habitus epocales, del mismo modo que Pierre Bordieu estudia los de Flaubert en una época posterior. También explica Fumaroli cómo "la Venecia de Barbaro y de Pinelli es la parcela de Italia en la que está preservada la tradición de las Letras inaugurada por Petrarca, la segunda patria de todo humanismo" (p. 121); y esclarece cómo esa irradiación veneciana cede su empuje ante la parisina a partir del XVII, centrándose ya el estudio en personajes franceses. Es normal que se destaque la importancia de ciudades como Venecia o París en este proceso; como ha explicado Pedro Ruiz Pérez, "las nóminas de poetas son expresión de este desplazamiento que lleva de la corte a la ciudad y muestra la directa relación con ella de la república de las letras, una república que comparte rasgos con la ciudad y en la que, como en ésta, se despliegan estrategias de reconocimiento y de toma de posición en el campo" (El Parnaso versificado. La construcción de la república de los poetas en los Siglos de Oro; Abada, Madrid, 2010). En resumen, Fumaroli explica a la perfección el qué, el quién, el cómo y el cuándo de la cuestión, convirtiendo el libro en un manual complejo y completo de este interesante fenómeno cultural.
Uno de los aspectos más atrayentes -a mi dudoso juicio- del volumen es el hecho que Fumaroli entre a fondo en algo "irrecuperable": las conversaciones privadas sobre las que se sustentaba en buena parte de la convivencia de la República. A pesar de que no es posible acceder, obviamente, a aquellos hitos orales entre humanistas, Fumaroli entiende que pueden explorarse al menos su funcionamiento y fines. Así, apunta que para evitar la censura y por prudencia ante la vigilancia religiosa (tanto anterior como posterior a la Reforma), los humanistas prefieren hablar a escribirse, siempre que no lo imposibilite la distancia (p. 184). A juicio del autor, "la conversación mundana (...) se convierte entonces en una especie de género literario nido, anfibio (a la vez oral y escrito), colectivo, que asocia a la invención lingüística todo un ambiente (...) Como viera bien Sainte-Beuve, mejor sociólogo que Proust, conversación y literatura francesa se volvieron por entonces indisociables" (p. 225). La descripción de los ámbitos conversacionales y las pesquisas de la documentación (testimonial, no directa, como es lógico) de los diálogos internacionales entre humanistas me parece una de las partes más fascinantes del libro. Lástima que Fumaroli no aborde la cuestión de la República de las Letras en nuestros días. Burke, por el contrario, contempla dos fases históricas más recientes de la respublica litterarum, que llegan incluso a describir la presente "República Digital de las Letras", mientras que Fumaroli reivindica nostálgicamente su creación en el último párrafo del libro; por su parte, Eloy Martos Núñez ha comparado la práctica de la fanfiction y otras prácticas colaborativas desinteresadas en línea con las prácticas antiguas, defendiendo que "su conducta se parece a la de los librepensadores que impulsaron los primeros tiempos de la República de las Letras"[5].
Amén de nuestra disensión en lo tocante a la "novedad" adánica del volumen, como reparos puntuales al libro apuntaríamos que se advierte con demasiada claridad que es una compilación de textos sobre el mismo tema, todos interesantes salvo el de "La diplomacia y el ingenio", demasiado particular y concreto y sobre el que el autor ya había publicado un libro homónimo (Acantilado, 2011), y quizá hubiese ganado mucho el volumen haciendo una limpieza de repeticiones innecesarias (en varias ocasiones se cita la carta de Barbaro donde aparece por vez primera el término). También apuntaríamos los previsibles accesos de galocentrismo, razonable el de la página 141 y algo excesivo (dejémoslo ahí) el de las páginas 368-70. Por lo demás La República de las Letras es un libro valiosísimo para los estudiosos de la Europa de los siglos abordados en el ensayo, y un volumen muy ameno -sin abandonar el rigor- para cualquier lector interesado en las dinámicas intelectuales y tensiones literarias que han forjado nuestra historia.
[Relación con el autor y la editorial: ninguna]
[1] Con independencia de que el texto original del que proviene esta frase fuese anterior, su mantenimiento en la actual edición, que cuenta con una introducción especial del autor, y que se presenta como libro orgánico, implica que se sigue sosteniendo el pensamiento contenido en ella.
[2] Peter Burke, "La república de las letras como sistema de comunicación (1500-2000)"; IC Revista Científica de Información y Comunicación, nº. 8, 2011, [pp. 34-49], p. 36.
[3] Cf. María Paz López Martínez, "La Poética de Filodemo de Gadara: estado de la cuestión", Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, nº 19, 2003, pp. 115ss.
[4] P. Bénichou, La coronación del escritor (1750-1830). Ensayo sobre el advenimiento de un poder espiritual laico en la Francia moderna; Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2012, p. 23.
[5] Eloy Martos Núñez, "De la República de las Letras a Internet: de la Ciudad Letrada a la cibercultura y las tecnologías del s. XXI", Álabe, nº 1, junio 2010.
[ADELANTO EN PDF]