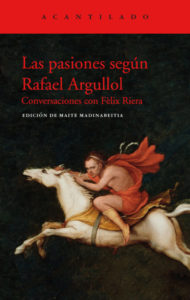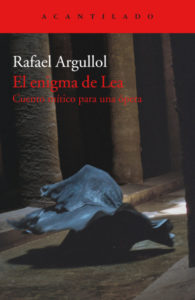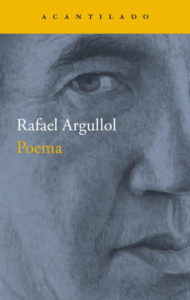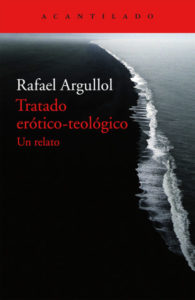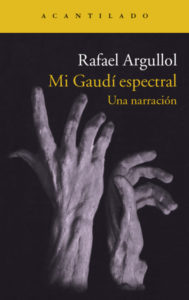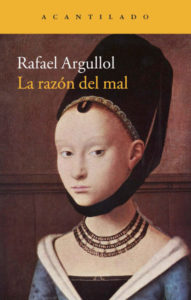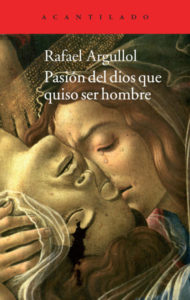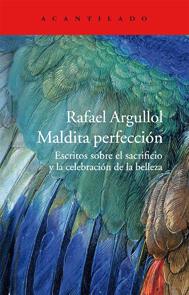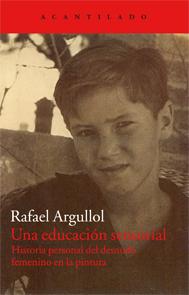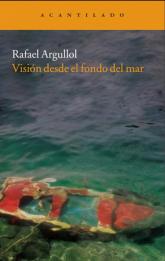Que el pasado, con diferentes máscaras, siempre vuelve es algo que se aprende con los años y supongo que la lucidez tiene relación con la capacidad de convivir con este retorno. Tan perjudicial resulta la ocultación del pasado como su exhibición como una llaga viva que no permite habitar el presente. Aunque sólo sea por este motivo es aconsejable ver la última y excelente película de Roman Polanski, The ghost writer, traducida aquí impropiamente como El escritor para evitar la incorrección política de la expresión el negro, que es como en el argot editorial se llama a quien escribe por cuenta ajena aceptando que, a cambio de cierto dinero, otro figurará como autor del libro que él escriba. En la actualidad centenares de políticos, deportistas, actores o cocineros recurren a negros para escribir las obras que luego presentan como propias. Y me temo que no faltan los escritores que hacen lo mismo.
La película de Polanski está protagonizada por el negro contratado por la editorial que tiene que publicar las memorias de un tipo que es Tony Blair en todo menos en el nombre. Cinematográficamente es una obra de madurez en la que el cineasta polaco recupera el ritmo de películas como Chinatown o la opresión metafísica de paisajes como las de la primeriza Cuchillo en el agua. También hallamos huellas de las indagaciones dramáticas de El pianista o La muerte y la doncella. Un hombre atrapado por su pasado como Polanski, y así se lo recuerda implacablemente el fiscal de Los Ángeles que persigue su viejo delito, está en condiciones especiales para bucear en el ayer. En los mitos griegos se creía que las Erinias eran deidades vengadoras que llevaban inevitablemente a la destrucción mediante la memoria y el castigo. Es posible que Polanski no escape a sus Erinias, o al tribunal americano, pese a que el tiempo transcurrido invitaría a un ejercicio de perdón.
Sin embargo, curiosamente, en The ghost writer él mismo pone en marcha el violento engranaje de las vengadoras para cebarse sobre Tony Blair e indirectamente sobre George Bush. La novedad es la inmediatez histórica con que Polanski realiza el ajuste de cuentas y que a mí me ha recordado aquella magnífica falta de prejuicios -y de eventuales querellas- con que actúa Dante en La divina comedia. No sé si en la actualidad el poeta toscano podría sumergir tan fácilmente, y con nombres y apellidos, a sus enemigos en el infierno o, por el contrario, debería estar atento al alud de demandantes que acabarán de hundir su ya de por sí maltrecha economía.
Sea como fuera, Roman Polanski, y con el sólo disimulo del nombre de su personaje, ha idodirectamente a la caza de Tony Blair. Y se trata de caza mayor por cuanto Blair, junto con Berlusconi, es el más shakespeariano de los últimos políticos, y no precisamente por lo que se refiere a su honor y dignidad: Berlusconi por bufonesco y Blair por mordaz. Con todo, hay que reconocerle a este último una inteligencia poco habitual en la política del presente, de modo que fueron muchas las expectativas que originó y aún más las desilusiones a las que finalmente dio lugar.
De hecho, ha sido fascinante comprobar cómo Tony Blair ha intentado escapar de su propia sombra desde que abandonó el poder londinense, Ágil camaleón en todos los aspectos de su vida, hemos asistido al espectáculo de observar a Blair convirtiéndose al catolicismo mientras decía tener una suerte de línea telefónica directa con Dios, sin que estas cuestiones místicas le distrajeran de la necesidad de amasar una increíble cantidad de dinero en tan poco tiempo o de la búsqueda inquieta de una nueva oportunidad política en Oriente Próximo -un fracaso- e, incluso, en la presidencia europea -una quimera-. Blair ha ido de aquí para allá con tal velocidad que nos parece que han transcurrido decenios desde que cedió la maléfica herencia del poder al ahora destronado Brown.
Blair ha tenido la habilidad de Proteo y, sin embargo, Polanski, no le ha permitido escabullirse y le ha golpeado con una contundencia poco frecuente. No deja de ser irónico que el cineasta haya urdido toda la trama alrededor de las Memorias del antiguo primer ministro británico, el libro que tenía que servir a éste en varias direcciones simultáneamente: para hacer un suculento negocio, para camuflar el pasado, para forjar un futuro glorioso. En la película todo se interrumpe pues la muerte del personaje implica la muerte simbólica de Blair. Antes, no obstante, ha caído todo el andamiaje y la gloria prometida ha quedado cubierta por el polvo de la mentira. El ghost writer contratado para escribir las Memorias del político comprueba que éste ni siquiera se expresa medianamente bien en la primera y rudimentaria versión del libro. Pero lo peor viene después cuando, desencadenadas las Erinias, los grandes embustes de Blair quedan al descubierto, empezando por el mayor de todos: aquella mentira, la de las "armas de destrucción masiva", que condujo a decenas de miles de muertos en la guerra de Irak. Al álter ego cinematográfico de Blair se le va nublando la sonrisa forzada como si, en efecto, las vengadoras, vertieran sobre su cabeza la sangre acumulada.
El ejercicio de Polanski es valiente, intrigante y tiene la virtud de aclarar que sólo en Europa es posible todavía una tal libertad crítica. No estoy seguro de que en Estados Unidos se hubiera podido producir una película semejante, sustituyendo la figura de Blair por la de Bush, y estoy convencido de que tal tentativa será imposible en las demás regiones del planeta, donde los llamados secretos de Estado son las más eficaces formas de impunidad.
En Europa, pero no sé si en toda Europa. Si hemos de sacar conclusiones de la tragicómica incapacidad de España para afrontar hechos que ocurrieron 70 años atrás, no me imagino un ejercicio de sinceridad histórica a corto plazo. De hecho, ninguno de los grandes traumas de la época democrática, desde la "guerra sucia" al golpe de Estado de 1981, se han aclarado suficientemente. Viendo The ghost writer no podía sacarme de la cabeza que uno de los más íntimos cómplices de Tony Blair en la época de las andanzas denunciadas por Polanski era José María Aznar. ¿Se imaginan una película semejante con un casi-Aznar? Es improbable. Claro que Aznar, escritor dotado, a diferencia de Blair, escribe él solo sus libros sin ayuda de nadie, como es sabido.
El País, 10/05/2010